Fuente de consulta para los grados 8°, 9°, 10° y 11° Libro "SABOTAJE" autor: Andrés Delgado
INSTRUCCIONES GENERALES
Este trabajo está construido bajo la metodología de secuencia didáctica, pues esperamos que cada una de estas guías te permita avanzar y profundizar más en algunos de los conceptos que ya hemos venido trabajando. Recuerda que esta guía no es para desarrollarla en un día, sino en cinco, de lunes a viernes, en el horario de 12:00 a 6:00 p.m.
Se pide a los padres de familia y cuidadores de los estudiantes, realizar apoyo y acompañamiento permanente con paciencia y amor.
“QUERIDOS ESTUDIANTES, BIENVENIDOS A ESTE ESPACIO DE APRENDIZAJE”
Durante el desarrollo de la guía vas a leer, comprender, investigar y construir.
Lo primero que debes hacer es leer con mucha atención el texto.
Propósitos: Evidenciar en tiempos de confinamiento la unidad familiar en torno a las diferentes actividades que pueden entrar a desarrollarse en las áreas de artística, educación física, Castellano e Inglés y tecnología; buscando con esto generar en el estudiante una comprensión frente a la unidad académica a través del conocimiento impartido en las áreas anteriormente mencionadas y generando también mayor estabilidad emocional en nuestra comunidad educativa a la hora de asumir con responsabilidad la entrega de dichas actividades. “Porque menos, es más”.

Este trabajo está construido bajo la metodología de secuencia didáctica, pues esperamos que cada una de estas guías te permita avanzar y profundizar más en algunos de los conceptos que ya hemos venido trabajando. Recuerda que esta guía no es para desarrollarla en un día, sino en cinco, de lunes a viernes, en el horario de 12:00 a 6:00 p.m.
Se pide a los padres de familia y cuidadores de los estudiantes, realizar apoyo y acompañamiento permanente con paciencia y amor.
“QUERIDOS ESTUDIANTES, BIENVENIDOS A ESTE ESPACIO DE APRENDIZAJE”
Durante el desarrollo de la guía vas a leer, comprender, investigar y construir.
Lo primero que debes hacer es leer con mucha atención el texto.
Propósitos: Evidenciar en tiempos de confinamiento la unidad familiar en torno a las diferentes actividades que pueden entrar a desarrollarse en las áreas de artística, educación física, Castellano e Inglés y tecnología; buscando con esto generar en el estudiante una comprensión frente a la unidad académica a través del conocimiento impartido en las áreas anteriormente mencionadas y generando también mayor estabilidad emocional en nuestra comunidad educativa a la hora de asumir con responsabilidad la entrega de dichas actividades. “Porque menos, es más”.
libro "SABOTAJE" autor: Andrés Delgado.

Capítulo 1.
Rodeo la boquilla del cañón, siento el frío del metal y la firmeza del acero. Voy arriba y abajo, deslizando las yemas por la sólida superficie del tubo. Levanto el fusil y encajo la culata en mi hombro. Sostengo la empuñadura y la palma de la mano encaja perfecta para presionar el índice contra el gatillo. Cierro un ojo y apunto a la montaña. Hoy, por fin, estoy armado. Los 4.4 kilogramos se reparten entre el hombro y mis brazos. Siento su peso. Su dominio. Ya quiero sentir la potencia de un disparo. Subo la perilla por las tres posiciones: ráfaga, tiro a tiro y el seguro. Tengo la misma impresión cuando tenía ocho años y mi tío carpintero me hizo un fusil de palo: la sensación infantil de sentirme poderoso. No creo en los hombres, creo en sus armas. Este aparato hecho para quebrarle el culo a cualquiera me tiene hechizado.
El fusil G-3 calibre 7.62 milímetros, mide 1.2 metros y sopla un cargador de veinte cartuchos en menos de tres segundos, suficientes para fumigar a los sujetos de la esquina. Cada disparo viaja a una velocidad de 900 metros por segundo, casi tres veces la velocidad del sonido. El estallido se debe a la compresión de los gases y a la pequeña explosión sónica. Para entender la potencia de este fusil nos hacen una comparación: un revólver calibre 38 tiene seis cartuchos y un alcance de 60 metros, poco más de media cuadra. Si te disparan con un 38, y eres ágil, tienes opción de esquivar las balas. Pero a esa misma distancia nadie esquiva un disparo de un fusil G-3. Nadie. Ningún sicario con el cerebro en su lugar y armado con un 38 nos enfrentaría. La ventaja que tenemos está medida en la potencia del disparo.
La compañía D está formada en la plaza de armas y los pelotones vamos pasando enfilados por escuadras a la bodega de armamento. Es el día más esperado por todos nosotros durante estas cinco semanas de instrucción militar. Desde niño, con el fusil que me regaló el tío, quise disparar un arma de largo alcance. Ahora no solo voy a dispararla, sino que será mía por mucho tiempo.
Sostengo mi fusil G-3, marcado con el código: 213e34, el número me resulta llamativo para jugarlo en lotería. Tengo que llamar a Juliana y contarle el suceso de hoy. Decirle que ya soy más hombre, más fuerte, más grande. Que ahora, ya soy un soldado. Llamarla y decirle que me hace mucha falta, que la quiero mucho, que no dejo de pensar en las canciones que escuchamos juntos acostados en su cama, en nuestros violentos besos, en las entretenidas bluyiniadas, cuando la vergüenza solo nos daba para quitarnos la camisa, solo eso, solo la camisa, y nos dejábamos el pantalón, sin tocar siquiera el botón del frente, como si el botón fuera sucio, envenenado, como si el botón no existiera, el bendito botón del pantalón. Incluso, me dan ganas de llamarla y pedirle perdón por ser tan bobo, tan pendejo, tan dormido, por mantener la modestia, porque a lo mejor ella quería que yo fuera más valiente y tomara la iniciativa de abrirle el botón, el bendito botón, el asqueroso botón. Llamarla y pedirle perdón por mantener ese recato que no me dejaba descorrer el misterio. Julianita, tan linda, mamacita. Lo mejor es dejar de pensar en ella y volver a esta placa de cemento y recordar que ahora estoy rodeado de hombres y de armas.
Ventea y la bandera nacional se sacude con violencia. Me voy a un extremo de la plaza de armas, el campo abierto en la montaña del barrio Buenos Aires. Hace cinco semanas, en este mismo rincón de la pista, me senté el primer día que llegué al batallón Bomboná. Recuerdo la impotencia y la frustración que sentí ese día mirando el roñoso bloque del edificio central del batallón. Ahora tengo la misma panorámica: las ventanas rotas y corroídas, las tétricas manchas cafés sobre las paredes blancas del edificio. Ese primer día saqué mi walkman y escuché Los rockeros van al infierno sintiéndome un perro acorralado. Pensando en que uno tenía que ser muy de malas para venir a prestar servicio militar. Ahora con mi fusil me siento diferente. Ya dejé de ser un simple civil. Ahora soy un soldado, un PM: un Policía Militar.
Formamos de nuevo el segundo pelotón de la compañía D en la plaza de armas. La moral arriba, el fusil en las manos y las cartucheras en la cintura, complacidos y satisfechos, en camino de ser verdaderos PM.
―¡Atención, firrr! ―grita mi teniente Ospina.
El pelotón encaja y suenan las culatas de los fusiles sobre el cemento. Mi teniente Ospina, al frente, nos mira con indiferencia. No entiende nuestro orgullo cuando escuchamos el golpe cerrado de los metales. Sacamos el pecho y fingimos solidez. El fusil
tiene que volverse natural en nuestra vida. Tenemos que sentir la necesidad de vivir armados.
―¡Vuelta a la palmera! ―grita.
De un manotazo, mi teniente Ospina nos borra la emoción del nuevo juguete.
―¡A ver, pues! ―grita― ¡Y forman en hilera!
Cincuenta reclutas salimos a toda persecución. Corremos torpemente con el fusil en las manos, agitándolo como locos. Las cartucheras saltan en la cintura. Aprieto la cara. Avanzo con dificultad y empujo desesperado. El pelotón se dispersa y los que van a la cabeza ya giran por la palmera. El resto quedamos relegados. Los que van llegando de la vuelta hacen una fila. Me falta el aire. Bedoya deja caer el fusil contra el hormigón, tropezando y cayendo él mismo sobre los codos. Si esta misma vuelta corriendo antes era un tormento, ahora, con el fusil, el giro a la palmera se hace todavía más odioso. Cuarenta metros de ida y cuarenta metros de venida para dejarnos agotados y sudorosos. Golpeo la cabeza de Castro con la culata. Me disculpo. El hombre frota su cráneo y me echa una violenta mirada. Hago todo lo posible por agitar las piernas, pero por más esfuerzo no logro avanzar. Soy muy malo para correr. Parezco en una carrera con un par de bolsas de mercado en las manos. Así de torpe, así de irritante. La puta palmera está lejísimos y los primeros compañeros ya vienen de regreso. Bedoya corre conmigo encendido por la rabia. Juntos terminamos de dar la vuelta y hacemos un trotecito de mala gana para llegar hasta la caótica fila. Fusiles, cabezas, botas, rabia. Quejidos, escupitajos, resoplos. Estoy abatido. Bedoya y yo vamos a la cola entre cincuenta soldados. Somos los últimos, los peores.
Al frente está mi teniente Ospina con las manos en la cintura mirándonos como si fuéramos unos mugrosos gamines.
―¡Bedoya y Cartagena al frente! ―grita.
El resto del pelotón gira para mirarnos atrás, de últimos. Algunos reclutas en la fila sonríen. Otros nos compadecen. Caminamos maldiciendo y mi teniente anota los apellidos. Como ya lo sentenció: la nuestra no será una buena noche.
Capítulo 2.
Nos acabamos de dar un prolongado beso con lengua que me deja noqueado. Un trago de cerveza fría y me refresco la garganta. Al fondo del bar suena The final countdown. Juliana está lindísima: con los cachetes y los labios rojos. Estamos sentados en una de las mesas mientras le acaricio la cabeza y siento entre los dedos la suavidad de su pelo larguísimo. Meto mi cara en su cuello sabiendo que le encantan los besos debajo de la oreja.
―Entonces qué July… Vos qué pensás…
―Ay, no sé ―y deja caer los hombros― es que me da miedo quedar en embarazo, además me han dicho que después los hombres pierden interés.
Un mesero pasa con una bandeja. Al fondo, la canción va por ese intenso solo de guitarra.
―También me han dicho que duele ―me dice― y que es mejor hacerlo con un hombre con experiencia, para que todo sea más fácil, porque el hombre virgen es más brusco ―Juliana me mira muy seria―. Y por lo que sé tú tampoco tienes experiencia, ¿verdad?
No sé qué contestar. En cuestión de milisegundos hago el siguiente razonamiento: si digo que soy virgen, pensará que soy un pelele y no confiará en mí. Y si le digo que ya probé, me atacará con preguntas celosas. Carajo. ¿Qué digo? Juliana me mira desconfiada. Para evitar la respuesta me hago el bobo haciendo que tengo una guitarra en las manos. Ella no me quita el ojo mientras me siento ridículo haciendo de guitarrista líder imaginario.
―Mira, July, ―dejo mi guitarra porque veo que la cosa va en serio―, lo que yo pienso es que podemos cuidarnos… Vos sabés, usar condones, pastillas… a mí no me da pena comprarlos ―digo con orgullo.
―¡¿No?! ―se sorprende―. Mentiras, a mí tampoco ―dice ella. Un trago de cerveza y descanso al sentirme liberado de esa incómoda pregunta sobre mi virginidad.
―Y vos sabés que no me voy a volar ―le digo.
Le voy a prometer que si queda en embarazo responderé por el hijo, nos casaremos, nos iremos a vivir juntos… hablaría con su papá. Pero no, mierda. Caigo en cuenta de la bobada. Sería terrible hablar de bebés.
―Me encantás ―le digo―, y después de estar juntos me vas a encantar más.
Juliana acerca la silla y se mete en mi brazo.
―¿Y tú si me amas? ―me dice en el cuello.
Estoy a punto de declarar mi amor hasta el fondo del universo, pero la letra de la canción Yo no me llamo Javier me rescata de semejante confesión.
Juliana se incorpora y me toma de la mano para que le ponga atención:
―Pero no le vayas a decir a nadie.
―¡Nooo July! Cómo se te ocurre…
Al fondo suena el tema: no nena, tú te equivocás, yo no te conocí en la playa, ni nos fuimos juntos a comer paella.
―Es que te digo una cosa dice, me avergüenza que me veas las tetas.
―¡Deben ser preciosas! ―le digo―. Por encima se te ven divinas, además, linda, recordá que ya llegó la citación para el examen médico del ejército. Y a lo mejor me llevan a un batallón, por lo menos un año.
Juliana se corre el pelo y abre los ojos.
―¡¿Un año?!
Capítulo 3.
Apagan los bombillos y el recinto queda en silencio. Las luces blancas del patio interno se filtran por los marcos corroídos de las ventanas y alumbran los rodapiés de los camarotes. A lo largo del alojamiento hay catres y catres con cuatrocientos reclutas. La compañía D duerme en pantaloncillos y cobija. Todos, menos Bedoya y yo, que nos acostamos con el uniforme y el quepis en la cabeza, pues tenemos que cumplir con el castigo que mi capitán Salgado nos dejó en la tarde. No voy a Morir con las botas puestas, como el tema de Ángeles del infierno, pero voy a dormir con ellas, como el pésimo recluta que soy. Somos los últimos, los peores soldados del segundo pelotón. Bedoya duerme en el primer piso de este mismo camarote. Miro el techo oscuro del alojamiento, esperando a que en cualquier momento vengan por nosotros.
Muy pronto iremos al polígono y podré disparar mi fusil. Cuando tenga oportunidad me tomaré una foto con la metralleta M-60 y la guardaré para Juliana. Julianita, mamacita. Recuerdo su alegría escuchando a Janis Joplin y su adicción por los novelones venezolanos. Tan linda cuando escuchaba los temas de AC/DC, de Black Sabbath, de Kraken… Tan bonita que no se desvela por pintarse las uñas ni por teñirse el pelo. Ni justifica su gusto por las hamburguesas más grasosas en la Avenida La Playa. Me acuerdo esa vez que me dijo que no soñaba con ser comunicadora social, ni administradora, ni abogada. Me dijo que le gustaría estudiar sociología en la Universidad de Antioquia… Y menos mal no le gusta bailar vallenatos… Aunque una noche me dijo: “Ay, qué rico sería bailar salsa” y yo me le hice el care-pendejo porque de baile apenas alcanzo para las baladas de Def Leppard. Esa Juliana, tan cursi, se sabe de memoria toneladas de canciones de Silvio Rodríguez, ese guitarrero cubano medio marica cantando “Mi unicornio azul ayer se me perdió”. Yo no sé cómo hace. A veces, sin beberse un solo vodka, puede llegar a las lágrimas con las canciones de Sui Géneris, ese patético grupo de rock argentino. Claro que había que verla cantando y bailando sus cancioncitas. Y moviendo ese culo. Ese culo blanco, y esas tetas, jueputa, y esos besos tan ricos que me daba. Lo delicioso de tocarle la cintura y el ombligo. Carajo, me restriego la cara bien duro. Lo mejor es ir al baño a echar una meada. Cuando salto desde el catre, y en la oscuridad del alojamiento, confirmo que Bedoya sigue dormido. Ahora camino por el pasillo entre los rodapiés de los camarotes. Más adelante veo que el dragoneante Correa tiene la cabeza arriba y los ojos muy abiertos.
―¿Para dónde va? ―me susurra.
A vos qué te importa, pendejo, le digo con la mirada. El hombre se levanta y me sigue por el pasillo oscuro. Mientras voy de camuflado y botas, el dragoneante Correa camina descalzo, en pantaloneta y sin camisa. Saludamos al centinela entre las sombras y seguimos de largo.
Me detengo en el orinal y descanso la vejiga. Hace frío y el recinto está a media luz. A lo largo hay un pozo enchapado de baldosines blancos, como el camerino del colegio. El dragoneante Correa se queda en el pasillo y cuando salgo de nuevo está exhalando una bocanada de un cigarrillo. Parece un preso de la cárcel Bellavista, descalzo y sin camisa, fumando en la penumbra. Me ofrece el tabaco y lo acepto de mala gana.
―Ojo ―me dice―, por ahí está Damato preguntando por vos.
Le echo un vistazo rabioso entre el humo y las sombras. Quiero cogerlo a puños. Pero en vez de ello trato de convencerlo de que Damato ya no me preocupa. Damato ya no me importa. Vuelvo de mala gana a mi catre y Bedoya, mi compañero, sigue durmiendo con la cobija encima y las botas por fuera de la cama.
Capítulo 4.
Estoy sentado en mi puesto, tratando de entender la enredada clase de cálculo diferencial, cuando salta el parlante: el agudo y molesto sonido del feedback, con la voz del coordinador académico. Saluda y anuncia la llegada del ejército. De un tirón nos levantamos de las sillas y armamos un despelote. El profesor Jaime tira con rabia el pedazo de tiza y comienza a borrar el tablero a los tirones. A nosotros nos encanta perder clase y al profesor Jaime le encanta demostrar su rabia cuando esto sucede.
Son las 7:45 de la mañana. El cielo está limpio, el aire frío y un sol reluciente se levanta por encima del cerro, dándonos directamente en los ojos. Los cuarenta alumnos de Once-A bajamos las escalas gastando bromas, hablando duro y entorpeciendo las otras clases en los otros salones. Me soplo las manos para intentar coger calor. En el amplio hall del colegio nos encontramos con los grupos de Once-B y Once-C y armamos una gallada de ciento veinte desatinados.
En el parqueadero hay a un sujeto de bata blanca, acompañado por varios soldados con planillas. Al lado, un par de motos y cuatro soldados armados con fusiles. Todos tienen brazaletes blancos y negros de la PM. Carajo. ¿Y si me llevan? Esperemos.
Descubro en el flaco Monsalve una mirada entre envidiosa y violenta, como si los soldados fueran sus más anhelados ídolos, o sus peores enemigos. En Belén-Aguas-Frías, el barrio donde vive, las patrullas de la policía son recibidas por los francotiradores y milicianos a punta de bala desde las terrazas.
En la cancha del coliseo hacemos fila para entrar en el camerino. Primero vamos nosotros: Once-A. El propósito de esta delegación militar es hacernos un examen médico y decidir quiénes están en condiciones físicas para prestar el servicio militar obligatorio. También sabemos que el doctor nos calibrará los huevos y buscará pruebas de una enfermedad llamada varicocele: una hinchazón de las venas de los testículos. Quien la sufre se salva de ir al ejército.
Entonces abren la puerta del camerino. El recinto es cerrado y forrado de baldosines blancos como una sauna. Descubro un concentrado olor a cloro. La nariz me pica y me obliga a parpadear. Me rasco la cara. Seis años en el colegio y es la primera vez que entro al camerino. Un soldado me indica con malicia que debo seguir hasta el fondo. Al frente están los soldados con planillas y no dejan de reír. No entiendo cuál es el jodido chiste. Un soldado cierra la puerta y el eco del coliseo se apaga. Adentro el silencio es total.
Estamos callados y nerviosos en la fila. Me siento encerrado en una morgue, con lámparas que iluminan cada baldosa del recinto. No me gusta la bata blanca del médico: parece un torturador. El doctor viene directo a mi punta y, carajo, voy a ser el primero del grupo. El taconeo de sus zapatillas se amplifica por el recinto cerrado. Solo falta que la ansiedad me apriete el abdomen y me den ganas de cagar, como siempre me pasa cuando estoy así. El doctor cubre sus manos con guantes de látex. Se planta al frente y me mira como si yo fuera un pedazo de trapo.
―Nombre.
―Julián Cartagena ―contesto.
Uno de los soldados verifica en la lista de su planilla. Okey, presente el bachiller, marca de verificación y el doctor me obliga a sacar la lengua. Pide que alce los brazos, me arrodille, voltee y me agache. Sus indicaciones son absurdas.
―Bájese los pantaloncillos ―dice.
Capítulo 5.
Los nervios me tienen agarrotado. Parpadeo un segundo y el doctor me mira con impaciencia. Me bajo de un tirón el bluyín y el pantaloncillo. El frío trepa por las piernas y el culo se me congela. No tengo por qué pero me siento dominado y ofendido. Tengo el pene remangado. El doctor se agacha y su nariz olfatea mi alma. Miro de reojo. Mis amigos están pálidos. Ninguno se atreve agachar la cabeza para espiarme. Menos mal. Tengo el pene remangado como un ratoncillo en su madriguera. El médico aprieta un huevo: ¿Duele? No. ¿Y por acá? Tampoco. Muy bien, dice y se levanta, usted será buen soldado. Me subo los pantalones y siento el confort de mi pantaloncillo caliente.
Recuerdo una clase de filosofía con el profesor Carlos: “El ejército es parte del Estado, y como decía Max Weber, tiene la facultad de aprovechar el monopolio de la fuerza. También tiene que defenderlo cuando se está violando su soberanía. El ejército garantiza el orden, el establishment”. Encerrado en el camerino, pienso que estoy a un paso de ser una parte del Estado.
Frank Echeverri no tiene que bajarse los pantalones. En cambio extiende unas radiografías con las que prueba que su brazo es un pedazo de metal. El médico pide al soldado asistente que tome nota y Frank se salva del servicio militar. Frank está satisfecho y feliz. Pero mis amigos Espitia y Mazzo resultan “aptos”. Por fin salimos del camerino y nos sentamos en las gradas más altas del coliseo, cerca de los parqueaderos. Alejandro Galvis está prácticamente ciego. Para contrarrestar su ceguera usa unos horripilantes lentes culo de botella que le achican los ojos. Tampoco tuvo que bajarse los pantalones.
Miro con envidia, y siento incluso rabia, cuando presencio la actitud relajada y ganadora de Frank y de Alejandro. Ahora pueden respirar tranquilos, con la cabeza por fuera del pantano. Comenzarán una carrera universitaria, estudiarán lo que realmente les interesa, comenzarán a construir lo que han deseado, verán la funcionalidad de los test de desarrollo vocacional, esos que llenamos en el colegio con la esperanza de encontrar una ruta por donde seguir, una señal que nos indicara la ruta y nos sacara del desubique tan tremendo en el que estamos, sin saber qué hacer con nuestra vida, sin saber qué escoger de profesión, sin poder imaginarnos un futuro. Ahora ellos podrán seguir esa señal del destino. Ahora podrán estudiar, trabajar y se largarán de la casa. Comenzaran a vivir su vida y dejarán las imposiciones de los papás.
Los resultados de los exámenes son concluyentes y dividen a nuestro grupo en dos: “aptos y no aptos”. Los “aptos” tendremos que seguir aguantando la respiración bajo el agua y asistir a la siguiente cita: el sorteo.
A mi lado está Espitia, uno de los “aptos”. El hombre está pasmado y se coge la cabeza:
―¡Hijueputa, no lo puedo creer!
Abajo, en la fila de la cancha del coliseo del colegio, vemos al flaco Monsalve, el miliciano de Belén-Aguas-Frías extrañamente callado y esperando al pie de la puerta del camerino. De todo corazón espero que tenga buena salud, quede apto y venga a calmar nuestros miedos. El ejército también entrena a los bandidos de los barrios.
El gordo Quico se salvó por ser hijo único. El hombre me mira y se ríe.
―Tuvo varios años para envenenar a su hermanito ―me dice. Aburrido, doy un vistazo atrás y veo a la PM motorizada. Los rayos de sol caen sobre sus cascos negros y relucientes. Uno de ellos sostiene una cusca de cigarrillo y se deshace de ella con un lance potente y directo contra la acera. Escupe un gargajo y lo refriega con la bota como un veterano.
Ahora estoy en ojo del huracán, In the army now, Soldado mutilado, I want it painted black, tendré un fusil, tal vez alguien me dispare y me reviente los riñones.
Por la tarde tomo el teléfono y llamo a Juliana para buscar consuelo.
Capítulo 6.
Cuando le cuento a Juliana lo que pasó hoy en el colegio y el examen médico y que estoy a un tris de irme para el ejército, me dice que nos veamos en su casa para que estudiemos juntos. Me habla con ese tonito, para que entienda lo que realmente vamos a hacer. Si irme para el ejército es el precio que tengo que pagar para revolcarme con Juliana, con gusto lo pago.
Estoy puntual en nuestra cita, en la estación Metro de La Floresta, y ella no ha llegado. Vuelvo a mirar la calle arborizada a ambos lados por donde debe bajar en unos minutos. Repaso algunos temas para no quedarme callado como un idiota, ahora cuando venga. Pensar en lo que posiblemente haremos me destroza los nervios. La ansiedad me aprieta el vientre y ― ¡solo esto me faltaba!― me dan ganas de cagar.
Camino de un lado a otro, añorando un baño. Miro arriba de la calle. Abajo. A un lado. Si no llega en tres minutos me largo. Así que vuelvo a sentarme en la banca. Miro el reloj y me convenzo de que no llegó. Me conforto sabiendo que Juliana me dejó plantado. Pienso en esto y, contradictoriamente, me siento tranquilo y mis intestinos se relajan. Bueno, me voy. Hasta luego, en otra oportunidad será. Me levanto de la banca aliviado, listo para irme, cuando la veo bajar por la calle. Me dejo caer en la banca y trato de aparentar seguridad. Me pica la garganta. Qué putada, siempre llegó. Juliana viene agitando un llavero. Los bluyines pegados, la camiseta blanca, las chancletas y el cabello suelto casi hasta la cintura. Verla tan mamacita me altera más. Así, con la cara blanquita y la ropa casual: parece que hubiera salido a comprar una bolsa de leche. Me levanto y las piernas me tiemblan. Juliana me abraza y me estampa un pico en el cachete.
―¡Ay! Me demoré mucho, cierto.
―No, nada, relax ―y siento que las palabras me rastrillan la garganta.
Salimos caminando y me coge la mano. Su tranquilidad me desconcierta. ¿Acaso ya olvidó nuestro plan?
―¡Uy, cómo estás de frío! ―dice.
―Noooo… ¡Qué va! Lo que pasa es que vos estás muy caliente.
Hago conciencia de su mano. Me gusta su calidez y la suave presión de sus dedos. Había repasado varios temas, pero ahora no los recuerdo. Quedo mudo. No sé qué decir. Caminamos por una calle solitaria y arborizada del barrio La Floresta. A ella parece no incomodarle que yo no diga nada. Eso me alivia, porque no hay nada más agotador que evitar el silencio. Es un día soleado y los árboles nos hacen sombra. Llevo mi morral en la espalda y Juliana sacude el llavero y su risa restablece completamente mi confianza. Nos detenemos al frente de su casa: una edificación de tres plantas y dos balcones con materas y palmas. Juliana abre primero la reja del antejardín y luego la puerta de madera. Nos vamos a la cocina. Servimos un par de vasos de agua con hielo y subimos al estudio.
De un momento a otro estamos besándonos. Mis manos van de nuevo a sus tetas. Juliana tiene los cachetes colorados. Se levanta, me agarra de la mano y me arrastra fuera del estudio por las escalas del tercer piso. Su cabello largo y su culo forrado en bluyín me marcan el camino. Los ojos me palpitan y me rasca la nariz. Doy un traspié en la escala y me voy de narices. Juliana gira, se corre el pelo de la cara y me sonríe. Tan mamacita, y yo con este aturdimiento.
Su cuarto está pintado de rosa pastel. Hay una foto suya sobre la mesa de noche: tiene tres o cuatro años. Gordita, cachetona y sentada en la tasa del baño, con plena sonrisa a la cámara y unas gafas de sol Ray-Ban. Desde atrás Juliana me corre de una mano, me tumba sobre la cama y me picotea con violencia. Sus besos me saben a plástico, como si acabara de conocerla. Se quita la camisa, se desabrocha el brasier. Con afán le ayudo a desabotonarse el bluyín. Sus chanclas caen al piso y monta los pies en la cama. Mientras le doy muchos besos, voy tocando las tetas blanditas, las costillas, la cintura; aprieto su culo. Ahora sí, carajo. Su cuerpo es delicioso. Entiendo el sentido de mi vida. La razón de la existencia. El motivo de venir a este mundo y cumplir con el mandato biológico de la procreación. Sus pezones están frescos. Antes eran blandos y ahora están arrugados y endurecidos. Deslizo la mano entre las tangas. Su calidez me desespera y la beso con violencia. Resbalo el dedo medio entre las dos carnitas de su cuca y tensiona la espalda. Me muerde la boca. Ahora con las dos manos halo su bluyín y empina la nalga. De una sacudida, le bajo los pantalones y las tangas a la altura de los muslos. Me pongo encima y ya se lo voy a meter, pero ella no puede abrir las piernas con el jean apretando en las rodillas. Carajo, me levanto y saco una pierna del pantalón, una sola, y la otra queda enfundada. Juliana separa las rodillas y veo el paisaje de la tierra prometida, el nuevo continente, la selva amazónica, el Triángulo negro de las islas Bermudas, ese triángulo fascinante por donde voy a desaparecer, allí donde voy a quedar extraviado y loco.
En ese momento nos llega un chasquido metálico: el sonido de toda llave girando sobre la cerradura. Juliana abre los ojos aterrados y me empuja contra el cabezal de la cama.
Capítulo 7.
Doscientas cincuenta y una, doscientas cincuenta y dos, doscientas cincuenta y tres. Bedoya y yo sostenemos las manos en la cabeza y hacemos flexiones de pierna. La noche es fría, pero nos suda la frente y las piernas. El sargento Chincá se ríe con los centinelas que asoman las cabezas por las garitas. A medida que subimos y bajamos contamos la serie: doscientas cincuenta y cuatro, doscientas cincuenta y cinco. Por el radio suena: “son las once y veinte de la noche, once y veinte, porque Radio Reloj está en todas partes”. Bedoya y yo vamos por la segunda firma del sargento Chincá. El hombre sabe que no estamos allí precisamente por ser los mejores reclutas. Al finalizar la madrugada debemos presentarle a mi Capitán Salgado una hoja con siete horas y siete firmas. Mi capitán Salgado confía en que Chincá no firmará así porque sí. Tenemos que pagarle con volteo. Son las once de la noche y vamos por la segunda firma bufando como caballos y maldiciendo mentalmente. Doscientas cincuenta y seis, doscientas cincuenta y siete, doscientas cincuenta y ocho. Hace un rato pagamos su primera firma. Cuando terminamos, arrastramos los pasos hasta el tercer piso del alojamiento. Bedoya está colorado y ese lunar que tiene entre las cejas parece que va a explotar. Entramos por el pasillo de catres y caímos como plastas sobre el colchón. Nos dejamos las botas puestas y esperamos a las 11 de la noche. El tema de Damato me sigue dando vueltas en la cabeza. El dragoneante Correa dijo que Damato estaba preguntando por mí, y eso me tiene cabreado. Pero no quiero decirle nada a Bedoya. La verdad, no quiero joderle más la noche con esta belleza de castigo.
Seguimos bajando y subiendo con las manos en la cabeza. Todo es una putada. Una grandísima putada. Cuando por fin cumplimos el castigo de las quinientas flexiones de pierna, el sargento Chincá firma satisfecho en nuestras hojas y nos mira con sus malditos ojos de sargento.
―Los espero a las doce.
De nuevo el tema en mi cabeza: You’re in the army now.
Capítulo 8.
Alguien llega tres pisos abajo, y nos detenemos de golpe. Es la puerta del jardín. Juliana cierra las piernas, me empuja con rabia, se levanta de un tirón y se trepa las tangas por los muslos. No sé qué hacer: encerrarme en el clóset o tirarme por la ventana dos pisos abajo. Juliana se revuelve en la colcha, buscando el bendito brasier detrás de la cama.
―¿Por qué no te subís los pantalones? ―dice ofuscada.
Claro, los pantalones.
―Y bajás al estudio ¿no? ―y me mira con odio. Claro, el estudio. Bajo las escalas, encorvado, tratando de no hacer ruido y maldiciendo una potente erección que entorpece mi descenso.
―¡Juliana! ―llaman desde el primer piso.
Mierda. Es el papá.
―¡Juliana! ¿Estás en la casa?
Termino las escalas como puedo, me siento en el escritorio y tengo tiempo de abrir un libro. Leo una frase en nuestro manual de química. Los ojos me saltan. Tengo los oídos tapados. Tomo aire, aguanto la respiración. De esa manera, me han dicho, se reduce el ritmo cardiaco. El papá asoma la cabeza por el marco de la puerta. Levanta una ceja con suspicacia y me pregunta por su hija. Sentado y protegiendo mi reducida lanza de guerra con la mesa, contesto que Juliana está en el baño. El papá arruga la cara sin entender. Sigue detenido en la puerta y sacude con impaciencia las llaves de la casa. El señor viste de traje, saco negro y corbata naranja pastel. Muy organizado el señor, como para propinarle una decente paliza al mugroso que se revuelca con su hija.
―¿Y por qué nadie me contesta?
―Sí… ―y afirmo con la cabeza―, sí señor.
―¡Sí, por supuesto! ―contesta perforándome los ojos―. ¡Pero dígame pues!
―¿Cómo dijo?
El señor me clava los ojos con el miligramo de paciencia que le resta.
―Lo que le pregunto es ¡¿por qué nadie me contesta?!
―Pues porque… Porque estamos estudiando mucho…, el examen de química es mañana.
Dejo de mirarlo a los ojos y le miro las cejas porque lo importante es mantener la barbilla en alto y no bajar la cabeza. Cualquier señal equivocada que deje escapar y estoy jodido. El papá toma aire para recuperarse y sube al tercer piso. Ojalá Juliana ya haya encontrado su puto brasier. Desde el estudio escucho el regaño. Me provoca agarrar el morral, bajar corriendo las escalas y desaparecer tras la puerta de la calle.
Juliana baja al estudio con los brazos cruzados. Tiene los ojos encharcados y la boca colorada. Sin atreverse a levantar la cabeza, pide que me vaya de la casa. Su papá no aparece por ninguna parte. Y menos mal.
Recojo la maleta y la cuelgo de un hombro. Cuando voy a darle un beso de despedida, Juliana me esquiva con brusquedad y me deja pasar.
Capítulo 9.
Lámparas, garitas, centinelas, fusiles, brazaletes de la PM. Bedoya y yo quedamos agotados a las cinco de la mañana luego de un rabioso trasnocho. Entramos al alojamiento y encontramos la compañía descansada para un nuevo día. Caminamos con desgano y no me contengo más:
―Mi dragoneante Correa me previno contra Damato y dice que me está buscando.
―¿Cuándo habló con Correa? ―dice Bedoya sin muchas ganas de hablar del asunto.
―Cuando comenzábamos con el castigo.
―Yo no vi nada ―dice.
―Como te digo, mi dragoneante Correa me habló de Damato.
―¿Y qué con eso?
―No sé…, me está dando susto.
Bedoya se detiene y me empuja contra el muro. Se planta al frente y me martilla con el índice en el pecho: ―No me crea tan pendejo ―me dice con rabia―. Estoy cansado de que me hable de ese tal Damato. Usted sabe que ese man no existe. Esas son bobadas que soñó, Charly. Bobadas suyas.
Capítulo 10.
Sentado en el pupitre del colegio repaso la oferta: ingeniería mecánica, química, industrial, electrónica, eléctrica, de sistemas. Licenciatura en matemáticas, educación física, español y literatura. Mierda, nada me atrae. Derecho, economía, administración de empresas, periodismo. En mis manos tengo el formulario de la Universidad de Antioquia. Hoy es el último plazo para entregar la solicitud y “aplicar” a un puesto en el próximo año en la carrera universitaria. Mis amigos están sentados en el salón de clase. Todos tienen en sus manos algún formulario: de la Universidad de Medellín, de la Nacional, de la Bolivariana. Mazzo quiere estudiar Ingeniería de Control en el Politécnico, Federico se matriculará en Ambiental en la Bolivariana. Estrada quiere estudiar Historia en la de Antioquia. Mora estudiará Publicidad. Álvarez dice que será fotógrafo. Envidio el estado de ánimo de todos y sus planes para el futuro. Por mi parte, en esto de la profesión, estoy más perdido que Adán en el día de la madre. Me dan ganas de escuchar esa canción de Eskorbuto que dice: Feliz el día que cumplas tu primera comunión / Feliz el día que acabes tus estudios / Feliz el día que cumplas el servicio militar / Feliz el día… ¡que cuentes tu primer trabajo! Y que termina diciendo: Pégate un tiro en la sien / O tírate debajo de un tren…
Esta semana nos devolvieron el examen de cálculo donde el profesor Jaime preguntó las soluciones a varias ecuaciones de curva. El profesor me calificó con cero. Jorge Melo se apunta a física pura, Morris estudiará un semestre de inglés si no se va para el ejército, Carmona dice que no optará por un título profesional. Si se salva en el sorteo del ejército quiere una tecnología y se matriculará en un curso de mecánica industrial. Nadie quiere ser bombero. Nadie quiere ser soldado. Nadie quiere ser un Policía Militar. Vuelvo con la oferta: Filosofía, idiomas, química farmacéutica, medicina, artes, música, ciencias naturales. Llamo al gordo Quico y le pregunto qué quiere estudiar en la universidad. ―Veterinaria ―contesta sin dudarlo―, voy a estudiar veterinaria.
Esto de escoger una carrera es una cosa muy jodida. Esta maldita vacilación está estropeando mi vida. Me rasco la cabeza. Lo mejor es decidir mañana.
Capítulo 11.
¡Atención firr! Cuatrocientos hombres nos cuadramos al mismo tiempo. El golpe de los cañones contra las cartucheras es contundente. Mi capitán Salgado está en la carpa de tiro del polígono, un escalón arriba del terreno abierto. A su lado el teniente Ospina. Ospina y Salgado, el par de cabrones que nos sacan la mierda. Ospina un teniente. Salgado un capitán. El capitán Salgado es el comandante de la compañía D y tiene mando sobre el teniente Ospina. Salgado tiene pinta de superhéroe: acuerpado, barbilla cuadrada y una cicatriz espantosa en el pómulo. Ospina apenas un hombre con gorra militar, los brazos flacos y mierda en la cabeza, como buen lame suelas obedece y rinde pleitesía. Mi capitán Salgado tiene las manos atrás, el pecho inflado y grita: ¡Ejercicio número tres de la gimnasia básica con armas! Cuatrocientas voces contestamos: ¡Flexión profunda de rodillas! Ocho pelotones formados en bloque separamos una pierna y la dejamos caer en el terreno. El botazo es contundente. Quedamos en posición: pies separados treinta centímetros, fusil agarrado desde los extremos y apoyado en la cintura.
―Intensidad moderada cinco veces ―dice el capitán―, con el ejercicio… ¡Continuar!
¡Uno, dos, tres, cuatro, UNO! ¡Uno, dos, tres, cuatro, DOS! En el primer tiempo mantenemos los pies separados y hacemos victoria con el fusil en alto. En el segundo, hacemos una flexión profunda de rodillas, a la vez que bajamos el fusil para sostenerlo al frente de los ojos. En el tercer tiempo nos levantamos y vamos de nuevo con el fusil en alto. En el cuarto volvemos a la posición inicial, dejando caer el fusil a la cintura y gritamos el consecutivo de las repeticiones acumuladas. Con cada grito se cambia de posición. ¡Uno, dos, tres, cuatro, TRES! ¡Uno, dos, tres, cuatro, CUATRO! Subimos y bajamos el cuerpo y el fusil. ¡Uno, dos, tres, cuatro, CINCO! La última repetición se grita con más fuerza para permanecer alerta y la compañía queda detenida en la posición inicial.
―Hoy están gritando como niñas ―dice mi capitán―. A ver si gritan más duro… Intensidad moderada cinco veces… con el ejercicio… ¡Continuar!
¡Uno, dos, tres, cuatro, UNO! Y nos desgañitamos la garganta. ¡Uno, dos, tres, cuatro, DOS! Cuatrocientos fusiles se levantan. Cuatrocientos fusiles desaparecen bajo los cuerpos y aparecen las calvas con ochocientas rodillas puntudas y flexionadas.
Me esfuerzo para gritar, como si el maldito grito ayudara a levantar el fusil. A mi lado está Bedoya. El hombre está colorado, grita y suda. Jadea como yo; y como el resto de la compañía con el fusil arriba y abajo. A medida que pasan las repeticiones, los cuatro kilos y medio del fusil se vuelven un infierno.
Cuando acabamos la última serie quedamos agotados, rogando al cielo para que mi capitán detenga las repeticiones.
―No van a poder ―dice el capitán.
Hace dos horas nos voltea con la gimnasia básica con armas. Mi capitán ordena ejecutar la posición número dos del ejercicio, esto es flexionar las rodillas y mantener el fusil al frente con los brazos estirados a la altura del pecho. Esta es la posición más cabrona de la gimnasia básica con armas. Somos una compañía de ranas verdes con las rodillas puntudas tratando que el fusil no se caiga.
―El primero que lo deje caer ―dice mi capitán Salgado―, se va a La Piscina.
El fusil cae en palanca desde el punto más lejano del tronco. Se me parten los hombros. Lo que quiere este hijodeputa es molernos los brazos. Nadie quiere un castigo que se llame La Piscina. Y eso que aún no es medio día. Tengo tensionadas las articulaciones, calambre en el pecho y picazón en los muslos. Resoplo. Es como sostener un yunque. Intento concentrarme en las partes metálicas y oscuras del fusil. Son macizos pero viejos. La culata, la empuñadura, la recámara y el cañón. Cae. Cae. Cae. Maldita sea. No lo soporto y giro la cabeza. Bedoya está re-puto. Sostiene el fusil al frente, en cuclillas, al límite de la renuncia. Sé lo que está pensando: si tuviera la suficiente munición nos fumigaría de la rabia a punta de plomo. Bedoya tiene un chispazo de genialidad y deja caer el fusil en la nunca de Fabio Alzate, el flaco alto. Descansa un segundo y vuelve a levantarlo. Ahora se siente el soldado más perro. Quienes estamos alrededor hacemos lo mismo. Descansamos en la nuca del vecino y nadie deja caer el fusil sobre la tierra.
―De todas manera van para La Piscina ―grita Salgado.
Capítulo 12.
Los muchachos del colegio bajamos al pasillo de las taquillas y hacemos una fila para sacudir una bolsa negra y sacar una balota. No hay que seguir un orden de lista. Hoy es el día del sorteo. En la fila, Mazzo deja escapar un pedo estruendoso.
―Todavía me suena el culo ―dice―, porque tengo estrías.
En otra situación lo moleríamos a coscorrones, pero esta vez los nervios nos desatan la risa.
―Relájese, parcero ―le digo―, en el cuartel pulen arrugados.
Hoy sabremos quiénes serán soldados el próximo año y quiénes serán universitarios. Ir al ejército retrasaría mi proyecto. ¿Cuál proyecto? No tengo la menor idea. Pero cualquiera que decidiera seguir en adelante se vería entorpecido, retrasado, saboteado.
Los militares encabezan la fila sentados en escritorios de madera destartalados y picados por el comején. Nos explican las reglas: el color del pimpón está asociado a un batallón. Las balotas verdes para el Batallón Girardot; las moradas para el Batallón de Ingenieros en Copacabana, las azules para Urabá, las rojas para Puerto Berrío y otros colores que no retengo. Todas las balotas se revuelven en una bolsa negra y el bachiller escoge al azar su destino de servicio. Para darle sabor al asunto, quienes saquen el pimpón blanco se salvan definitivamente del servicio. El Estado regala la libreta militar. Después de aprobar el examen médico, quedan dos oportunidades para librarse del servicio: comprar la libreta militar o sacar la balota blanca. En mi caso, comprar la libreta es imposible. Necesito la financiación de papá, pero para él no hay posibilidad de pasar por encima de lo que considera “una etapa importante en la formación de un hombre”. No importa que él mismo, en su juventud, se la haya pasado por los huevos. “Yo tuve otros cuarteles”, dice cuando le pregunto. Me da hasta rabia cuando me sale con esa disculpa tan pendeja.
En la fila, hago una apuesta con Mazzo. Quien saque la balota blanca y se salve, quedará obligado a regalarle al otro el cidí negro de Metallica. Nos damos la mano y nos reímos nerviosos. Mauricio Montoya mete la mano en la bolsa, revuelve las bolas y saca la balota azul. Alza los brazos en victoria y le toman los datos. La balota azul quiere decir: Batallón de la IV Brigada.
Según nos explicaron, la idea que tiene el ejército con el sorteo es la imparcialidad en la selección, pues hay batallones infernales a los que nadie quiere ir a parar. Puerto Berrío, en el bochornoso Magdalena Medio, es uno de ellos. Allí los reclutas son sometidos a un entrenamiento sofocante en el calor del trópico. Adicionalmente, esa parte del país está calificada como zona roja por hallarse en un territorio de guerra entre paramilitares y guerrilleros.
Estamos ansiosos. Nadie quiere ir a parar al batallón de Puerto Berrío y quedar mutilado a causa de una mina quiebrapatas. Por pura cábala cruzo los dedos para que la suerte dirija mi mano hacia el pimpón blanco, salvarme del maldito ejército, y tener que comprarle a Mazzo el cidí de Metallica, no me importaría cambiar cidí por pago de servicio.
Julián Peña mete la mano, revuelve y saca su balota. Su destino: Batallón de Ingenieros en Copacabana. Peña sonríe satisfecho. Le toman los datos. La fila avanza. Samuel revuelve la bolsa. Saca el pimpón rojo, deja caer los hombros y arrastra sus pasos al siguiente escritorio. Su destino: Puerto Berrío. Carne para la picadora. Sabrá el cielo si volvemos a ver a Samuel el próximo año. Siento una punzada de ansiedad en el vientre. Las manos se me enfrían y, ¡jueputa!, tengo ganas de cagar. El flaco Monsalve, el hombrecito de Belén-Aguas-Frías, con las ganas que tiene de irse para el ejército, saca una balota blanca. Vuelve a meterla con un movimiento brusco. De una sacudida saca otra balota distinta. El militar se le emputa y le dice que las cosas no son como él quiere, que lo hecho, hecho está, y lo empuja a un lado. El militar abre la bolsa de mala gana y deja fuera de juego otra balota blanca. Monsalve mira con rabia y se salva del servicio.
Es el turno para Mazzo. Me detengo a cinco pasos de la mesa del sorteo. Mazzo avanza seguro, gira y me dice:
―Vamos a ver a quién le pulen las estrías.
Mazzo mete la mano en la bolsa y de inmediato la retira. ¡Blanca! Mazzo tiene una balota blanca en la mano y salta de alegría.
―Cuente con Metallica ―me dice emocionado.
―Usted también ―contesto, empantanado de envidia.
Mazzo pasa al siguiente escritorio, contento por soltarse de las obligaciones. Tuerzo el cuello para concentrarme. Como si fuera a cumplir con un sacramento, avanzo ceremonioso hacia la mesa. El militar sacude la bolsa para revolver los pimpones y sonríe. El corazón se traslada a mis ojos y siento que me bombean desde las cuencas. Respiro. Meto la mano y levanto la cabeza al cielo como un invidente. Revuelco los pimpones. Cruzo los dedos con la mano libre. La frecuencia energética del blanco me atrae. Es el blanco. Lo palpo. Siento la textura en las yemas. Cierro los ojos y retiro la mano en cámara lenta. Lo tengo al frente y siento su olor. Es inconfundible. Blanco. Nevado. Cano. La luz me enceguece por un segundo y compruebo el color. Mi futuro, ahora lo veo clarito, es negro.
Capítulo 13.
Negro. Enter sadman. Negro. Don't tread on me. La esperanza de hacerme con el volante de mi destino se vuelve ceniza. My friend of misery. Polvo. De nuevo estoy empotrado en una banda automática. Wherever I may roam. Negro. El pimpón que sostengo es negro. El mismo negro que el álbum de Metallica, y eso quiere decir Batallón de Policía Militar No. 4, Batallón Bomboná. Frente a todo el mundo estrello el pimpón contra el piso. Sad but true. De mala gana dejo mis datos en un escritorio mientras Mazzo me mira decepcionado.
Mi primera reacción es quedarme callado en la casa. Ni a mi mamá se lo digo. Dentro de poco seré un soldado, un maldito soldado del culo. Me encierro en la pieza a mirar en el techo la calavera de Iron Maiden. Ni siquiera soy capaz de escuchar música. A veces me cruzo con mi papá en el corredor y me mira con desconfianza. Mi hermano Carlos Eduardo hace como si yo no existiera. Siento vergüenza y estoy decepcionado de mí. No tener las güevas para afrontar el asunto con el pecho. De todos los amigos que estábamos en el sorteo, Espitia también va para el batallón Bomboná.
A medida que pasa el tiempo me voy acostumbrado a la idea y lo tomo con más calma. ¿Por qué no pedí cita donde el Segoviano para recibir baños mágicos de hierbas amazónicas? Hubiera quemado palo santo, comprado una pirámide para mi biblioteca. Un buda. Hubiera colgado una imagen de Shiva en mi cuarto.
Mazzo y Juliana se enojaron ayer conmigo.
―No te presentés al ejército ―me dijo Mazzo―. ¡Despertá, marica!
Me contó la historia de un tal Alejo, un desertor. Estuvo tres días en el batallón y en un descuido de los comandantes se voló. Viajó a Cuba y nunca más volvió a Colombia. Montó un bar en La Habana cada noche escucha Son Cubano y bebe ron en el malecón. El ejército le cambió la vida. Un sabotaje, el ejército es un sabotaje. A Juliana le gustó la idea. “No te presentés”. No dije palabra.
―¿Y si te pegan un tiro? ―dijo Juliana con rabia.
―Si lo matan no es problema ―dijo Mazzo―. ¿Pero si después queda convertido un maldito soldado?
Capítulo 14.
Más tarde, cuando paso por el paredón blanco por fuera del edificio del Batallón veo que dos soldados limpian el grafiti con esponjas y baldes con detergente. Todavía se alcanza a leer en letras de aerosol: Muchas medallas de tu país, soldado mutilado, has sido condecorado. La canción de La Pestilencia. Bedoya se ríe y yo me hago el pendejo.
¿Damato no existe? Cómo va a ser… el hombre es alto, musculoso, tiene buena puntería con el fusil y los aprecios de mi capitán Salgado… ¿Damato no existe? ¿Cómo no va a existir, Bedoya, como no va a existir?
15.
Una caravana de seis camiones con carpas negras avanza con cuatrocientos bachilleres. Ahora voy en el último camión, alzando el brazo y pegado de una baranda, apretado por espaldas y hombros. Pasamos por un resalto y damos tumbos y sacudidas. Comenzamos el viaje al batallón Bomboná como pollos apretados en un galpón. Huele a sudor, a sal. Nuestra escolta es una cuadrilla de soldados motorizados con casco y fusil, en Yamahas 500 de color verde. Hay motos adelante y atrás de los camiones, no sea que alguna célula de la guerrilla urbana pase factura a los nuevos reclutas de la Policía Militar.
Empaqué un par de calzoncillos, calcetines, desodorante y talco. Un walkman con pilas Energizer y cinco casetes: La Pestilencia, Judas Priest, Abismo, y otros dos con lo mejor de lo mejor del heavy metal.
Hace un rato estaba en las afueras del estadio Atanasio Girardot con mamá, papá y Juliana. Alrededor había una multitud en varias filas, como si fuéramos a ingresar a una final de fútbol. Ninguno de nosotros decía palabra. Busqué a Espitia entre la gente pero no lo encontré. Mi papá cruzó los brazos y sacó el pecho, orgulloso de tener un soldado en su casa. Carlos Eduardo, mi hermano menor no fue a despedirme. Una ventaja que no estuviera ese muchacho, buen ejemplo para el hermano mayor. Habría sido una humillación recibir unas palmaditas suyas en mi hombro.
Pensé que Juliana lloraría y prometería esperarme un año. Pero cuando llegamos a la puerta del estadio avancé para abrazarla y me esquivó. ―Buena suerte, soldado ―y estiró la mano.
16.
Ahora estoy al frente de mi papá para despedirme. El hombre me mira y dice:
―Ahora sí se va a volver un hombre.
Los dejo y enfilo por las escalas. El campo de fútbol, donde en otros días las multitudes celebran los goles, está verde, reluciente y solitario. Por encima de mi cabeza se abre el óvalo azul que cierra al estadio y deja ver la boca de un cielo despejado. Pagar el servicio militar era una lejana posibilidad, un espectro flotante, un espejismo en el desierto. Y ahora, mirando los grupos que hacen chistes en las gradas, esperando a ser repartidos en varios batallones, estrello la nariz contra lo último que veré siendo un civil: una cancha de fútbol resplandeciente, como si la boca del cielo me tragara para ser parte de algo que me supera.
Damos tumbos dentro del camión como pollos apretados. Dejamos el complejo deportivo Atanasio Girardot, bajamos por la Avenida Colombia, por el centro de la ciudad, en dirección al barrio Buenos Aires en la montaña oriental.
―¡Ahora sí! ―alguien grita en el apriete―. ¡De paseo por un año!
El resto suelta la carcajada.
―¡Mamá! ―chilla otro―. ¡Estoy triunfando!
Cruzamos la Avenida Oriental como un ejército de ladrones detenidos en una operación militar. Los peatones no saben la realidad: somos judíos con mala suerte en dirección a Auschwitz. Seremos presos y nos probarán en siniestros experimentos efectuados por doctores nazis. Probarán la efectividad de las bacterias de diseño en nuestros cuerpos, nos cortarán el pelo para producir pelucas y nos despellejarán el escroto para fabricar lamparitas. No, eso no lo saben ni los peatones, ni mis compañeros. El asunto va de lujo para mis colegas, convencidos de ser transportados para un paseo en el río de Santa Elena.
Miro las calles como si me despidiera para siempre. Siento el viento en mi rostro. Es un aire fresco y raro, como si no fuera de Medellín. Me agarro con fuerza a la barra metálica. La patrulla motorizada es como una potente caballería. Una Hell patrol en moto, como el tema de Judas Priest. En el semáforo de la Calle Cundinamarca nos detenemos. Mi vecino los mira alelado.
―Yo quiero ser así ―susurra.
Transitamos la Calle Ayacucho y subimos por Las Mellizas, unas calles empinadas del barrio Buenos Aires. La pendiente levanta la cabina del camión y nos deja casi en la calle. Pierdo el aliento pensando que el camión resbala. Estamos a punto de dar vueltas y quedar aplastados. Las reses gritan como locas. Me agarro a la barra. Deseo que suceda una desgracia: que el camión falle y nos lleve el carajo. Arrollaríamos la patrulla motorizada y estrellaríamos contra postes, mujeres, niños y casas. Seríamos noticia: brutal accidente deja 20 muertos. Obviamente, yo quedaría vivo. Debido a las denuncias, me salvaría del servicio militar.
Salvamos la loma y maldigo el buen estado del camión. Un par de cuadras más adelante dejamos atrás el barrio y comienza el verde de la montaña empinada. El camión ingresa por la mitad de dos garitas con el permiso de una vara de peaje. Tardamos veinte minutos en recorrer la distancia comprendida entre mis noches escuchando canciones de Led Zeppelin hasta el encierro de un batallón.
Capítulo 17.
Ahora que estoy tendido boca abajo siento una incomodidad en el pecho. Me revuelco en la tierra, pero por más que lo intento no puedo acomodarme. Ahora la molestia es más intensa. Una piedrita clavada en la tetilla no me deja disparar. Levanto el pecho de la tierra y me sacudo la camisa camuflada. Hoy es la primera que voy a disparar un arma. Vuelvo al frente y sostengo mi fusil. Siento la cara reseca y llena de polvo amarillo. Escupo. Ahora estoy en la línea de fuego. Somos una escuadra de soldados tirados en la tierra. Tener un fusil en las manos es como coger una hamburguesa grasosa con queso fundido en los bordes, tener las tripas vacías y sentir que los ojos se brotan cuando mirás el queso derretido. Estallan los disparos. Adelante están las canchas de tiro y las dianas del polígono. Estoy aturdido y tengo que concentrarme. Siento la cabeza inflada, como si acabara de salir de un concierto. Cierro el ojo izquierdo, alineo la mira y contengo la respiración. Intento mantener fijo el cañón del fusil. A cincuenta metros veo el pequeño círculo negro para destrozar. Otros disparos estallan. Tiro a tiro. Hago un zoom para concentrar la visión de mi único ojo. Alineo la aguja de la boquilla con el círculo de la diana. Es como ver por el ojo de una cerradura. Mantengo la respiración. Sostengo el fusil y trato de conservar el objetivo. Retengo el aire en mis pulmones. Soy un francotirador. Pongo el índice en el gatillo y siento el frio del metal. Jalo y siento la dureza del resorte. No hay disparo. Pierdo el foco de la mira. Presiono más fuerte y estalla. Bum. La culata golpea con rabia mi hombro. Mi fusil me odia. Las balas me odian. La pólvora me odia. Un intenso pitido taladra mis oídos. Suelto la respiración. Inhalo, exhalo. La explosión fue estrepitosa y al mismo tiempo hueca. ¿Dónde habrá pegado el maldito tiro? No importa, todavía restan nueve cartuchos. ¿Quién habrá muerto por la bala de este fusil? El arma queda cargada automáticamente. Repito la serie: aguanto la respiración, apago un ojo, enfoco la mira, tiro del gatillo y estalla el segundo disparo. A lo largo de la línea siguen tronando los fusiles. Peligrosos balazos atraviesan la cancha de tiro. Las descargas a lado y lado me perforan los tímpanos. No tenemos protección en los oídos y los estallidos penetran hasta el fondo de la conciencia. En el tercer disparo no lo dudo. Cuando tengo alineada la diana, jalo el gatillo y de nuevo el disparo. El retroceso del fusil pega contra el pómulo y el tiro estalla en la mitad del cerebro. La patada de los gases, la potencia del fusil, la violenta sacudida de un G-3.
La primera posición de tendido es la más segura, porque el retroceso de masas es absorbido por todo el cuerpo en tierra. Disparo y mi cuerpo amortigua el empuje. Los casquillos son arrojados a un lado y la recámara queda montada de nuevo. Es la ventaja del fusil automático y el retroceso de masas: el martillo resbala, desaloja el casquillo y monta un nuevo cartucho. Este mecanismo se ejecuta en una gran velocidad. Pierdo la visión de mi objetivo con cada tiro. El disparo estalla en mi cerebro. Las detonaciones me vuelven loco, ensordezco, no veo, no pienso. Así es el ejército, no escuchar, no ver, no cavilar. Supresión de lo que pienso. Supresión de lo que quiero. Cada disparo daña mi cabeza. Daña mi cuerpo. Sabotea mi alma. Este maldito fusil daña lo que soy. En mi cabeza el tema de Black Sabbath: War pigs, soy un cerdo de guerra. Abro los ojos y veo borroso. Vuelvo a cerrar el izquierdo y es peor. Disparo hasta que suena el tic de la recámara vacía y se atranca el gatillo.
Disparar un fusil G-3 no es cosa de blandengues. De modo que los cuadros de mando hacen todo lo posible para que los reclutas endurezcamos el bíceps, el tríceps y los pectorales.
―¡Vuelta a la palmera!
―¿Pero por qué mi teniente?
―Porque me da la gana, malparido.
Disparo tiro a tiro mis diez cartuchos. Diez proyectiles asesinos que rompen la cancha de madera y perforan la tierra al final del polígono. Detonaciones que me embotan la cabeza. Quedo atolondrado. Ahora tengo pleno conocimiento de mi cuerpo y del arma en las manos. Todo este entrenamiento sirve para aprender a manejar un maldito fusil. Para dispararlo y tener la conciencia de lo que representa: el asesinato.
Ahora estoy aturdido, como si me hubiera estallado un petardo en la punta de las orejas. Nos ponemos de pie con el camuflado empolvado, y abrimos la recámara del fusil para verificar que no sigue cargado. Es el procedimiento de seguridad en el polígono. No falta el soldado con nueve disparos en la cancha y un cartucho en la recámara a punto de estallar. Un peligro.
Después de hoy quedaré con los tímpanos vueltos mierda. Escucho mis pensamientos, como metido bajo el agua. Solo existe mi cabeza y siento los chasquidos de la mandíbula con mayor intensidad. Recojo un casquillo vacío del piso. Está caliente y lo meto en el bolsillo. Un recordatorio de mi primer polígono. Para esto somos soldados, para tener un fusil de largo alcance. Asesinar y ser asesinados. Cuatro suboficiales con planillas en las manos avanzan por el campo de tiro. Cuentan los huequitos sobre esos círculos, como los anillos de un sistema planetario.
Me levanto y voy a descargar la vejiga. Me detengo en la pendiente. Apunto con el pene y es como si meara a Medellín. Abajo los tejados del barrio Buenos Aires y al fondo los edificios del centro. Cierro los ojos y aprieto. Es un descanso poder mear después de disparar un fusil. Un último chorro sale impulsado y un escalofrío me sacude el espinazo. La piel se me eriza a causa del falso orgasmo después de una meada. Y me da por pensar en Juliana. En ese día cuando estábamos en la sala de su casa besándonos como animales. Eran las cuatro de la tarde y nos chupetíabamos el cuello y las orejas. Ella acababa de llegar del colegio y estaba vestida con shorts, medias y camisa blanca de botones. Por primera vez le toqué los senos por encima de la camisa. Fue fabuloso. Sus senos eran blandos y pequeños. Luego bajé la mano, le acaricié la cintura y pasé por las costillas levantando un poco la camisa. Como los botones estorbaban, los fui desabotonando con miedo que en cualquier momento Juliana saltara del sofá como un resorte. Pero terminé con los botones y ella misma se terminó de quitar la blusa. Se veía preciosa con el cabello largo y el cuello libre. Le besé la clavícula y abrazándola intenté desabrocharle el brasier, pero esas pinzas son imposibles. July me miró de reojo diciéndome idiota de la manera más tierna. No sé cómo hacen las mujeres para ajustarlo sin tener a la vista los broches. Dejó resbalar el brassier por los codos y ya estaba a punto de besarle los pezones cuando se detuvo de golpe. Se tapó los senos con las manos y se hizo a un lado.
―Espera, espera ―me dijo― ¿si trajiste los condones?
En resumen: ninguno de la escuadra tiene buen puntaje. Los suboficiales ponen el dedo pulgar abajo para que mi capitán Salgado y mi teniente Ospina vean lo malos que son sus soldados. Esta noche nos espera un buen volteo. Al finalizar el polígono tenemos una noticia: uno de los mejores puntajes es de mi amigo Fabio Alzate, el flaco alto. Ahora tiene un puesto asegurado en el pelotón de escoltas de mi coronel. Fabio Alzate es una persona que me parece bien rara, una mezcla entre un sicario y un intelectual.
Capítulo 18.
Basta de especulaciones. El cielo y el infierno existen. El camino entre uno y otro es de veinte minutos y acabo de recorrerlo. Por la montaña hay prados verdes y jardines con flores amarillas y rojas. Este batallón es una finca con guayacanes y pinos, con descansos en la loma y bancas metálicas. Reconozco el lugar donde estaré encerrado doce meses. Más arriba está el edificio robusto y blanco de tres pisos. Parece una cárcel vieja y opaca, con las ventanas corroídas, las paredes desgastadas y el tejado oscuro. Me intimida el bloque roñoso y blanco. Las paredes tienen trazos de óxido, manchas dibujadas en épocas de lluvia desde las ventanas. Siento un olor a podrido. Me rasco la nariz y se me clava el pesimismo en la panza. Ahora todos van callados. Solo escuchamos el corcoveo del chasís que sube por la loma. Welcome my son, welcome to the machine.
Pasamos por un lado del edificio. Hay una pared alta, sólida y sucia con una ventana enrejada. Una correccional gris del Medioevo. Una cabeza aparece por la ventana. Es un calvo con los ojos desquiciados:
―¡Bienvenidos al inferno! ―y se agarra de la reja.
El sujeto que gritó debe ser un prisionero. Solo podemos verle el rostro y el pecho. El chillido me aterra. Cruzo la mirada con mi vecino que quiere ser PM motorizado. El hombre tiene los ojos exageradamente abiertos. Debo tener la misma cara de güeva asustada. El camión por fin se detiene.
―¡Abajo, reclutas!― gritan desde afuera.
Cuando salto del camión me encuentro en mitad de un campo abierto y el sol me aporrea los ojos. Me cubro con la palma de la mano. Es una plaza del tamaño de una cancha de fútbol forrada en hormigón. Al lado, el espantoso edificio principal. El batallón está rodeado de verde, de árboles. Welcome to the hotel California. El cielo picante y azul. Such as lovely place. Una finca en Buenos Aires. Such as lovely face. Camino hasta un extremo para no quedarme parado como un idiota en mitad de la plaza. Parecemos una multitud desconcertada esperando el inicio de un concierto. Escojo una de las esquinas sobre el cemento y dejo la maleta. El sol nos pega en las cabezas. ¿Dónde estará Espitia, el man del colegio? Estoy rodeado de gente, pero me siento en un desierto con cactus y lagartos. Al frente están las tribunas de la plaza, donde unos militares pasan unas hojas en el escritorio. Me desconcierta el edificio blanco y mugroso. Los bordes de las esquinas destrozados y los parches en los muros con los adobes pelados. Es un edificio viejo y sombrío. El verde de los prados y las flores amarillas de los guayacanes parecen, en cambio, salidos de una escenografía de Disney.
El sol en el meridiano y no hay sombra. Giro para ver qué tengo atrás. Una zona verde, y más allá, las garitas con centinelas a lo largo de la montaña. En este lugar entras, pero no sales. Varios soldados caminan alrededor de la plaza. Tienen los uniformes tan desteñidos que deben llevar toda una vida metidos acá. Nos miran como si fuéramos esclavos en una plaza de mercado en puerto de Cartagena. A mi lado circula una pareja de ellos. Alzo la cabeza para mirarlos, sentado en la placa de hormigón de la plaza. Es un enano de circo.
―¿De dónde eres? ―me pregunta con un inconfundible acento costeño.
Es un muñeco calvo y de cejas pobladas, acompañado por una jirafa torpe y flaca.
―De acá… de Medellín ―le digo.
―Te ves como lindo, ¿no?
Hago una visera con la palma de la mano para taparme el sol. La jirafa no deja de sonreír. Entonces el enano me pica el ojo.
―Cuídate ―y me manda un besito.
Giro la cabeza como una mujer enojada.
―Ya me aprendí tu cara ―me dice―. En la noche te voy a robar.
El enano y la jirafa siguen caminando. Sentado en la plaza, no sé por qué, me pongo a pensar en el tamaño mítico de las vergas costeñas. Trago saliva y meneo la cabeza. Mi estampa es distinguida del resto. El costeño cacorro me ha puesto en los ojos de todo el mundo. Me siento señalado por una docena de párpados. Soy el bicho raro. Mazzo tenía razón en la fila del sorteo: me pulirán las estrías del culo. Mañana los soldados me verán por los pasillos y murmurarán.
La única sombra al margen de la plaza es la que deja una palmera. Allí está un grupo que conversa y fuma. Alguien ha solicitado que saquemos un porro, pero nadie se atreve a fumar hierba. Ahora soy un nuevo reo en un patio de máxima seguridad, asediado por peligrosos soldados maricas. Desembolso el walkman y pongo el casete con lo mejor de lo mejor del heavy metal. Ahora suena El Barón Rojo: Los rockeros van al infierno. Escucho el tema con la plena seguridad de que estoy grabando a fuego en mi memoria la sensación del primer momento.
Un militar sube las tribunas con un manojo de papeles y se detiene arriba. Comienza a llamar la lista con un vozarrón que podría partir un bloque de concreto en dos. El hombre mide casi dos metros de estatura, pesa unos noventa kilos y tiene una cicatriz horrible en el cachete. De resto, parece un súper héroe, un Dick Tracy: barbilla cuadrada, hombros grandes y brazos gruesos. Nos levantamos y quedamos a la espera. Un mar de cabezas en la plaza. Grita mi nombre y voy a hacerme con el segundo pelotón. Al rato llaman a Espitia, el man del colegio en el tercer pelotón, que sale de un tumulto y va a formar con su gente. Verlo me tranquiliza y espero que se acabe esta formación para ir a saludar.
En total, somos cuatrocientos reclutas divididos en ocho pelotones. Cada uno formado por cincuenta reclutas. Cada pelotón está formado por cinco escuadras y en cada una de ellas hay diez soldados.
―De ahora en adelante, seremos la compañía D ―dice Dick Tracy― y yo su comandante, el capitán Salgado.
Capítulo 19.
De nuevo en la línea de tiro adelanto una pierna, a punto con el fusil y llevo el pecho hacia adelante para ensayar la posición de tiro. Con la inclinación del cuerpo se pretende amortiguar el retroceso del disparo. En nuestra siguiente ronda tenemos que disparar en posición de pie. War pigs. Cierro el ojo izquierdo y el comandante de tiro da la orden de disparar a discreción. De nuevo los estallidos y el olor a pólvora. Halo el gatillo y disparo. El fusil me patea el hombro y la potencia levanta la boquilla del cañón. Hay una gran diferencia entre disparar un fusil acostado y hacerlo de pie. Disparar parado es la posición más difícil. La inestabilidad del cañón es espantosa: el corazón salta, las manos tiemblan, el fusil sube y baja, la mira se desequilibra. Tic-¡bum! y el culatazo me patea. Otra vez quedo aturdido. No veo los agujeros en la cancha. No han sido buenos disparos.
Espero a que la línea de tiro acabe con el resto de munición. El maldito pito ensordecedor. Con cada respiración siento que el aire me rastrilla los oídos. Es hora de saber cómo me fue en el polígono cuando veo a Damato en el filo de la loma. Y Bedoya dice que este man no existe. El hombre está de pie y me apunta con su fusil. Veo que carga y toma aire. El cañón estático y yo me agacho y me cubro la cabeza con las manos cuando estalla su disparo.
Capítulo 20.
En la tarde llamo por teléfono a Juliana para buscar consuelo. Le comento muy aburrido lo que sucedió durante la mañana en el colegio y el examen médico. Lo que quiero es que me consuele. Una de las cosas que más me gusta de Juliana es su capacidad para volverme un niño chiquito. A veces Juliana llega al colmo de hablarme como si estuviera en brazos a un bebé. Daña las palabras y me acaricia la cara. Lo peor es que su ridícula zalamería me tranquiliza. Pensando en ella podría hacer una plana de primero de primaria sacada del libro Nacho lee: ella me mima, ella me ama, ella me mima, ella me ama.
Nuestra última bluyiniada, cuando le toqué las tetas, terminó sorpresivamente en la sala de su casa, cuando me preguntó por los condones y yo, por pendejo, como no los había llevado, quedé como un idiota y tuvimos que aplazar “nuestra primera vez.” Nuestra primera vez. Qué asunto tan comentado y trajinado, tan discutido y premeditado. El tema se estaba volviendo en un karma, una obsesión, un lunar negro, peludo e incómodo en nuestras vidas. Aun así lo seguimos hablando. Ella siempre sobrepone sus temores y dudas al respecto, pero yo intento resolverle todas las inquietudes: embarazo, dolor, la inexperiencia, pérdida de mi interés. Pero ante todo le he dicho que la amo hasta el cielo y que sería muy lindo compartir esa experiencia con ella. Luego del desgaste intelectual al llenarme de soluciones para todos sus inconvenientes, he concluido que todos esos argumentos no valen un trapo. La respuesta más alentadora que he recibido por parte de Juliana, es motivada por esa cursilería: “te amo hasta el cielo.” Es cursi, pero cierta, como todo lo que uno dice cuando está enamorado. Cuando le menciono que la amo, le brillan los ojos y me abraza poniendo su cabeza en mi pecho. La frase es extremadamente simple, pero devastadora. Esa simpleza me sorprende porque yo siempre pensé que para enamorar una mujer había que llenarse de regalos y argumentos. Pero no, el secreto consiste en dejar de pensar en mis amigos. Caer en cuenta que no me están viendo, ni escuchando, y que no se burlarán de lo que digo. Eso resulta muy curioso, mientras que para mis amigos las expresiones “te amo” y “te quiero” son causa de bromas y risa, para Juliana y sus amigas son causa de asombro y admiración. Si mis amigos entendieran la diferencia tendrían novia, se enamorarían y es muy probable que dejaran de hacerse la paja.
A Juliana no le importa si en su primera vez le duele, si queda en embarazo, si soy un inexperto, si lo hacemos en su casa, en la mía, si le veo el cuerpo, si ve el mío, si salgo a contarlo a mis amigos, si sus amigas se enteran, si su hermana se entera, si sus padres se enteran. Por encima de todo lo que quiere es perder la virginidad con alguien que la ame. Y ese no puede ser otro más que yo.
Ahora que la llamo, le cuento lo que sucedió en el examen médico y que estoy un paso más adelante al camino del ejército. July me ha invitado a su casa para que estudiemos juntos. Decimos que vamos a estudiar porque nos da pena ser tan sinceros y plantear el asunto a sangre fría. Ya sabemos los horarios en los que se queda sola. Quedamos de veros en la estación del Metro La Floresta. Pero antes de salir con mi maleta, un cuaderno y un libro, me aseguro de empacar el paquetico de condones que tengo en la casa.
Capítulo 21.
El cuarto está cerrado y adentro se escucha vibrar. Es un sonido hueco y continuo como una licuadora a lo lejos. La fila de muchachos civiles ingresa al cuarto cerrado por una puerta, pero no sale. Entran y entran, pero no salen. Es el molino traga-estudiantes de Pink Floyd que produce bollos de carne picada. La fila avanza. Los muchachos entran, son molidos y por un tubo enorme sale carne para picadura. El sonido de las máquinas se hace más intenso. ¡Hijueputa, esto es lo primero que me van a regalar: una severa rapada!
Es mi turno en la silla eléctrica. Un soldado con delantal blanco y lleno de pelusas sostiene la máquina rapadora. Está complacido de aplicarme su crueldad. Mi pelo quedará cortado sin la más mínima decencia. Miro el espejo: una última mirada a mi personalidad. En un par de zanjadas quedo calvo, como un desnutrido niño balcánico. A mi lado, la operación se repite en cuatro cabezas, como si fuéramos envases de gaseosa avanzando en una línea industrial. Cuando salgo no sé cuál de nosotros es más feo. Ahora no hay diferencia: todos iguales y calvos, sentados al otro lado de la peluquería. La dolorosa deforestación de la personalidad, la desolación del anonimato, como una marca para recordar que aquí todos somos nadie.
Al final de la tarde subimos al alojamiento de la compañía. Un recinto lleno de literas a lado y lado; un pasillo largo y estrecho. Cuatrocientos reclutas cabemos allí. Se acomoda el primer pelotón, luego nosotros, el segundo. Camino por el corredor central y me huele a trapera vieja. Siento el ambiente sofocante y triste, como las salas de los cementerios. Un aire por donde ha pasado mucha gente dejando sus rabias y tristezas. Adiciono mi cuota de frustración a la vibración del recinto.
Otro pelado me ofrece una Coca-cola en lata. La gaseosa está caliente, pero aún así la acepto y nos la tomamos entre los dos. Será mi compañero de catre. Bedoya: otro recluta calvo y pálido como yo. En adelante dormirá en la cama de abajo y yo arriba, en el gallinero del segundo piso. Su cara es un queso redondo. En mitad de las cejas tiene un gran lunar café, como un tercer ojo, horrible ese lunar en medio de su frente y cejas. Su apariencia es frágil. Cuando se sienta se le ve la columna torcida como un garfio. Sus brazos son delgados, blancos y pecosos. Un soldado nos indica la cama. A mí no me presta mucha atención, pero a Bedoya lo mira con resentimiento. Bedoya evita cruzarse, como si se conocieran de antes. El soldado tiene en el pecho su apellido: Correa. Según nos han dicho es un dragoneante, un soldado con seis meses de antigüedad y mando sobre los reclutas.
―La cama de Damato ―dice el dragoneante dando palmaditas al colchón de Bedoya.
No entendemos. ¿Damato?
―Vas a dormir en la cama del soldado desaparecido.
Bedoya y yo quedamos mudos.
―Se perdió un día ―dice el dragoneante Correa―. Y nunca volvió.
Bedoya se levanta con fastidio del colchón, de la cama del desaparecido. El dragoneante Correa nos deja como a los hermanitos, con la palabra en la boca.
Al rato solo miramos y esperamos. Los reclutas reconocemos el lugar. Me dejo caer sobre el colchón de Bedoya y no sé si sentir envidia o asco por acostarme en esta cama. Bedoya y yo no decimos palabra. Él parado y yo sentado. Siguen entrando pelados por el corredor. Unos avanzan descompuestos y desubicados; otros vienen haciendo chacota por el pasillo.
―¡Herrera Molina, Juan Carlos! ―gritan desde la puerta.
―¡Presente! ―contestan desde el fondo.
―Cuál “Presente”, bobo.
Un militar sostiene una planilla desde la puerta del alojamiento. Tiene cara de universitario.
―Acá no estamos en el colegio.
Todos se ríen, más por los nervios que por el comentario. Herrera Molina camina abriéndose paso por entre las docenas de calvetes que ocupan el pasillo central. Está vestido de jeans y tenis. Es monito y tiene la cara desecha por el acné. Cuando llega hasta la puerta se detiene al frente. Se para relajado y las manos en los bolsillos.
―¡¿Yo soy su mamá?! ―le grita el militar.
―No, señor.
―Entonces párese firme, marica, ¡Respete, a ver!
Herrera pega los pies y las manos y exagera sacando el pecho.
―En la PM no decimos “Presente” ―dice el militar―. Decimos “Ley y orden, mi teniente”.
Herrera sostiene la mirada. Una pose fingida y aprendida en las películas gringas de guerra.
―Yo soy su teniente Ospina, ¿Entiende recluta?
―¡Sí señor, entendido! ―contesta Herrera mirando al frente y a la pared.
Ospina toma aire.
―Este recluta es una puta güeva. Como yo soy su teniente, entonces usted me tiene que decir “Mi teniente”… ¿Oyó?
―¡Sí señor, entendido!
Ospina baja la planilla. Le repite a Herrera que no puede decirle “Señor”. Debe decirle “Mi teniente”.
―Oiga Herrera, diga bien duro: soy una puta güeva.
Herrera despega la mirada del piso, y por fin mira de frente al militar.
―Diga, diga, ―insiste Ospina―, diga bien duro: “Soy una puta güeva”.
―Soy una puta güeva ―murmura Herrera entre dientes.
―¡Así no, marica! Dígalo a viva voz, como si fuera un hombre. ―¡Soy una puta güeva!
El resto soltamos la carcajada.
―Diga otra vez, recluta.
Herrera en firme, la cara roja de rabia y el cuello tensionado, grita a todo pulmón:
―¡Soy una puta güeva!
Las carcajadas truenan. Manoteo el colchón. Ahora somos una tropa de piratas muertos de la risa en los camarotes de un velero.
―Sepan una cosa: los reclutas son una basura ―dice el teniente caminando entre los catres―. No sirven para un culo. No saben cantar el himno nacional, ni rezar la Oración al Soldado, ni la Oración a la Patria.
A medida que avanza echa un ojo a los nuevos reclutas. Tiene las manos atrás y las botas negras y lustrosas como brea.
―Los reclutas no saben afeitarse, ni templar la sábana del catre, ni brillar las botas, ni la chapa del cinturón.
Ospina dice que no sabemos nada sobre marchar en orden cerrado, ni de cortesía militar, ni de disparar fusiles. No sabemos diferenciar un teniente de un sargento, o un capitán de un coronel. Ospina se detiene. Saca un bombón de fresa y le da una chupada. Se ve animado con el bombón en la boca. Pasa por nuestro catre y mira a Bedoya aquí parado.
―Es decir, de ahora en adelante, ustedes son unas basuras.
Un silencio a lo largo de las literas. El asunto ya no va de lujo. Somos una basura.
―Hagan de cuenta como si acabaran de nacer ―dice―, porque no saben nada de nada.
En adelante dice que no sabemos el idioma operacional de combate, ni un código militar, no sabemos cómo funciona una tarjeta de tiro. Tampoco sabemos qué es el S-4, ni el S-5, ni la ASPC.
―¡Unas güevas! ―dice―. Si al menos supieran desarmar y limpiar un fusil.
Sentado en el catre, al lado de Bedoya, me cojo la cabeza con las manos. No puedo creerlo. Cuatrocientos reclutas estamos callados, dejando que este gran pedenjo nos insulte. Podríamos saltarle encima y cogerlo a pata. Lo moleríamos a golpes y nos largaríamos del batallón.
El capitán Salgado aparece en el marco de la puerta con un costal negro en la mano.
―¿Quién quiere chupar? ―pregunta a la compañía.
Nadie contesta. Mi teniente Ospina lo mira con el rostro iluminado y ambos se ríen como papá e hijo. El resto nos quedamos muy serios sin entender bien esa pregunta: ¿Quién quiere chupar? El capitán Salgado mete la mano en el costal:
―En serio, ¿Nadie quiere chupar? ―saca un bombón y lo arroja al primer recluta― en serio ―dice― ¿nadie quiere chupar?
En la tropa entendemos la broma y nos relajamos.
―Por ahora son una basura ―dice el capitán― pero pronto tendrán un brazalete de la PM y dejarán de ser unos miserables reclutas.
Bedoya, mi compañero, hace un esfuerzo para sentarse y palmotea el colchón de Damato.
―Oiga Charly, ―me dice, cambiemos de cama
―¡Noooo, mano, no! ―contesto―. Relajado, yo duermo arriba y vos abajo.
Se ríe de mala gana. Se da cuenta de la mancha gris rojiza del colchón y aunque se ha sentado cerca evita apoyar la mano en ella. No entiendo por qué Bedoya me dice “Charly”.
Mi teniente muerde su bombón desde la puerta, chasquea los dientes y arroja el palito a la basura. Le ordena volver a su catre a Herrera Molina, el monito care-piña. Como si estuviéramos ensayando una escena de teatro, el teniente Ospina vuelve a gritar desde la puerta del alojamiento: ―Herrera Molina.
Déja Vú.
―Ley y orden, mi teniente ―gritan desde el fondo.
―Eso es, marica, eso se llama cortesía militar.
El trote de Herrera retumba en el alojamiento. Ahora un skinhead corre por el pasillo atiborrado de literas y ratas calvas.
Capítulo 22.
―Cartagena, Julián ―gritan.
―Ley y orden, mi teniente ―contesto.
Me levanto y camino.
―¡Al trote, marica, al trote! ―me grita desde el fondo.
Mi tula es igual a las cuatrocientas tulas verdes que hay a lo largo del alojamiento; inflada de menaje, como todas. Desde la puerta, mi teniente Ospina repasa a gritos la lista de lo que debemos tener en ella: cepillo grande y pequeño para lustrar, betún crema en lata por 50 centímetros cúbicos. Candado de intemperie de 48 de ancho por 10 de diámetro del gancho y latón recubierto con poliestireno, barra de brillametal. A medida que Ospina sigue la lista nosotros debemos chequearla. Crema dental, cepillo de dientes, desodorante, rollo de papel higiénico, jabón de tocador, jabonera plástica con tapa, chanclas, espejo, talco para los pies, tres cuchillas de afeitar ,malísimas, seguro me pelarán la cara. Tengo que decirle a mamá que me traiga Gillette.
Cuatrocientos reclutas vamos organizando nuestras nuevas pertenencias en el colchón de cada uno. El equipamiento debe volver dentro la tula. Nada puede quedar por fuera. En una esquina dejamos el uniforme caqui. Un color entre ocre y amarillo, como los uniformes de los soldados ingleses en la colonia india. El militar dijo que se llama uniforme Habano. Tiene un quepis y las botas negras de amarrar.
―Para solicitarle, mi teniente.
―Diga, soldado.
―¿Qué es la bayetilla?
―El trapo rojo, señorita, el trapo rojo.
En la compañía D metemos el menaje en la tula y organizamos la cama con las sábanas. Los reclutas debemos tener lo mismo. Incluso las tablas del catre son repartidas. Cada uno debe tener ocho tablas bajo el colchón. Ni más ni menos. El colchón me queda ondulado y hay que saber sentarse para no ir a caer de culos. Pensé que lo único que nos daban en el ejército era un camuflado y un fusil. Sin embargo, no está mal: todo está muy organizado; alguien estuvo pensando mucho en nosotros.
La tula es nuestro armario, nuestra privacidad, nuestro único lugar personal.
Más tarde formamos en la plaza de armas para pasar a la comida. Ahora estoy sentado con los cincuenta compañeros del segundo pelotón. Siento el mismo ambiente pesado del alojamiento en medio del gentío. Es como si en el pasado hubieran torturado una docena de guerrilleros: varias semanas amarrados, con bolsas negras en la cabeza. Y los hijodeputazos y maldiciones permanecieran flotando entre los muros. Así se respira un comedor de un batallón. Y tener que comer arroz y papa. Cuando veo la comida se me quita el hambre. Le digo a mi vecino si quiere mi plato. El hombre se sorprende.
―Pase para acá ―me dice.
Se llama Fabio Alzate y con su gesto solidario ya me cae bien. Es alto y encorvado. Después subimos al alojamiento del tercer piso. Después nos cepillamos los dientes. Después tenemos tiempo para hablar un poco sentados en las literas. Después nos quitamos la ropa y nos acostamos. Me trepo a mi cama. Lo raro de dormir encaramado y como flotando. El teniente Ospina apaga la luz del alojamiento de la compañía. Por unas ventanas horribles se filtra la luz de las lámparas del patio interno. Son bloques de luz blanca que caen en diagonal desde las ventanas. Las cobijas del ejército son de lana, parecidas a enormes esponjillas para platos. A veces pica en el vientre. A lo largo del alojamiento hay un momento de silencio. Me faltan 365 noches. Comenzaré a hacer una cuenta regresiva. 364- 363- 362. Cierro los ojos y pienso en Juliana. Sus senos pequeños como manzanas criollas. Estoy ansioso y no me puedo dormir. Recuerdo al soldado enano y la jirafa. Dijeron que vendrían por mí. Tengo que estar pendiente ahora cuando vengan a robarme. Abajo está Bedoya. Durmiendo en la cama de Damato, el soldado desaparecido.
Al fondo se escucha un cuchicheo y varias risitas. Alguien eructa durísimo en la oscuridad y el resto soltamos la carcajada. A continuación escuchamos un bombardeo de pedos y eructos provocados. En las sombras del alojamiento se arma una chacota entre chanzas y carcajadas.
―¡Así no, papi! ―gritan desde el fondo―. ¡Dale más duro, papi!
Cuatrocientos reclutas nos morimos de la risa.
El desorden se prolonga unos breves minutos hasta que un militar enciende las luces y grita furioso:
―¡De pie, malparidos!
Es mi teniente Ospina, el care-universitario come-mierda. Ordena que bajemos a formar la compañía a la plaza de armas. Dice que bajemos en pantaloncillos y chanclas. Todos nos levantamos y vamos quedando semidesnudos.
―¡Herrera! ―grita el teniente desde la entrada ― ¿Quién es Herrera?
De las filas salen dos muchachos. Uno está asustado. Tiene pantaloncillos narizones y las costillas forradas y lampiñas. Mira al teniente con angustia. El otro es Herrera Molina, el monito care-piña con la cara destrozada por el acné. Herrera Molina tiene los ojos iluminados.
―¿Son dos? ¿Usted es Herrera qué?
―Herrera Martínez. ―¿Y usted?
―Herrera Molina.
El teniente se rasca la cabeza. Les ordena que se vistan y lo esperen en el comando del batallón. Herrera Martinez está desconcertado, pero sus ojos cambian de inmediato a una felicidad inesperada cuando va animado para su cama. El care-piña da un aplauso y se ríe mientras va diciendo: “De malas, manada de güevas”. Quienes estamos cerca los miramos y queremos agarrarlo a pata, y a la vez queremos estar en su lugar. Los Herreras están felices. Es seguro que tendrán una noche mejor que nosotros. El resto tenemos que bajar en pantaloncillos a la plaza.
Capítulo 23.
Las lámparas blancas iluminan el hormigón de la plaza de armas. Formamos los pelotones de la compañía. Somos una gallada de calvos, feos, en pantaloncillos y chanclas. El frío me encoge el cuerpo y se me paran las tetillas. Bedoya está a mi lado en la formación, dándose un abrazo a sí mismo. El resto de la compañía tiene el pecho abierto a la noche, como si fuéramos para piscina.
―¡Bueno mariquitas! ―grita el teniente Ospina desde la tribuna más alta de la plaza― parece que no tienen sueño. ¡Manos en la cabeza!
Abrimos las piernas y ponemos las manos como si nos fueran a requisar.
―¡Abajo! ―grita el militar y todos nos acuclillamos en una flexión profunda de pierna. El frio se me cuela por la axila. ¡Arriba! ¡Abajo! Y todos abajo con las rodillas puntudas como sapos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo
Subimos y bajamos a lo largo de treinta minutos. Mi corazón late violentamente. Me retumba la cabeza. A pesar de la noche y la altura, ya no tengo frío, pero jadeo como un asmático. Una punzada me tortura en el bazo, como si hubiera corrido toda la noche. El teniente cambia la expresión cuando estamos en posición arriba. Todos quedamos con las manos en la cabeza pelada como si fuéramos unos desgraciados prisioneros. ―Se duermen o salen a comer mierda ―dice mi teniente Ospina―. ¡Ustedes verán!
Hay docenas de codos levantados y axilas peludas como chozas negras. Siento que se hinchan las venas del cuello y me bombean los ojos. A esta hora estaría tumbado en mi cama, viendo tevé y cogiendo sueño. Mi desgracia no puede ser más grande.
―Van a entender ―continúa el teniente―, que de ahora en adelante la vida cambió.
Los brazos se me encalambran y los bajo para descansar.
―¡Usted! ―me señala―: si vuelve a bajar las manos pernocta hasta mañana.
Tengo rabia, impotencia y desespero. Quiero saber qué es lo que me asusta: ¿los gritos de ese maldito teniente? ¿La angustia de pensar en mis próximos días? Un año, me falta un año. Nada más. Cierro los ojos y trato de calmarme.
El teniente va y vuelve cogiéndose la barbilla. Se detiene al frente y grita.
―¡A tierra!
Nos quedamos confundidos. “¿A tierra?” ¿Y eso qué es?
―¡Lagartijas hombre, lagartijas! ―y bajamos en posición de flexiones de pecho.
Ejecutamos la misma mecánica. ¡Arriba! ―grita y nosotros resoplamos para levantar el pecho. ¡Abajo!, y quedamos con el pecho contra el cemento. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. La secuencia se alarga por varios minutos. ¡Arriba! Y el teniente se calla. Los brazos me tiemblan y un calambre me recorre los brazos.
―¡Nadie baja! ―grita Ospina―. ¡El que baje no duerme hoy!
De nuevo el silencio. Esta posición me va a reventar la cabeza.
―¡Abajo! ―y me dejo caer aliviado. El pecho contra el hormigón, agotado, y las piedritas del concreto me maltratan las tetillas.
―¡Arriba! ―repite el teniente. Jadeo y me balanceo a un lado y a otro para descansar. Bedoya está por desbaratarse. Los brazos le tiemblan. Mira el cemento con los ojos desorbitados y lleva una cuenta: treinta y uno… treinta y dos… treinta y tres… Un hilo de baba espesa le resbala del labio.
―¡Usted recluta! ―grita el teniente― ¡Sí usted! salga al frente para que lo vean. Por usted nos quedaremos otra media hora.
Las lámparas, la plaza de armas, la noche. Al frente tenemos al nerd que no puede faltar. Su grado de astigmatismo no alcanzó el umbral para salvarse del maldito ejército. Su figura parece un chiste: cabezón, flaco, pantaloncillos y una enorme montura sobre la nariz.
―¡Gafas! ―dice Ospina―, mírenlo bien, por culpa del soldado Gafas.
Pronto quedaremos aniquilados.
En esas llega Dick Tracy a la tribuna, el capitán Salgado con quijada de súper héroe. Nos ve tirados en el piso y sonríe. Palmotea el hombro de Ospina, como si el teniente fuera su sobrino.
No me trasnoche a los reclutas, Ospina le dice.
El capitán Salgado ordena que nos levantemos. Me siento descansado y protegido por mi capitán. Ospina conserva la mirada al frente sin determinarlo y le notamos la rabia silenciosa pero elocuente. Mi capitán Salgado no deja de darle palmaditas tranquilizantes en la espalda. Hoy, todos amamos a mi capitán, es nuestro papá querido. Y ese malparido de Ospina no para de mirarnos con desprecio.
Capítulo 24.
Cruzamos la plaza compitiendo como niños, subimos las escalas hasta el tercer piso alborotando con las chanclas. Me trepo en mi cama de un salto y el alojamiento queda en profundo silencio. ¿Dónde estarán los Herreras? Ninguno de los dos volvió a las filas. ¿Correrán la misma suerte que Damato? El capitán Salgado, nuestro nuevo papá, apaga la luz de los críos y no se escucha una sola risa. Ahora acostado pienso en Juliana. Quiero hablar con ella, buscar su consuelo. Decirle que estoy metido en el infierno, Entre el martillo y el yunque. Llamarla y llorar. Esto es una pendejada, pero me siento frágil y débil. Y ahora me da por pensar en Juliana. Con quién estará, quién la llamará. ¿Pensará en mí? Su recuerdo me tiene hechizado. Para intentar olvidarme de Juliana hago una lista con los detalles que más me gustan de las peladas del barrio. La ingle blanca y ancha de Verónica. El lunar redondito en la raíz del cuello de Caroll, los escotes de Claudia, Dios, ¿cómo hacía para jugar baloncesto con ese par de tetas? El culo de Diana y esas tangas de hilo, los deditos con pedicure de Paola, los muslos de Elisa y su pinta relajada cuando se quitaba el uniforme del colegio y se quedaba en medias largas, camisa y shorts. La única que me paró bolas fue Julianita. El resto, estaban muy buenas pero eran unas brujas.
Lo peor de Juliana es su virginidad. Y como todas, los asuntos del sexo los consulta con sus amigas, que nunca me lo expliqué, son totalmente distintas a ella. Juliana es la loca del barrio. Y otra vez estoy pensando en ella. Qué mierda. Las otras peladas, aunque son las brujas con los culos más deliciosos, son insoportablemente frívolas. Son unas creídas pagando una vez por semana una cepillada de pelo, desviviéndose por los galanes de la tv, llamando a sus novios al teléfono cien veces al día y lo peor es que su mayor meta en la vida es casarse y tener hijos. Qué se jodan ellas con sus vidas. Lo que me molesta es que le den concejos a Juliana. Consejos de tía católica mezclados con cicuta. Advertencias para que no se meta con ese care-punki lombriciento, o sea yo. Esas pendejas no saben diferenciar un metalero de un punkero, un skate de un roller o un rastafari de un rapero. Las bobas ni saben diferenciar un hippie de un hare Krisna. Y creen que todo sujeto tiene que saber bailar. Y a mí eso no me gusta. Tampoco estoy matriculado en ninguna fauna urbana. Las botas, los jeans y el rock me parecen bien, nada más, pero para ellas soy un punkero de mierda.
Lo otro que también es cierto es que me funcionó la fórmula para deshacerme de las malas amistades de Juliana que son todas sus amigas. Unas espantosas brujas disfrazadas de colegialas. Donde mi ojo mágico tiene el poder de descubrir rostros siniestros, escobas voladoras, trajes negros y horripilantes narices aguileñas, Juliana, por el contrario, ve chicas lindas y amables vestidas con faldas estampadas con flores. Juliana es un gatico al lado de estas hechiceras. Pero Juliana no tiene el poder del ojo mágico, como lo tengo yo.
Y me funcionó la estrategia para sacar a Juliana de las garras de sus amigas y mantuve una agenda cultural donde ellas no cabían. La programación semanal era ir al ensayo de la orquesta sinfónica de la Universidad de Antioquia, el miércoles en la tarde, ciclos de cine en el Palacio de Bellas Artes, los jueves, video concierto en el MAM, los viernes, y cerveza en los bares de rock, los sábados. Lo otro es que la entrada era gratis y mantenía a Juliana fuera del foco de sus amigas. Y dio resultado, porque con esta agenda Juliana olvidó los consejos de sus amigas y se atrevió, de una vez por todas, a perder la virginidad conmigo.
Una noche en un bar, escuchando The final countdown estuvimos discutiendo el asunto del sexo.
― Es que me da miedo quedar en embarazo ―dijo―; además me han dicho que los hombres pierden interés cuando se acuestan con una mujer, me han dicho que se desenamoran, que lo único que quieren es comerse a las nenas y luego dejarlas para conseguir otra. Ya me imaginaba de cuáles bocas arrugadas y desdentadas provenían esos recelos. Julianita, mamacita, me encantas. Quiero llamarte y decirte que no dejo de pensar en tus tetas paraditas, en tus piernas oliendo a crema de coco y leche. Llamarte y decirte que extraño las grasosas hamburguesas que nos comíamos en la avenida La Playa, y los paseos caminando por el barrio, mecateando en cada tienda, chupando bombón, comiendo papitas fritas y mascando chicle. Llamarte y decirte que me hace mucha falta ir con vos a ese mercado hippie de San Alejo, a ese nicho de marihuaneros y falsos poetas, y comprarte manillas, collares, y todas las maricaditas que usas. Llamarte y decirte que extraño las rutinas que nos sedujeron y engancharon…, las mismas rutinas que ahora están perdidas, ahuyentadas por este mugroso batallón y esta maldita tropa, llamarte y decirte que esas rutinas que antes nos unieron, ahora nos tienen abandonados y abatidos.
Capítulo 25.
―¡De pie la compañía de reclutas!― gritan desde la puerta del alojamiento.
Abro los ojos y todavía está oscuro. Distingo el cielorraso y tengo vértigo, como si estuviera a punto de caer por un precipicio. Encienden las luces. La imagen de docenas de camarotes se revienta en un destello. Cuerpos verticales cubiertos con horrorosas esponjas grises. Dos soldados corren y gritan por el pasillo. Golpean con tablas las barras metálicas de las literas. Parece un ataque de indios piel roja. Durante las madrugadas, cuando hacen esto, es evidente que se divierten. Miro el reloj: 4:30 de la mañana. Los reclutas saltamos de las camas. Estamos atolondrados.
La voz inconfundible del capitán Salgado repite desde la entrada:
―¡De pie, la compañía de reclutas!
Detrás de él está el teniente universitario como si fuera un monaguillo. Vamos quedando parados con afán. Algunos se ponen firmes y sacan pecho, la cara colorada, las lagañas y el mal humor.
―¡De pie, mocos, de pie! ―y los trancazos estallan contra las varillas.
Los reclutas giramos a un lado y a otro. Bocas apretadas, caras rojas y ojos estallados en sangre. ¿No pueden simplemente encender la luz y llamar? Veo por las ventanas que las lámparas del patio interno están encendidas.
―¿Qué hora es? ―pregunta un vecino en calzoncillos y se rasca los ojos.
Lo miro como si me acabara de insultar la mamá.
―¡Sacan toalla! ―grita Salgado―, jabón, jabonera y chanclas. No quiero que cojan hongos.
Cierro los ojos y me lleno de paciencia: “Hongos en la ducha”. Bedoya está armado con jabonera y toalla al hombro.
―Qué velocidad, compadre ―le digo mientras busco la llave del candado de mi tula.
―El truco, Charly es colgarse en el cuello la llave de la tula. ¿Dónde puse la maldita llave? Un militar me alcanza:
―¡Joche moco, joche!
¿Joche? ¿De qué habla este tipo?
―Bajo el colchón ―dice Bedoya―, la puta llave está bajo el colchón.
¡Claro! Allí la escondí para evitar que el costeño cacorro me robara.
El baño está ahí nomás, frente al alojamiento. Mi capitán Salgado se sube al colchón de un catre, cerca a la puerta.
―¡Primer pelotón a las duchas! ―grita desde arriba.
Una camorra de chancletas corre en dirección del baño.
―¡Y se higienizan como manda su capitán!
Alzo la cabeza para mirarlo: de pie sobre el catre, con las piernas rígidas y abiertas como pinzas. Salgado está feliz. Trepado en el camarote, nos avista como un buitre. Esperamos en el segundo pelotón: cuerpos semidesnudos, toallas verdes en la cintura, jabonera en las manos y chancletas moradas. El ambiente está congestionado. Me siento incómodo pensando en que tengo que bañarme con todos estos culos peludos.
―¡Hasta tres! ―vocifera el capitán―. ¡Y salen de las duchas!
En el marco de la puerta están el enano calvo y la jirafa. Ambos comienzan a dar palmas y acosan a los primeros reclutas que aparecen por el alojamiento. Tienen los ojos clavados en el culo de los reclutas. Están muy serios y Salgado se hace el pendejo.
―¡Dos y medio! Y… y… ¡tres…! Los mordió el cocodrilo. ¡Ospina!
―Qué ordena, mi capitán.
―El nombre de estas lentejas.
El teniente Ospina toma nota muy acosado. ―¡Segundo pelotón al baño! ―el capitán grita desde el camarote y apunta las duchas con su índice, como dirigiendo una caballería.
Otros cincuenta reclutas chancleteamos por el pasillo. Bedoya y yo salimos en pura hijueputa. Nos atascamos en la puerta estrecha del alojamiento. El enano y la jirafa se hacen a un lado junto al dragoneante Correa. Quedamos apretados. Congestión de los reclutas que entramos y salimos. Ellos empujan mojados y nosotros empujamos con los brazos secos. Alguien respira intensamente sobre mi cuello. “Muevan el culo, malparidos, muevan el culo”, grita el capitán. El aplastamiento resulta insoportable. No puedo respirar. Soy molido en la inyectora de carne humana que produce soldados. “Muevan el culo, malparidos, muevan el culo”. Empujo y empujo. Por fin se abre un hueco en la pared de carne y salimos tropezando.
Llegamos a las duchas. Un recinto forrado de baldosín blanco. Una carnicería. Doce duchas sin divisiones para cincuenta reclutas del segundo pelotón. Gracias a Dios sale agua y no gas venenoso. Dando codazos y empujones me apodero de un chorro. Y ¿dónde putas cuelgo la toalla para que no se moje?
―En el tubo de la ducha ―me dice Bedoya.
El agua está congelada y tirito de frío. Me empujan desde atrás y quedo fuera del chorro. No importa. Me restriego el jabón con desespero. Me da pudor ver tanto culo y tanta verga por ahí suelta. Descubro que Bedoya tiene la mirada encajada. Tuerce la boca para mostrarme: en la esquina hay un negro concentrado, lavándose el prepucio. Es un vergón de tamaño africano. El negro tiene un escapulario y una placa metálica en el cuello: “Dios y Madre”. Empujo una espalda y quedo de nuevo debajo del agua. Las duchas están a todo chorro y el tumulto de cuerpos se toca y se confunde. El procedimiento resulta un caos frenético. El último será castigado. A veces tengo asco y procuro no tocar la piel ajena. Pero es inevitable. Las pieles se tocan, se empujan. Agarro con fuerza el jabón, no sea que se resbale, tenga que agacharme para cogerlo y quede con el culo empinado. El morenazo con el escapulario viene y se planta al frente. Lo miro aterrado, con miedo a que vaya a empujarme con esa cosa colgando. Inmediatamente le doy el puesto para que se juague.
―¡Hasta tres para que salgan! ―grita Salgado. Este capitán de mierda no quiere tener soldados bien bañados.
―Uno, dos ―chilla el buitre y agita sus alas trepado en el camarote.
―¡Dos y medio!
Agarro la toalla y salgo a pene voleado por el pasillo.
―¡Y tres! Los mordió el cocodrilo. Teniente Ospina.
Cuando paso por la puerta del alojamiento, el enano calvo me clava la mirada y me recorre el cuerpo con los ojos. Ahora entiendo el fastidio que siente Juliana cuando los desconocidos la calibran con morbo.
Cuando llego al camarote, Bedoya tiene ya puesto los pantaloncillos. ¿Pero este Bedoya, qué? ¿Flash?
―Mis hermanos me dijeron cómo era esta vuelta ―me dice.
Bedoya se pone la camisilla sobre el dorso mojado. ¡Mojado! ¡Se viste con el dorso mojado! El capitán ordena el baño del tercer pelotón, del cuarto, hasta el sexto. Nos ponemos el uniforme caqui, El Habano, de color amarillento y un ridículo quepis, ese gorrito de albañil. Estrenamos de todo: medias, calzoncillos, desodorante, pantalón, camisa y botas.
Al fondo veo a Herrera Martínez, el moreno lampiño que mi teniente Ospina sacó de las filas. El hombre está agitado, intentando vestirse con rapidez. Muy cerca está el otro Herrera. Herrera Molina, el care-piña, que tiene la toalla verde en la cintura y se corta las uñas de los pies, trepado en su cama como una quinceañera. Y no gasta afán para nada.
―¡Hasta tres para que salgan a la plaza de armas!
Todos salimos corriendo, menos Herrera Molina, que nos mira desde su catre como si fuéramos cucarachas. ¿Pero este hijodeputa qué? ¿Tiene corona? Todavía está oscuro afuera. Cuando voy a formar en el segundo pelotón en la plaza de armas, me encuentro con Espitia, el man del colegio. Me estira la mano y yo me le tiro un abrazo:
―Parce, qué gonorrea esto aquí ―le digo y se me encharcan los ojos.
Espitia me dice que está en el cuarto pelotón, pero tenemos que dejar la cosa para otro momento. El hombre me regala una chocolatina que tiene en el bolsillo. Gracias, parcero, y otro abrazo de afán.
Formamos la compañía en la plaza de armas. Somos un bloque de ocho pelotones que vamos para la cocina, o “el rancho”, como lo llama mi capitán Salgado. De la misma manera que la ducha, Salgado ordena la salida.
En menos de veinte minutos, Salgado despachó el baño y la vestida de cuatrocientos hombres. Veinte minutos para sacarnos soñolientos de la cama y dejarnos con la cara fresca, formando en la plaza de armas, Entre el martillo y el yunque. Veinte minutos. Cuatrocientos soldados. Según los programas de Cómo se hace, en el canal Discovery, eso es optimización de tiempo en los cambios de referencia. De dormidos a bañados. Cambio de estado: en un dos por tres. El capitán Salgado es un apestoso y excelente jefe de planta de manufactura.
Capítulo 26.
Estoy al frente de la primera ventana para recibir mi desayuno. Adentro está la cocina: soldados con botas negras y delantales blancos de carniceros. Todos llevan puesta la gorra militar. Hay dos hileras de fogones con ollas de acero tamaño batallón. El ritmo de la cocina es frenético. Tres rancheros van y vienen de la bodega con bultos en los hombros. Otros revuelven ollas con palas tan grandes como herramientas para escarbar una hectárea de arracacha. Por las paredes y el cielo raso hay varios circuitos de mangueras con gas, agua y electricidad. El piso está mugroso y peligrosamente húmedo. Media docena de soldados pelan papas y zanahorias. Todos ellos en uniforme camuflado verde y sin delantal. Están apoyados sobre una mesa de acero y utilizan unos cuchillos tan grandes que me hacen pensar en Sandokán, el pirata malayo. Están fastidiados. Pelar las papas y las zanahorias de un batallón es un severo castigo. Las llagas de esos tipos estallarán en media hora. ¿Y a dónde va a parar todo ese pus amarillento?
A un lado de la mesa metálica va quedando una montaña naranjada y café: las zanahorias y las papas arrumadas. Un señor con cara de mandón y 1,8 metros de estatura, tiene los brazos cruzados y vigila la operación. Todavía no sé cuantos estómagos tienen que alimentar, lo único seguro es que a las 5:00 de la mañana comenzó a servir el desayuno y a las 5:15 terminará con nosotros. Quince minutos para despachar cuatrocientos desayunos. El proceso fluye. Hay estallidos de vapor, ollas burbujeantes, risas, gritos, agua chorreando por las canillas y maldiciones. Los únicos que estamos callados somos los cuatrocientos reclutas que hacemos fila. Pasamos por las tres ventanas y vamos a sentarnos a los mesones. Esto no parece una cocina sino un agitado mercado popular.
Al borde de una ventana muy larga hay varias canecas rebosantes de chocolate. El olor a leche se hace más penetrante. El soldado me mira con malicia. Los reclutas causamos risa. El ranchero mete el jarro en la caneca llena de chocolate. Deja escurrir tres gotas sobre la caneca y me lo entrega. Su risa me da mala espina. Este chocolate ya no me gusta. Por las ventanas se asoman tres soldados que reparten la comida. Más adelante me dan una tajada de queso, un huevo duro y un pan mogolla. Todo al plato metálico. Hay un olor penetrante a comida rancia. Es una mezcla entre leche hirviendo, huevo podrido y chocolate. ¿Qué olor es este? No sé, pero quitan las ganas de comer.
Voy a sentarme al lado de Bedoya. Aquí no hay nada de manteles. Dejo caer el plato metálico sobre el concreto gris, me acomodo y siento el cemento frío y duro en el trasero. Bedoya se traga el huevo, el queso y despacha el chocolate de un tajo. Eructa al final. Suena mal, pero descansa al animal, dice. Le quito la cáscara al huevo y ¡carajo! El combinado de huevo duro y chocolate es asqueroso.
Cuando terminamos de comer, llevamos los platos a un carrito, que después arrastran otros rancheros hasta el lavaplatos. Desembolsillo la chocolatina y en ese preciso momento aparece el dragoneante Correa, el que dice que Bedoya duerme en la cama de Damato, el soldado desaparecido. Sus ojos se clavan en la chocolatina como si llevara años sin comerse una. La ofrezco. El hombre me mira con desconfianza. Bedoya me la arrebata y se la entrega.
―Gracias ―nos dice y nos palmotea los hombros.
Capítulo 27.
Formamos la compañía D en la plaza de armas. ¡Atención, firrr! grita Ospina, el teniente con cara de universitario maricón. En posición firme, nos vemos patéticos con el uniforme carcelario color caqui y esa falsa gallardía, sacando el pecho y alzando la barbilla.
Hace un minuto, durante el descanso del medio día, le propuse a Bedoya una cepillada de dientes. Sacamos el cepillo el dentífrico de la tula y entramos a los lavamanos junto a las duchas.
Los retretes están uno al lado de otro y sin divisiones, lo mismo que las duchas, pero se revientan de porquería. Las cañerías están bloqueadas. Quienes ocupan las tasas aguantan de pie, inclinados y sacando el rabo para no untarse. Dejan sus tripas, se limpian, tiran el papel y dejan el espacio libre. Al lado de las tasas se recoge una montaña de papel blanco y manchado. Un enorme cilindro café está a punto de caer al piso. La taza no puede con otra descarga. Aun así, un recluta se inclina con cuidado de no ir a salpicarse los muslos.
Delante las tasas están los lavamanos. Fabio Alzate, el flaco alto, y otros reclutas en Habano se cepillan con ese olor a mierda en la nariz. Escupen la baba espumosa en los lavamanos, al frente de los espejos, por los que se reflejan los pantalones color caqui y recogidos en los tobillos. Hay fila para la cepillada. Hay fila para la cagada. Bedoya dice que no tiene problema. Y se hace de último en la fila de los retretes. Me impresiona su solidez. ¿Una cepillada? ¡Qué se pudran mis dientes! ¿Y las tripas? Ya veremos qué sucede con las tripas.
Me devuelvo al catre y me acuesto en el colchón de Bedoya, y el que fuera de Damato. Es un descanso estar acá sin que nadie joda la vida. Pienso en Juliana. En todo este tiempo no se ha hecho sentir y su falta de interés me duele demasiado. Juliana es una ingrata, despeinada, creída, mala leche. ¿Qué le estará pasando? ¿Estará castigando mi falta de convicción? ¿Mi carencia de valor para defender lo que pienso sobre el ejército? Pienso en un tema de Kiss: I was made for loving you. Pero luego caigo en cuenta de lo ingrata que ha sido conmigo y me dan ganas de dedicarle un tema de Los Ilegales: Eres una puta.
28.
Escribimos una consigna que nos dicta Ospina: La vida es lucha, el final de la batalla es selección, el débil perece y desaparece, el fuerte conquista y se multiplica, eso ordena la madre naturaleza, ley y orden.
Al rato mi teniente Ospina dibuja figuritas sobre un papelógrafo.
―Hablemos de la escala de mando ―dice―, es decir señoritas, desde los militares más nuevos a los más viejos.
Tengo mis conclusiones: en el ejército no se necesita ser muy inteligente para subir en la escala organizacional. Para ascender solo se necesita resignación y masoquismo. Por eso mi teniente Ospina lambe tanto. En el ejército no cuenta lo que sus miembros tienen en la cabeza. El ejército es un sabotaje, Killed by death.
Para tener poder y mando sobre la tropa solo cuenta el tiempo de permanencia. Esto funciona como si un simple taquillero de circo llegara a dueño de los leones y los elefantes, armado de aguante y paciencia.
―Los sargentos y cabos son buenos soldados ―dice Ospina―, pero muy brutos. A veces ni siquiera han terminado el bachillerato. Van a una escuela militar barata y por lo general son unos montañeros los hijueputas. Vean nada más a su sargento Chincá, con esa cara de peruano barrigón. Chincá, el sargento Chincá, cómo olvidar al maldito sargento que nos puso a comer mierda toda una noche en la guardia del batallón a Bedoya y a mí.
Capítulo 29.
―Ya me dijeron cuándo entro al ejército…―le digo a Juliana.
―¿En serio?
Asiento con la cabeza. A dos meses de graduarme del colegio, y a punto incorporarme al ejército, no he podido volver a cogerle la nalga. Estamos locos por hacer el amor, pero nada, no hemos podido. El episodio con su papá la dejó traumatizada. Como sea tenemos que dejar a paz y salvo la deuda con la Historia. Nos acostamos en mi cuarto, en mi casa, juntamos las frentes y nos acariciamos el pelo. Juliana hace cuentas: hace un mes no le beso las tetas.
―Una eternidad ―dice―, porque me encanta que me las chupes.
Ahora estoy en el cielo. Me mira con ojos de “te quiero más cuando me manoseas”.
―Pero aquí no… ―dice―, ni en mi casa.
Las cosas están claras: como sea, tengo que conseguir el dinero para financiarme ya, ¡pero ya es ya! cuatro horas de motel. No puedo permitir que Juliana hable con sus amigas y se arrepienta. Salto de la cama y Juliana me coge la mano.
―¡Nooo! ¿Para dónde vas?
Agarro el teléfono y llamo al gordo Quico.
―Te vendo mis Adidas ―le digo―, a mitad de precio.
Quico está feliz. Son mis preferidas: unas Adidas blancas con rayas azules que me valieron seis meses de ahorros. Juliana me escucha y se ríe maliciosa.
A la media hora llega el gordo Quico a mi casa con la plata. No tiene idea para qué la necesito. La gestión tiene que ser rápida. Ambos estamos en la misma posición: el gordo no puede darme oportunidad de arrepentimiento, ni yo no puedo darle esa oportunidad a Juliana. La situación resulta ridícula y simétrica. Por eso el afán de ambos. El gordo se pone los tenis y se lleva los viejos en un morral. Lo veo caminar despacio y a la vez excitado, como si fuera a reclamar la lotería de Medellín.
Con el dinero en mis bolsillos, me voy con Juliana para el centro de Medellín. Por lo que me han dicho, por el Teatro Pablo Tobón Uribe hay unas buenas residencias. Así que caminamos por la avenida La Playa buscando dónde meternos. Voy con las manos relajadas, Juliana en pelo largo y su mochila tejida y cruzada por las tetas. A esta hora de la tarde hay poca gente y el ambiente está calmado.
Conversamos. Nerviosos pero decididos. Más delante nos desviamos por una calle solitaria y pasamos al frente de Magali, un motel con una puerta grande y dos materas afuera en la acera.
―Parece decente ―digo.
―¡Ay, no! Ese no me gusta ―y me jala de la mano― ni siquiera deben lavar las sábanas…
Caminamos otras dos cuadras. El sol arriba y no decimos una sola palabra. Las manos me sudan. Me parece que esto se va a complicar. Pasamos al frente de Cupido, muy parecido a Magali y Juliana ni siquiera se detiene.
―Los primeros pisos me ahogan… ―me dice―, quiero que subamos escalas.
Respiro profundo, me toco la frente y me lleno de paciencia. ¿Dónde hay un motel con escalas?
Me acerco a un vigilante de un edificio. Tiene cara cuarteada por el sol y los ojos hundidos, debe saber dónde hay uno.
―Socio, buenas… ―digo―, ve, te pregunto… ¿Vos sabés dónde hay un motel con escalas por aquí?
Se ríe. Me siento una güeva. Juliana no sabe dónde meterse. El vigilante la mira de arriba abajo.
―Voltee por aquí, y a media cuadra está Riboli. En la siguiente esquina veo mi salvación: Residencias Riboli. Es una casa de tres pisos, cuatro ventanas y palmeras en los balcones. Subimos las escalas y nos recibe una taquilla polarizada. Un sujeto saluda al otro lado pero no podemos verlo. Parece una taquilla blindada. Su voz se escucha como si estuviera a dos cuadras. Tengo que agachar la cabeza y pegar la oreja a la media luna del vidrio. Me dice que en la cartelera está el menú de habitaciones. Juliana se recuesta a un lado de la ventana, como si el asunto no fuera con ella. Estoy incómodo. Este sujeto debería darnos la llave de una pieza cualquiera y ya. Ojeo la cartelera. Hay diez o cien posibilidades. Me detengo en la más barata. Se lo hago saber al sujeto mientras veo mi reflejo en el vidrio negro. Espero dos segundos y por la taquilla aparece un llavero: un recorte de madera donde está marcado el 7. Entonces agarro de la mano a Juliana.
Ahora me siento un hombre sólido y curtido caminando por el pasillo. Giro la chapa despacio y abro. Es una alcoba estrecha. Siento un concentrado olor a lavanda. Tiene las paredes de color azul clarito y sin un solo cuadro: una cama con nocheros de madera, un perchero, una neverita, un equipo de sonido y un tocador. Junto al rodapié de la cama nos detenemos a estudiar el sitio como si hubiéramos encontrado la escena de un crimen. Pienso en todos los cuerpos que han pasado por esta sábana. Cuántos de ellos buscando sexo, cuántas de ellas buscando amor.
Voy a la esquina y enciendo el ventilador pegado en la pared. Me quedo mirando cómo se mueven las aspas del ventilador. Esto no va a funcionar. Juliana se sienta en la banquita del tocador mirándome como si fuera un extraño. Me estiro y enciendo la radio. Suena ese tema No hace falta decirlo, con tus ojos me bastan. La Voz de Colombia, la emisora, y su programación de música romántica setentera. Giro el dial y aparece un enjambre de ruidos. Busco las baladas de Veracruz Estéreo.
―A mí me gusta Franco de Vita ―dice Juliana.
―¿Sí? ¡Qué pena! ―me devuelvo y busco sintonizarlo.
Por puro reflejo me siento en la cama. Me quito los zapatos y me tiro relajado sobre el colchón. Me quito las medias, luego la camisa, como si Juliana no me estuviera mirando. Me levanto y voy descalzo a la neverita. Encuentro dos Redbull, cuatro latas de cerveza Costeña, un cuarto de litro de aguardiente Antioqueño y otro de Ron Medellín añejo, dos botellas de agua Cristal, dos latas de salchichas Zenú, y maní Vitarrico. ¿El maní será afrodisiaco?
Me decido por la Costeña. La destapo y me doy un primer trago. La cerveza estalla en mi boca y me refresca la garganta. Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba. Tarareo la canción ignorando a Juliana, y me recuesto en las dos almohadas de la cama como si fuera a ver televisión, aunque aquí no hay televisor. Sobrarían las palabras y el silencio es mejor. El ventilador va y vuelve revolviendo el aire concentrado.
Juliana se levanta, cuelga la mochila del perchero y va al baño. Cierra la puerta y la pieza queda comprimida en estas cuatro paredes. Juliana aparece en el marco y le ofrezco cerveza. Se toma un trago y suspira.
―¡Ay, no sé! ―me dice― esto me lo imaginaba diferente.
La canción al fondo se acaba y ahora suena Cisne cuello negro, cisne cuello blanco. Esto no va a funcionar. Demasiada tensión. Tengo que ir al baño también. Cierro la puerta y orino con potencia contra el agua de la taza. La descarga no alivia mis nervios. Me pongo frente al espejo del botiquín y encuentro un jaboncito recién abierto. El agua fría en la cara me espabila. Me doy ánimos diciéndome que ya tengo 18 años.
Cuando vuelvo a la pieza Juliana está acostada bocabajo, con el cabello largo, larguísimo, extendido sobre la almohada. Está en brassieres y tangas negras. No quiere mirarme y por eso tiene la cara contra la almohada, o es que le da pena, no sé. Reconozco los dos huequitos en la espalda, a un centímetro de su cintura, y ese culo estrecho y paradito. Su tanga me destroza los nervios. La ropa está tirada en el suelo, ni siquiera la puso en el perchero. Me quito el pantalón, quedo en pantaloncillo, y me siento a su lado. Así, relajada, con los ojos cerrados, se ve preciosa. Sostengo la cerveza y encuentro la lata completamente vacía. Se tomó la cerveza de un tirón. Me da risa y le doy un pico en el pelo. Juliana se gira y me da un profundo beso, metiendo la lengua con torpeza en mi boca. Me siento un poco enredado en la situación pero le pongo ánimo y cierro los ojos. Nos besamos y besamos. ―Estás temblando ―dice cogiéndome las manos.
Voy a romper el pantaloncillo a la altura de su centro. El rostro de Juliana se ve precioso, con el cabello largo y su rostro blanco y los labios rojos. Voy de nuevo al ataque. Le beso la clavícula y la abrazo para desabrocharle el brassier… pero esas malditas pinzas son imposibles. Ella misma se desabrocha y deja resbalar el brassier por los codos. Media vida esperando para esto. Me detengo por un segundo para memorizarlos: son un par de manzanas rosadas con los pezones diminutos. Estoy a punto de besarlos cuando Juliana de detiene de golpe y se tapa con las dos manos.
―Espera, espera ―me dice
―¿Qué pasó? ―digo desconcertado.
―Si quieres nos damos piquitos y ya, ―dice―, solo piquitos.
―¿Pero por qué?
―Es que no te había dicho.
―¿Dicho qué?
―Es que me vino.
―¿Qué cosa?
Capítulo 30.
―¡Vuelta al perro!
¡¿Al perro?! Giramos desconcertados y vemos al chandoso a una cuadra de distancia. Es un perro naranjado con los pelos parados y mugrosos. Está relajado caminando al final de la plaza de armas. Salimos en pelotera. Cuando el perro se percata, salta asustado y nosotros a perseguirlo. Dar vuelta al maldito perro. Ruego para que al teniente Ospina le ordenen una endoscopia rectal. El chandoso quiebra la carrera y nosotros lo mismo. Vuelve a girar y lo rodeamos. Queda en medio del círculo. Cuervo se tira en voladora. El perro lo esquiva y le muestra los dientes, furioso, pero no le clava los colmillos en el cuello: lo que yo haría siendo un perro. El animal encuentra un hueco entre el círculo de reclutas y se vuela. Corre por el prado, salta una maleza y escapa por el cerco del batallón. Nos reímos y nos tocamos el ombligo. Algunos se tiran en la manga para recuperase. Bedoya está colorado como un pimentón. El centinela nos mira desde la altura de la garita. Sostiene el fusil y me alegra que se ría con nosotros. Los soldados antiguos son mis héroes. Escuchamos el eco de un grito.
―¡…ta tres pa´ formar!
En mi espalda choca otro cuerpo y me sacude el cuello. Efecto látigo. Y otro y otro. Nos tambaleamos tratando de recobrar el aliento. Siento una punzada en el costado que provoca correr demasiado tiempo. El aire es insoportable y caliente. Estamos sofocados. Tengo la impresión de haber corrido durante horas. El esfuerzo me produce arcadas. Otros compañeros estrellan contra la fila. Todos chocan. Uno contra otro. Una docena. Veinte reclutas. Treinta. Cuarenta. La fila se convierte en un tumulto. Los reclutas peleamos a punta de codazos un puesto en la fila. Un hijodeputazo, un marica, un gonorrea. Nadie quiere ser último. Un despelote de calvas y camisas color caqui. Alguien se tira un pedo y su olor es nauseabundo. Tratamos de no respirar por unos segundos en el aire viciado y en el apretón. Estamos ahogados. Tenemos ira y asco. En el aplastamiento nos damos codazos y apretamos la boca. No hay fila. Solo un revoltijo de cabezas.
Capítulo 31.
Para destaponar las tazas hay que cubrirse el brazo con una bolsa. Se recomienda una bolsa larga que cubra incluso hasta el hombro. Luego hay que ponerse de rodillas y meter el brazo hasta donde se pueda. Lo normal es meterlo hasta la axila y quedar con la sopa en la cara. Los cilindros están ahí nomás, a un centímetro de tu boca. Son gruesos y son muchos. Su volumen es la causa del taponamiento. A veces tocan tus codos y sientes su textura rugosa. La carga puede tener unas treinta o cuarenta evacuaciones que no asimilaron la carne grasosa. La sopa está al borde de la cerámica. Una sacudida, y el líquido se desbordará hasta el piso y mojará la rodilla. Hace un rato, antes de descubrir la técnica de la bolsa en el brazo, buscamos otros métodos. Tiramos de la cadena y lo único que logramos fue desbordar la sopa y regarla por todas partes. Tampoco funcionó poner periódicos en el piso. La mezcla fluyó por encima y los periódicos no absorbieron la humedad ni el olor.Tampoco funcionó calentar agua y vaciar un chorro desde un balde a una altura de setenta centímetros. “Utilice la fregona ―dijo Cuervo― si bombea con ella le aseguro que desatranca”. Tampoco funcionó. Y el lío después fue lavar la bendita fregona.
Intentamos con la percha de ropa desenroscada y vuelta un anzuelo. Halamos y revolvimos pero la sopa siguió allí. El tiempo avanzaba y teníamos que acabar lo más pronto posible. Surgieron otras ideas en medio del desespero: “Necesitamos una aspiradora en reversa, que sople”. Otro propuso verter chorritos de gasolina en los desagües del pasillo, encender un fósforo y tirarlo desde lejos. “Fluirá toda la cañería” dijo.
En la PM no hay opción de bombas de hule. Ni diablo rojo, ni soda cáustica, ni amoniaco. Hay que usar las manos y las bolsas. Cuervo metió el puño y levantó un plátano enorme y lo tiró contra Flores. Ya varios reclutas desesperados han aceptado sus propuestas. Claro, si los llegan a pillar, se ganarán un buen castigo.
Para destaponar las tasas hay que arrodillarse y pegar la cara contra ellas. Estirar el brazo. Revolcar el pozo y esperar a que la bolsa no se rompa. Hay que jalar y revolver la sopa. En las sacudidas una o dos gotas saltan y mojan la cara. A veces los labios. Por eso, es mejor arrodillarse y meter la mano, apretar la boca y contener la respiración.
Finalmente, luego de la tremenda lucha contra los plátanos escuchamos ese glorioso sonido cuando la sopa baja con una presión incomparable. Somos felices mirando cómo se van los bastardos cañería abajo.
Cuando acabamos con las tasas, aprovechamos para usar los baños. La escuadra encargada del aseo se sienta al tiempo. Lo hacemos con calma, sin melindres ni risas. Ahora estoy sentado en la tasa del rincón. Desde acá veo una fila de rodillas puntudas con los pantalones en los tobillos. Tengo la satisfacción de sentir el frío de una cerámica fresca, curtida pero limpia. Al frente están los espejos para afeitarnos. Todo tan blanco, que me recuerda el camerino del colegio donde fui víctima del infame chequeo médico. Un recinto luminoso y brillante de baldosines blancos. Silencioso y con olor a lavanda. Estamos tranquilos y callados, haciendo fuerza desde el abdomen. A veces escuchamos el chasquido de los plátanos sobre agua. Cuervo enciende un cigarrillo y camufla el olor.
―¡Dame un plon! ―digo y el cigarrillo comienza a rotar.
Todos damos una profunda calada, otro plon y luego lo pasa al siguiente soldado. Al fondo encienden otro fósforo y otro cigarro. Se levanta una niebla espesa y ahora el ambiente es más soportable. Por fin llega el cigarrillo a mis manos. Humo en los pulmones, placer de destrucción. Soy el último, así que restan solo tres caladas para quedar consumido. Me llevo el filtro a los labios y aspiro. Exhalo un humo espeso y descubro el placer de fumar y cagar a la vez.
Me siento liviano. Pongo los codos en las rodillas, me agarro la cabeza y provoca quedarme sentado el resto de mi vida: sentado y desalojando mis tripas para siempre.
Capítulo 32.
Estamos haciendo uso de nuestro nuevo club campestre: zonas verdes, flores, aire tranquilo y vista a la ciudad. Un campo de parada para trotar, lindas palmeras como referencia para los correctivos, un comedor de ratas, baños cagados, castigos, persecuciones, miedo y angustia. El ejército comente sabotaje contra nuestras vidas. Ahora lo sé, el Barón Rojo tiene razón: Todos los rockeros van al infierno.
Al final de la jornada, a las seis de la tarde, con toda la compañía formada, qué rico, otra vez formando la compañía, el capitán Salgado pide “el parte” de los pelotones. Ningún de ellos sabe marchar.
Mi capitán Salgado se pone al frente de la formación.
―¡Esta noche! –anuncia a los gritos―. ¡Esta noche me la pagan! Es hora de acostarnos y el alojamiento está en silencio. Las luces del patio interno entran por las ventanas: columnas blancas que bajan inclinadas hasta el rodapié de los catres y las cobijas de lana gris. Hoy no hay gritos ni eructos. El negro Posada y Fabio Alzate están sentados bajo las sombras, preparando las chanclas y la jabonera para la madrugada. Santiago Palma está acostado y tiene los ojos abiertos mirando el techo. Del Valle y Castro hablan en murmullos, alguno come chocolatina en silencio, otro ronca. Alzo la cabeza de la almohada. Miro el reloj: 9:00 de la noche. Me acomodo y siento las tablas y los huecos del colchón.
Quiero dormir y descansar. Mierda. Mi cabeza. Cierro los ojos. Qué bien se siente estar acostado. El silencio. La oscuridad. El descanso. ¿Dónde está Juliana en este momento? Acostado en la cama del alojamiento pienso El capitán Salgado quiere vernos totalmente abatidos. Mientras más sufrimiento tengamos en el entrenamiento, más agradecidos nos volveremos. Sabotaje, esto es un puto sabotaje.
Capítulo 33.
Encerrado en el cuarto de mi casa y acostado en la cama, escucho las canciones que más me gustan: Los rockeros van al infierno, Young lust, Moriré con las botas puestas, Black dog, Comé mierda, Nothing else matters. Ahora escucho A touch of evil y cierro los ojos. Tumbado en mi cama, en mi casa, en mi civil, toco mi guitarra Stratocaster imaginaria, amplificada en estéreo por dos monitores colgados en la pared. Sostengo el control remoto del equipo de sonido como si fuera el diapasón. Con la derecha simulo tener una pajuela Jim Dunlop con la que subo y bajo por las cuerdas. Me complazco imaginando que soy un guitarrista. Le doy stop al control antes de que comience el intermedio. Paso a la siguiente. Another brick on the wall. Avanzo para saltar estrofas y escuchar el solo de guitarra. Tirado en la cama, tuerzo la cara como los guitarristas bluseros. Mis labios son una prolongación del sonido. Si dejara de gesticular, la interpretación me saldría insípida y sin duende.
El próximo afiche que consiga de Iron Maiden pienso coserlo del techo. Cada que abra los ojos me encontraré con esa calavera y el hacha sangrienta en alto, como si saltara y
viniera por mí. Mazzo dice que yo soy un mediocre, una puta rockera que se acuesta con todos, porque no tengo las güevas para ser radical como él, un metalero que solo escucha bandas del calibre de King Diamond. Pero no tengo problema con los géneros. Como dirían Los prisioneros: We are suramerican rockers. Nada de radicalismos. Con Mazzo acordé ir al concierto de Post-Guerra y Masacre, y luego lo convenzo para ir conmigo al de I.R.A. y La Pestilencia. Junto a Maiden, mi pieza quedará forrada con las mejores bandas: Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimmy Hendrix, AC/DC y Guns N’ Roses.
Mi mamá empuja la puerta y mete la cabeza:
―¡¿Será que le puede mermar un poquito?!
Mierda. Desde la cama reduzco el volumen. Me mira muy seria.
―¡Esa música satánica!
―No es satánica, mamá.
―¿Que no? ¿Y qué son esos gritos pues?
―Son tipos han ido a conservatorios de música, mamá, y estudiaron técnica vocal.
Mamá se queda mirando como si le hubiera dicho la mentira más grande del mundo.
―Son muy buenos músicos, de verdad…, muy buenos.
Capítulo 34.
Mi mamá esconde el rostro y cierra la puerta. “Música satánica”. Me levanto de la cama y voy al cajón superior del armario. Paso los dedos por las tres filas de casetes. Nada me atrae. Voy a mi orgullo. Una docena de cidís: Black Sabbath, La Pestilencia, Judas Priest, Metallica, Megadeth, Mötley Crüe, Sex Pistols, The Clash, Los Ilegales de España, Frankie ha muerto. Desencajo los cidís que me prestó el gordo Quico. El último trabajo de Stone Temple Pilots y este otro, nuevecito, de Pearl Jam… ¡Qué hijodeputas grupos tan casposos! Tengo que devolverlos lo más pronto posible. Un Zeppelin, eso es lo que necesito. Algo fuerte y suave que me haga pensar en Juliana. Paso por la primera estrofa de Since I´ve been loving you. Me tiro a la cama y cierro el puño con el control remoto. Tengo un micrófono para hacer fono-mímica, creyéndome Robert Plant. Ahora me sale de la garganta una desgarradora voz lubricada con botellas de whisky Jack Daniel´s. Gesticulo y hago morisquetas con las primeras estrofas. Ahora sí estoy pensando en Juliana y le dedico mentalmente la última frase: Mira baby, desde que te estoy queriendo, I'm about to lose, I'm about lose to my worried mind. Le voy a dedicar la canción por teléfono. Entonces me llevo el control a la boca y arrugo la cara para cantar en un murmullo: I've been working from seven, seven, seven, to eleven, every night, it kinda makes my life a drag. ¡Carajo, qué rico una cervecita! Ahora viene el grito y me preparo. Tomo aire. Abro la boca para remedar el desgarramiento. Simulo el grito. Agito la mano y me doy un golpe en la frente con el control. Me sobo y hago malacara. De repente, la conciencia: veo el cuaderno de matemáticas abierto sobre el escritorio. Ecuación de la hipérbola, dice el título que escribí en el encabezado. El destino me está jugando sucio. Ahora estoy pensando en sentarme a estudiar y dejar la dedicatoria para otro día. Mierda, voy a perder el examen. Cierro el cuaderno y aprieto el 4 en el teléfono. Entonces caigo en la cuenta de una cosa: qué calor tan horrible.
Me tumbo en la cama y la alcoba está en silencio. Miro el techo y muerdo el control. Esta noche en Canciello Bar, a Juliana me la voy a comer a besos en un rincón y acariciándole el pelo. Ese pelo liso y largo… Y ese culo redondo y paradito que me fascina. Cómo me gusta así, blanquita, delgadita, tan linda, con su pinta medio hippie, sus camisas anchas, esos collares de colores y las manillas tejidas. El próximo sábado vamos a ir al Parque Bolívar a comprar sus chécheres a la feria artesanal de San Alejo. Julianita, tan linda… ¿Será que de una vez le devuelvo los casetes de los Beatles y The Doors? Allí los tengo desde la semana pasada. Me los prestó una tarde, encerrados en su cuarto. Yo estaba sentado en la butaquita del tocador, y Juliana se paró en la cama y se despelucó escuchando Janis Joplin.
Me levanto y voy por un tema de Neus. Quiero sexarte. Le pongo un tris de volumen y canto en un murmullo el corito: ¿Me pides que te haga un favor?, ¿me pides que te haga el amor?, ¿y crees que por eso me ganaré el cielo?
35.
Acostado en el catre del alojamiento del batallón me aplastan la cabeza. ¡¿Mierda, qué pasó?! Un cojín me ahoga. Manoteo enloquecido. Apuñeteo el aire. Me aprisionan y la tensión me destripa. Pataleo contra las tablas. Llegó Damato por mí. Moriré amarrado del cuello, colgado y desnudo en las duchas. Pasan una cinta industrial por encima de la cobija. Aprisionan los brazos contra el tronco. Amarran mis piernas y quedo inmovilizado. Me ahogo. Me destripan la cabeza y me rebujo desesperado. En una rápida sacudida quitan la almohada. Golpean mi estómago y me sacan el aire. Tapan mi boca con un pedazo de cinta gruesa. El costeño enano me pica un ojo. ¡Jueputa, este costeño marica!
Terminan de amarrarme. No puedo gritar y me retuerzo. Lo único que puedo mover son los ojos. Aterrado. Varios soldados me manipulan, apretado y envuelto en mi cobija. Me alzan del alojamiento como un ataúd. Ahora voy flotando en hombros. Atravesamos la plaza de armas, como en un entierro. Las luces de las lámparas contra el hormigón gris.
―Te lo dije, papi ―es la voz del enano― yo te encontraría.
Los otros se ríen. Sus bocas están muy cerca de mis oídos. El corazón me palpita en la cabeza. Me llevan al rancho de la loma. La ladrillera, la maldita ladrillera, el sitio de mi iniciación, el lugar donde corrimos como locos en la tarde de hoy. Abren la puerta. Me dejan caer boca abajo sobre varios sacos de harina. Quedo doblado y empinando la nalga. Muevo los ojos de un lado a otro. Estoy enloquecido, pero inmóvil. Ahora soy una piedra compacta. Me ahoga el peso mis pulmones. Me hundo hasta el fondo. El corazón a mil y despierto de la pesadilla. Sombras de camarotes. Cuerpos. Cobijas. Un profundo ronquido… calma y silencio. Las luces filtrándose por las ventanas. ¡Uf! Miro hacia la puerta: un centinela con brazalete de la PM cubre el alojamiento. Mierda, el ejército. El hijodeputa ejército.
Respiro profundamente y trato de restablecerme. En adelante reconoceré la desesperación y el terror de ir camino a la violación. Hago una oración por las víctimas que lo vivieron en carne propia. El costeño, el maldito y desgraciado costeño, mierda de mico. Por su culpa…
Miro el reloj: 11 de la noche. En un segundo pasaron dos horas.
―¡De pie, malparidos! ―gritan y encienden la luz.
Mi capitán Salgado tiene una clara sonrisa. Los ojos fuertemente iluminados de alegría. ¿Se apiadó de nosotros y quiere que durmamos esta noche?
―¡A las duchas! ―grita.
Las hienas pasan por los pasillos. “De pie”, van diciendo a medida que caminan. También se les nota el trasnocho. El capitán está radiante. ¿A las duchas, a las once de la noche? Me acomodo y salto desde el camarote. Me pongo en posición firme. Otros reclutas corren con torpeza por el alojamiento. En un segundo todos estamos de pie. Aturdidos. Bedoya tiene los ojos inyectados de rabia. Me siento atontado y tieso. Las costillas de Bedoya están forradas de piel delgada y blanca. Tiene la cabeza inmóvil, mirando al frente. El resto de reclutas no existimos para él. Está a punto de llorar.
El primer pelotón corre a las duchas. No tienen que llevar toalla ni jabón. El capitán ha traído doce jabones, uno para cada ducha. La orden es clara para salir del baño “en cueros y envueltos en espuma”.
―¡Hasta tres para que estén afuera! ―grita el capitán.
Bedoya lo mira con rencor. Mi capitán Salgado está feliz. Tiene su pelo engominado y la raya partiendo el lateral. Parece un oficial de los años treinta.
―¡Uno! ―grita―. ¡Dos…!
Ya sabemos cómo funciona la cuestión. Nos quitamos los pantaloncillos y los escondemos bajo la almohada. Esperamos la orden, cubriéndonos las pelotas con las manos. Bedoya tiene la mirada clavada en el piso. De un momento a otro levanta los ojos, se encuentran con los míos y los apartamos enseguida, avergonzados.
―¡Segundo pelotón al baño! Hay cinco reclutas en fila junto a la entrada. Son los más lentos del primer pelotón. Tienen las manos en la cabeza y suben y bajan en flexiones de rodilla. El pene colgando. El resto de sus compañeros chancletean por el pasillo envueltos en jabón, en dirección a las escalas. Ahora se desliza una avalancha de bolas de nieve, reclutas envueltos en jabón que dejan charcos de agua por el pasillo y las escalas.
―¡Ospina! ―grita el capitán―, anote el nombre de estos cinco, para que laven los baños.
Nos atropellamos para ganar una ducha. Me estrego y me estrego con el jabón. Estoy quedando como una bolita de nieve, con mucha espuma, deseando que esta noche acabe lo más pronto posible. Giro y tengo al frente una verga gigante, impune y morada como una morcilla. Levanto la cara y espero que el dueño del traste termine y se largue. Por nada del mundo quiero ser el último en salir, así que cuando una mano me pide la pasta de jabón, se la entrego y me largo, pensando en que ya estoy bien de espuma. No sé porque putas la imagen de ese aparato no me deja en paz. La visión de la verga me ha dejado medio loco.
A la salida de las duchas está mi capitán Salgado, mirándome con sus ojos malignos.
―¿Usted se cree de mejor familia?
Salgado está vestido de camuflado, botas negras y gorra militar. Al frente, estoy desnudo y mojado, con las manos cubriéndome el pene. Siento el pudor de ser observado. Para ser más explícito, me arrea una patada en el culo.
―¡Es como una bolita de nieve, malparido!
Media vuelta y chancleteo. De nuevo a las duchas y pido una barra de jabón. La piel del trasero me pica. Siento fogonazos. No importa, eso no importa. Agua, necesito agua para apagar las llamas del culo. Decido que no voy a llorar.
―¡Y tres! ―grita Salgado―. ¡Los mordió el cocodrilo!
Soy parte de los últimos cinco. Por las escalas desciende otra avalancha de espuma humana y el segundo pelotón deja las escalas peligrosamente mojadas. Al menos ellos están empelotas y enjabonados. Pero yo, además, voy a un castigo. Los últimos cinco nos juntamos y dejamos libre el ingreso de las duchas.
―¡Tercer pelotón! ―grita Salgado.
Una revuelta de chanclas contra nosotros. Los cinco estamos de culo contra la pared, las manos en la cabeza, detenidos por la ley, esperando un disparo en la frente, fusilados en las duchas. He decidido no sufrir.
El tercer pelotón pasa corriendo. Cincuenta pechos desnudos, cien bolas colgando. Todos nos miran y se dan cuenta de lo que sucederá si no se mueven. Subimos y bajamos en flexiones de pierna. Con las manos en la cabeza siento la piel tostada. El jabón comienza a secarse. Mañana lavaremos la mierda de los baños. No me duele. No quiero sentirme identificado con esta cochinada. No voy a llorar ―me repito, y el truco funciona―. Subo y bajo en flexiones, siento el brazo suave y enjabonado de mi vecino, pero mi mente no está aquí, no necesita permanecer aquí.
Afuera está la noche extendida como un enorme culo negro y diabólico. El viento frío pega sobre el pecho y el jabón va secando y dejando costras en la piel. Todos con las manos en el sexo. Algunos tiritan. La placa de cemento queda revestida de piel humana. Cuatrocientos culos, iluminados por las luces. Los pelotones de calvetes como prisioneros de guerra. Al frente está el capitán Salgado. Atalajado, impecable y la horrorosa cicatriz en el cachete. Me cruzo con su mirada y no la soporto.
El frío me cala entre la espalda y el pecho. Salgado grita cómo es el castigo y por qué lo merecemos. La sanción: cincuenta vueltas al campo de parada. La razón: no sabemos marchar. El castigo se llama “la bolita de nieve”. Trotaremos enjabonados de pies a cabeza.
En el campo cae una lluvia de chancletazos. La compañía trota en desorden. El resto del batallón, acostado en el edificio, maldecirá por el ruido de las chanclas. Bedoya está llorando. Gaviria pone una mano en su hombro y Bedoya la quita de un manotazo. A la tercera vuelta estoy cansado. Siento los bombeos de la sangre en la garganta. Los puños al pecho y mil culos van de un lado a otro. Tomo aire y me concentro. El capitán Salgado nos mira desde la tribuna más alta de la plaza de armas. A la cuarta vuelta tenemos costras de jabón en la piel. Mi capitán ordena parar al frente de la tribuna. La tropa desnuda se detiene. Increíblemente no tengo frío. La compañía ya no es una avalancha de bolas de nieve sino un bosque con palos de mangle reseco y costroso. Killed by death.
―En adelante van a cantar ―dice mi capitán Salgado―, y pobrecito el que no grite bien duro.
Comenzamos el trote de nuevo. El capitán grita desde la tribuna: Un. Dos. Tres. Cuatro. Y un coro de cuatrocientas voces le contesta: Un. Dos. Tres. Cuatro. Con el canto coordinamos las piernas. El silencio de la noche es perforado por el chancleteo. Cuatrocientos soldados al compás. Todos con la izquierda. Todos con la derecha y uniformidad en el giro. El capitán deja de marcar el paso con el conteo y comienza a cantar:
―Sube, sube, guerrillero.
Y el coro repite:
―Sube, sube, guerrillero.
―En la cima yo te espero.
―En la cima yo te espero.
―Con granadas y morteros, uno a uno mataremos.
Los puños al pecho y los talones al piso. La compañía D trota y canta. Somos soldados. Somos la PM. De tu carne comeremos, de tu sangre beberemos, a tu madre mataremos y a tu hermana violaremos.
El capitán se frota las manos. Está satisfecho. Somos un buen espectáculo. En lo alto de la tribuna aparece un soldado y se detiene al lado del capitán. Su rostro es cubierto por la sombra. Tiene las piernas abiertas y las manos atrás. Reconozco el rostro de Damato. Damato, el soldado desaparecido. Ambos se ven fuertes y corpulentos. Son los líderes de la manada de lobos.
Capítulo 36.
“Mientras más sudor en el adiestramiento, menos sangre habrá en el campo de batalla”. Es la consigna que mi teniente Ospina nos acaba de dictar. Y para ser consecuentes con la frase: si corremos, corremos mucho, pero mucho. Si hacemos lagartijas, hacemos lagartijas, pero muchas. Si hacemos abdominales, hacemos abdominales, pero muchas. Y de esa manera, supongo, habrá menos muertos en nuestro contingente.
Los días comienzan a repetirse en el primer mes de entrenamiento. Tenemos el cuero cabelludo rojo por el sol, la cara reseca, los labios partidos y el ánimo aplacado. Algunos tienen costras en la cabeza. Comenzamos a enflaquecer. Hacemos cualquier cosa para evitar un castigo. Estamos comenzando a adquirir la cultura militar. Un PM no tiene vacaciones; tiene licencia. No acaba su servicio; se va de baja. No se vuela; deserta. No pide cuentas; pide parte. Otra frase de Ospina: “La mejor forma de la defensa es el ataque”. Un PM no dice vamos; dice mar. No compra ropa; adquiere elementos de intendencia. No limpia lo suyo; hace orden interno. No se levanta; hace diana. No se lava; se higieniza. Un pelotón no dobla la esquina; hace la conversión.
"Que Dios se apiade de mis enemigos porque yo no lo haré". Con el tiempo te acostumbras y sin pensarlo estás hablando así. En adelante no duermes; foqueas. No te detienes; haces un alto. No saludas al pasar; rindes honores. No duermes; pernoctas. No cruzas la calle en diagonal; cruzas por el oblicuo. No te escondes; te sustraes a las vistas. No te tiras al suelo; caes a tierra. No sales a ver si llueve; aprecias la situación. No tienes parte delantera; tienes vanguardia. No tienes trasero; tienes retaguardia.
Capítulo 37.
Xxx Al medio día, descansando en el alojamiento y de manera repentina, los cuadros de mando de la compañía D ordenan hacer “el muñeco”. Nos levantamos, sacamos la tula y abrimos el candado. “El muñeco” consiste en sacar al pasillo todo lo que tenemos en la tula. Cada recluta debe hacer el suyo y el alojamiento queda vuelto un campamento de cuatrocientos refugiados con los chiros afuera. En “el muñeco” debemos tener la cantidad precisa de cada utensilio de dotación. La falta de un calzoncillo es causa de castigo. La falta de una toalla, una sábana, una chancla plástica, lo mismo. Si por el contrario, tenemos más de lo que deberíamos, eso también es causal de trasnocho y puñetazos. Fabio Alzate, el flaco alto, ha dicho: “El ejército es una sociedad comunista: Todos debemos tener lo mismo”.
Una tarde llegamos sudando y acalorados al alojamiento y descubro que me falta una toalla. Maldigo, insulto, pero no digo nada. Miro feo a mis vecinos, intentando descubrir una mirada de odio, de miedo o remordimiento. Todos los rostros me dicen lo mismo: nada.
Así que tengo tres opciones. La primera es hablar con Cuervo, el duende con las orejas puntudas, un negociante y ladrón, quien seguro tiene una toalla sobrante para la venta. El hombre tiene de lo que se le pida: cuchillas de afeitar, jabones, chanclas, sábanas, incluso botas. Nunca lo pillan en “el muñeco”. La segunda opción en realidad no es opción. Irme de sapo. Y acusar la pérdida de mi toalla. Pero en otras ocasiones he escuchado la respuesta de mi teniente Ospina ante las quejas de los robos: “el soldado es mago”. De modo que no hay alternativa.
Al rato no estoy resentido, sino acobardado, pensando a quién le voy a robar una toalla. Decido quitársela a Bedoya. No quiero correr riesgos. Así que aprovecho el momento de su cepillada en el baño.
En la tarde, cuando Bedoya descubre el desfalco, se coge la cabeza y me mira:
―Me robaron, Charly.
―Hable pasito, hombre ―le digo enojado.
Bedoya se sienta en el catre y mira con rabia para todas partes.
Al día siguiente lo veo muy animado empacando cuatro toallas en su tula
Capítulo 38.
Ahora en la instrucción volvemos a practicar la marcha: Izquierda derecha, izquierda derecha. Luego de ese castigo esta semana, luego de la Bolita de nieve, todos tenemos la convicción de marchar bien. Recuerdo que a esta hora los baños deben estar recién lavados y necesito vaciar mis tripas. Así que pido permiso y mi teniente Ospina llama al dragoneante Correa:
―Lleve a este recluta al baño… y no lo vaya a dejar solo… no sea que meta la pata.
Entramos al edificio. Estoy a punto de decirle al dragoneante Correa lo estúpido que es el mito de ese tal Damato, el soldado desaparecido. El dragoneante Correa se detiene y me mira como si le hubiera robado la billetera:
―Te joden la vida, Cartagena… Alguien te la está jodiendo.
Entonces me deja y sigue adelante por el pasillo. Correa es una güeva. Me arrepiento de hablarle sobre Damato.
Las tasas rebosan de sopa con ese olor penetrante en el tercer piso. Pensé que los baños estaban lavados a esta hora. Tengo las tripas a punto de reventar. El dragoneante Correa lo dijo: “Alguien te está jodiendo la vida”. Me bajo los pantalones y hago como todo el mundo sin tocar los bordes. Noto que el uniforme Habano tiene el mismo color de la mierda. ¿Cuándo será que nos dan los uniformes camuflados?
Entonces suena una alarma en todo el batallón. Escucho correlonas y gritos. Mi dragoneante Correa se asoma y literalmente me coge con los calzones abajo.
―¡Apúrese!
Por todas partes corren soldados. Hay confusión. Caos. Bajamos las escalas a los trancazos. Vamos en dirección de la plaza de armas cuando se ordena la evacuación inmediata. Corremos por un pasillo. Un pelotón de reacción rodea el edificio. Alcanzamos la salida y veo un escuadrón especial. Dos de ellos tienen trajes de astronautas: casco grueso, prendas abollonadas, chalecos y rodilleras enormes.
―Personal antibombas ―dice mi dragoneante Correa. Cuando llegamos de nuevo a la compañía, en la plaza de armas tenemos la noticia. La bomba fue desactivada a tiempo. Acaban de descubrir el sistema con el que volaría el armerillo. ¿Qué es el armerillo? La bodega donde se guarda el material de guerra.
Capítulo 39.
―Es Cuervo.
―No, hombre, es Herrera Molina ―dice Bedoya.
¿Herrera? Si el hombre es una gallina… Es Cuervo ―repito― ese man es un pillo, eso se nota de lejos.
―Es Gafas y me da risa.
―Nooo, pobre Gafas ―dice.
―¿Pobre? ―le digo― Detrás de esa blandura hay un terrorista.
―Es Fabio Alzate, el flaco alto.
―¡Pero cómo se le ocurre, hombre!
―Es un paramilitar de San Javier dice y le pagaron para explotar el armerillo.
Pero ¿si estarán haciendo la investigación? Lo que pasa es que los reclutas no nos damos cuenta de nada. Entonces le extiendo la mano y la apuesta:
―Diez mil al que gane.
Bedoya acepta y cerramos el trato.
―Yo digo que es Cuervo ―le digo.
―Yo digo que… ―Bedoya me aprieta y me mira con resentimiento― yo digo que es usted, Charly.
―¡¿Qué?! ¿Cómo así, Bedoyita?
―Yo digo que usted es el ladrón de la compañía.
Capítulo 40.
El personal de inteligencia dice que están haciendo las investigaciones del caso. Los comentarios circulan más tarde entre los pelotones. Las pruebas apuntan a que el autor del atentado frustrado está en la compañía de reclutas. Un infiltrado. Todos nos miramos con desconfianza. ¿Un infiltrado?
―Hay que estar atentos ―dice mi teniente Ospina―. Podría ser su lanza.
Hoy es sábado por la mañana y nos ha dejado llamar a la casa. Cuatrocientos reclutas hacemos una fila interminable en el único teléfono público del batallón Bomboná. La orden es sencilla: avisarle a mamá la visita de mañana domingo; venir desde las doce hasta las cinco de la tarde. Traer almuerzo.
No nos podemos demorar más de un minuto. La fila es larga. Somos cuatrocientos. Mi dragoneante Correa contabiliza: si alguien se pasa del minuto, mi dragoneante mete la mano y cuelga sin piedad. De malas.
Podemos sentarnos mientras esperamos. A mi lado está Bedoya. Es un milagro poder descansar. Mientras tanto vamos repasando lo que tenemos anotado en el cuaderno. Bedoya cierra los ojos y repite moviendo los labios: “Colombia patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino, y espero verte siempre grande, respetada y libre”. La tontería.
Otras lecciones que debemos memorizar son el Himno al Soldado, el Himno a la Policía Militar, la Oración a la Patria y el Brindis a la Infantería. Pensar en la visita me llena de ánimos. Juliana, respiro. ¿Por qué no empaqué unos calzones suyos para olerlos por la noche?
En la fila estamos con Herrera Molina, el monito care-piña que siempre se libra del volteo. Está vestido como todos nosotros, con este uniforme Habano y botas negras nuevecitas. Con la cara llena de cráteres, parece un Tom Sawyer calvo. Todos le llevamos la mala, pero lo soportamos. Nos cuenta que estudió en el Pascual Bravo, donde fundó una revista estudiantil en la que escribía los editoriales y editaba las críticas de otros estudiantes. Dice que tiene amigos en la Universidad Nacional, estudiantes de sociología, ingeniería y economía. Quiere estudiar filosofía y letras, para luego ser concejal de la ciudad. Escucha música andina. Zampoñas, tambores y quenas, “al estilo de Quilapayún ―dice― o Inti Illimani”. Habla de Silvio, Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Ese trío de casposos. Alardea con las tres novias que tiene. A todas les habla de la fidelidad, de la magia del universo, del poder interior y la confianza en los sistemas sociales participativos. No le gusta el rock, ni las hamburguesas, ni las películas gringas. El hombre es un completo mentiroso. Bedoya y yo cruzamos miradas cuando nos dice que se regaló para el servicio militar. Entonces dejamos de prestarle tanta atención.
“Es por ti, diosa legendaria, que levantamos la copa en este día, ofrezco la vida por defender tu historia y por defender tu orgullo. Madre infantería”. No sé qué es peor, si las cursilerías del cuaderno o las habladurías de Herrera Molina. En adelante Herrera Molina argumenta que estamos “en gran experiencia de vida” dice y trata de convencernos. Dejo mi cuaderno, lo miro con atención y busco la broma del asunto. Sin duda, será un buen político. A Herrera Molina le gustó mucho el curso de lucha cuerpo a cuerpo y de defensa personal. Se emociona, suelta el cuaderno y se levanta. Repasa los ejercicios que aprendimos:
―Si te agarran de la ropa puedes pegarle con las dos manos en los oídos para aflojarlo.
Herrera Molina ya ha ganado una audiencia entre los reclutas de la fila. El soldado Gafas se levanta y hace el papel de atacante.
―Si te agarran por la retaguardia primero le golpeas la cara tirando la cabeza hacia atrás, así, luego puedes dar un par de patadas para romperle las rodillas. También puedes rasgar las cutículas, esto resulta muy doloroso.
Gafas se deja mangonear mientras hace los ejercicios. Bedoya y yo seguimos sentados. ―Si te acatan de frente puedes defenderte agarrando al atacante por el cuello y hundirle los dedos en la yugular para estrangularlo.
―Es un idiota ―me dice Bedoya entre dientes.
―Si el atacante te agarra del cuello lo primero que debes hacer es meter el mentón hacía adentro para que su dedo no llegue a la tráquea. Después agarrar su mano con la tuya, te giras, alineas tu codo sobre el de él y en ese momento puedes quebrarle el brazo, ¡así!―, y Herrera Molina hace el movimiento de caída.
Resbala y choca de narices contra el cemento. El resto suelta la carcajada. Herrera Molina se levanta, se limpia las manos y viene a sentarse aburrido, al lado de nosotros. Va a seguir con su cháchara y Bedoya lo encara:
―¡Ey, ya! Cerrá la puta boca. Al rato pasa por acá, por la fila, mi teniente Ospina estirado, presumido, caminando como un palomo. Bedoya me da un codazo:
―Pregúntele por Damato, para que vea que son cosas suyas.
―¡Mi teniente!
Ospina gira y nosotros le damos alcance.
―Para solicitarle, mi teniente Bedoya le tira la pregunta: ¿usted conoce a Damato?
Ospina cambia su rostro. Sus ojos se opacan y su boca palidece. Ahora tiene una putería que… lo mejor es hacerse a un lado y esperar una patada.
―No, no lo conozco ―dice y se larga como si lo hubiéramos regañado.
Nosotros volvemos a la fila y mi teniente Ospina va a sentarse en un rincón y no nos quita la vista de encima mientras hacemos la fila para llamar a la casa.
Capítulo 41.
El domingo de instrucción, los reclutas nos levantamos un poco más tarde y a la hora del desayuno nos dan un plato especial: tamal de maíz. Mi capitán Salgado vino al alojamiento y llamó a Herrera Molina. Hablaron, se dieron la mano y el monito care-piña volvió a su catre, se puso ropa civil y se fue para la casa con permiso.
―Es un sapo, Charly ―me dice Bedoya.
―O el hijo de un empresario ―contesto.
―Hágame caso, Charly, es un maldito sapo y por ese sujeto vamos a pasarlo mal, se lo apuesto.
Ahora estamos en picnic. A nuestro alrededor se repite la imagen: el recluta en Habano y cabecipelado, rodeado de su familia. Mamá trajo pollo asado con Coca-cola para almorzar. Papá dice que este batallón es una finca muy bonita. También está el gordo Quico, y Mazzo, con el cidí de Metallica que le gané en el sorteo. Mamá me ha traído una docena de máquinas de afeitar y una loción para después de la afeitada. Me dicen que tengo la cara colorada y es verdad: tengo una llaga en el labio.
A un lado está el negro Posada, el moreno del escapulario que me corrió del baño. Es chiquito, fornido y anda solo. No ha venido ni su mamá a visitarlo. Mi mamá lo llama para que se siente con nosotros. Posada agradece y prefiere quedarse solo. Mi teniente Ospina se asoma por la loma. Está alelado mirando a la mamá de Cervantes, una rubia con un tremendo culo.
Papá habla con el gordo Quico y comentan sobre el batallón y lo bonito que se ve. Le meto muela al pollo para distraer el desplante de Juliana. Es una maldita. Black Sabbath, ¿Cómo no viene? She´s gone. ¿Ya me olvidó? Más tarde les cuento sobre el castigo de la cucaracha muerta. El gordo Quico y Mazzo no pueden de la risa. También les cuento cómo es la guardia romana.
―Nooo, pero esto acá es un chiste, pues ―dice papá.
Yo lo miro y me quedo muy serio, recordando con rabiecita lo que me dijo el día de la incorporación: “Ahora sí se va a volver un hombre”.
No les cuento lo otro que ha sucedido con Salgado: Orlando Palma, el soldado metalero que toca la guitarra, recibió un tren de puño en el pecho porque no se afeita la barba de chivo. Otro día, Bedoya fue obligado a limpiar las botas de Cuervo, con la lengua. En media hora tuvo la boca llena de ampollas. Tampoco les revelo el severo puñetazo en el estómago con el que mi capitán Salgado me sacó el aire el miércoles pasado. No menciono que mi capitán ya se dio cuenta que a Dagoberto, el marica, le decimos Flores, por delicado, y lo obligó a arrodillarse y curar el pito de Castro a quien le descubrieron ladillas de una venérea y le medicaron una pomada. No les cuento las tableadas por la noche, ni las mojadas, ni otras humillaciones. En la compañía estamos amenazados: si llegamos a comentar lo que está sucediendo lo vamos a pasar muy mal. Y tal como están las cosas lo mejor es quedarnos callados. William El Zorrillo Copete es grueso y alto, lo opuesto a Posada, chiquito y fornido. Los dos negros de la compañía. Mi capitán Salgado les aplicó, por turnos, una prueba de estrangulamiento durante un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo. Fabio Alzate, el flaco alto, fue escogido para hacer de rehén en una práctica de persecución y rastreo en el bosque de pinos. Simulamos que lo había pescado la guerrilla. Mi capitán Salgado vendó sus ojos, amarró las manos y le hizo una prueba de ahogamiento en el riachuelo, cerca al polígono. En adelante, todo el segundo pelotón fue amordazado y llevado al riachuelo. A lo largo de esa tarde fuimos rotando los papeles. Mi capitán quiere enseñarnos las dos caras de la moneda: torturar y ser torturados. Tampoco les hablo del enano, el costeño cacorro; ni de Damato, el soldado desaparecido. Ni de las visiones que he tenido. Durante la visita no cuento nada de esto porque no tiene sentido… Ninguna historia en el ejército tiene sentido. Ellos siguen hablando, y yo callado, sin preguntar por Juliana. Mamá me mira con una complicidad maluca, como si estuviera haciendo fuerza para que no le averigüe nada. Al menos mi hermano Carlos Eduardo tampoco vino.
Al final de la tarde, en la despedida familiar, el gordo Quico dice que invitará a Daniel para la próxima visita. El hombre cree que lo estoy pasando bomba. Dice que le gustaría pagar servicio militar. No hay manera de explicarle lo que siento ahora. El momento de la despedida es peor que el día de la incorporación. Hubiera sido mejor permanecer como el negro Posada, que a esta hora está calmado y sin despedidas. Mamá me abraza y yo quiero irme con ellos para la calle. Quiero volver a mi casa, a mi cama, a mi comida. Quiero dejar este batallón de infierno. Cuando abrazo a mamá hago un esfuerzo para no llorar.
Capítulo 42.
¡Arriba! grita mi teniente Ospina. Y todos estamos arriba con las manos en la cabeza. ¡Abajo! Y todos abajo con las rodillas puntudas. Estamos semidesnudos, en pantaloncillos y chanclas, haciendo ejercicio en la plaza de armas del batallón. En posición “abajo”, mi teniente Ospina grita: ¡Abajo! Y yo disparo los resortes de las piernas. Caí en la trampa. De un tirón bajo y me camuflo con el resto de la compañía. Es inútil: el tiburón ya me vio y dirige su ataque contra mí.
―¡No falta el recluta! ―grita desde la tribuna.
Me mira y yo meto la cara detrás de una hilera de cabezas. Soy el único pendejo que cayó en el engaño. El hombre amagó diciendo: ¡Abajo! Y la puta güeva esta se levanta. A mi lado se escuchan risitas.
―¡Sí, usted, recluta! ―grita―. No se haga el marica. Salga al frente.
Puta vida del culo. Dejo la formación en pantaloncillos y chancleteo. Todos me miran desde abajo con los ojos iluminados. Saborean de antemano mi castigo. Subo despacio los cuatro escalones de la tribuna. Mientras lo hago me da por mirar el edificio blanco del cuartel. Por una ventana roñosa se asoma una cabeza. Me parece ver a Damato. Me fijo bien y no es él. Es el maldito de Herrera Molina, mirando desde allá, bien abrigadito el cabrón, mirando cómo nos voltean. Malparido.
Termino de subir los escalones y me pongo al frente de mi teniente. Ospina tiene las piernas separadas cinco metros y las manos atrás.
―Usted sabe que es un pobre bobo, ¿no?―me dice―. ¡Diga a ver, diga!
―Sí, señor ―le digo.
Escucho lo que acabo de pronunciar y cierro los ojos: “Sí señor”. El teniente me remeda con voz delgadita de mujer: “Sí señor”.
―Se dice: mi teniente.
Abajo estallan las risas y mi teniente recobra el porte:
―Párese al frente de la compañía ―me dice―, y grite: Soy una puta güeva.
Ahora el silencio en toda la plaza. No puedo creerlo. Ha llegado mi hora de gritar el famoso mantra. Giro y veo un campo llano y sembrado con horripilantes calvas y ojos saltones. Están esperando a que yo grite esa estupidez para soltar la carcajada. En pantaloncillos, el pecho al aire, en chanclas. La noche, el silencio. Heaven and hell.
Capítulo 43.
El batallón Bomboná está formado en la plaza de armas a las 7:30 de la mañana. Ocho compañías armadas con fusiles G-3. Un teniente grita ¡Atención fir! y de un solo golpe se cierra su pelotón. ¡Aline… arrr! y las cabezas giran. Hay movimientos entre las filas y las escuadras quedan alineadas. ¡Vista al frén! ¡Cubrir! Cada una de las cabezas es tapada con otra. Los soldados antiguos nos dan una lección de orden cerrado. ¡A la deré!, y cincuenta hombres giran con milimétrica precisión con fusiles y brazaletes de la PM. Impecable. Avanzan en bloque sosteniendo el cañón del fusil con el hombro y llevando la culata con la palma izquierda. Levantan el codo. Agitan la bota. La milicia, la disciplina, el orden, el ejército. Los reclutas miramos como bobos y entendemos por qué seguimos uniformados con el Habano. La compañía D es el parche caqui en el bloque del batallón verde.
Una trompeta suena como si estuviéramos en el Medioevo y ahora vemos a mi coronel Tirado caminando en dirección del pabellón. El hombre camina como si fuera el rey de la comarca.
¡Atención fir! Grita y todo el batallón queda cuadrado a una sola voz.
―Por favor la compañía de reclutas se queda quietecita ―dice mi coronel.
Claro, los reclutas, los pendejos, los más torpes. ¡A discreción! y las compañías de la PM caen en un zapatazo limpio. Los reclutas estamos boquiabiertos. El entrenamiento militar es denigrante pero efectivo. La milicia, uniformidad, disciplina, amoldamiento sicológico. Un sabotaje. Muchas medallas de tu país, Soldado mutilado.
Cantamos el himno nacional. Es un coro potente y coordinado. Los oficiales saludan la bandera. La PM canta y presenta sus fusiles. Los reclutas no vemos la hora de estar armados. Cuando veo al coronel Tirado pienso en Damato. No hemos vuelto a saber nada de la investigación del atentado contra el armerillo.
Mientras cantamos el himno, un recluta está silbando la melodía. Escucho al maldito recluta silbar a dos pelotones atrás. Ahora vamos por la parte que dice: “independencia grita, el mundo americano”. Y el recluta silba: “se baña en sangre de héroes, la tierra de Colón”.
Cuando acabamos, el coronel Tirado está putísimo.
―¡Salgado! ―grita.
Mi coronel le ordena a Salgado hacer veintidós de pecho frente a todo el batallón. Salgado sale de la formación, cae a tierra, flexiona los brazos y su cara estalla. Luego se pone firme y da la orden cumplida frente a mi coronel, que lo mira como a una cucaracha. ¿Quién estaba silbando? No importa. Por uno pagan todos. Ahora sigue el castigo: tendremos que ir hasta la meseta, monte arriba, llegando al corregimiento de Santa Elena. Al coronar la cima, prenderemos una fogata con la que el coronel comprobará el castigo. Salgado tiene que garantizar que suba la totalidad de la compañía. No es la “vuelta a la palmera” de mi teniente Ospina, sino “vuelta a la meseta”. Fácil ―pensamos los reclutas―, subiríamos la montaña dos kilómetros por bosques de pinos y seguiríamos arriba por el camino una hora y media, hasta la primera meseta de Santa Elena. La excusa perfecta para salir de paseo y evitar el volteo de Ospina. El asunto nos gusta y nos anima.
―¡Van a subir a la meseta! ―grita el coronel―. ¡Pero se llevan los catres al hombro!
De un tajo nos borra la risita. Las otras compañías se burlan. Durante el discurso de mi coronel no se menciona nada del atentado. Supongo que mi coronel Tirado no quiere armar escándalo con eso. Y más si tiene personal de inteligencia buscando al culpable. Mi coronel llama a Salgado antes de dejar la ceremonia de iniciación del servicio. Ambos hablan al frente de las compañías. Luego mi capitán sale caminando y grita:
―Herrera, soldado Herrera Molina.
―Ley y orden, mi teniente.
Herrera Molina sale de las filas caminando como un pingüino y se salva otra vez del castigo. Lo mejor es no pensar en ese tipo y seguir adelante.
En el ejército es muy fácil cagarla. El alojamiento es una bodega en trasteo con revuelco de tulas y colchones por todas partes. Salgado se queda sentado y aburrido. Ospina ordena la salida y se asegura de que cada uno lleve un peso suficiente para el vía crucis.
Mire pues al teniente Ospina, mírelo ―me dice el dragoneante Correa― es un maldito recluta.
Salimos a las nueve del batallón por el camino de la montaña, cargando tablas y catres. Parecemos una comunidad gitana con los chiros al hombro. Nos acompaña un pelotón armado de la PM. Es nuestra escolta. Van armados con fusiles y cartucheras. Bedoya tiene cuatro largueros metálicos y yo me maltrato los hombros con diez tablas.
―Es un sapo ―me dice―, Herrera Molina es un maldito sapo.
Una tabla se cae y volver acomodarla es un martirio. Bedoya también va molido y eso que solo llevamos media hora por la montaña. Vuelvo a poner las tablas en el hombro y siento que me raspan la piel. Maldigo no haber traído mi bayetilla para amortiguar la presión. Buscando la posición menos incómoda, me doy durísimo en la cabeza y más adelante casi me despico un diente. La compañía D se alarga por el camino y durante la jornada le sigo los pasos a Fabio Alzate, el flaco alto. El hombre camina acompañado por su grupo de amigos y van muy animados. Parece que el castigo no los perjudica. Hablan y gastan bromas. Como sea, tengo que hablar con Fabio Alzate y preguntarle su teoría sobre el atentado en el batallón.
¿Quién fue el recluta que se puso a silbar y nos puso en esto? El recluta Gafas deja caer sus tablas en el bosque de pinos. Está exhausto, el rostro colorado. El teniente Ospina le ordena recogerlas y seguir. El recluta Gafas toma aire y le pide un momento. Mi capitán Salgado fue humillado frente a todo el batallón por su culpa. Salgado debería tener represarías contra él. Pero no. Salgado no le pone cuidado. Por ahora. El recluta Gafas suelta los largueros y masajea su hombro. Mi teniente Ospina grita y maldice porque Gafas no levanta las tablas. Salgado solo mira y no dice nada. Nos vamos juntando alrededor. El grupo es cada vez más grande. El teniente Ospina se desespera porque Gafas no avanza y encaja una patada en el trasero de Gafas, que se queda inmóvil. Algunos aprovechan para esconderse detrás de los troncos del bosque y descargar sus tablas por un momento. Mi teniente va a seguir con la segunda patada, pero Salgado le ordena detenerse. El teniente recluta y el capitán veterano se miran con rabia. Mi capitán Salgado le ordena recoger las tablas de Gafas. En adelante Ospina las llevará.
Ninguno cree lo que está viendo. Ospina se niega. El capitán Salgado ni siquiera tiene que gritarle. Solamente lo mira con paciencia. Mi teniente Ospina se retuerce por dentro, recoge las tablas y se larga bosque arriba.
―Y no se ría, Gafas ―dice Salgado―, si no quiere que yo mismo le rompa la boca. Así que seguimos avanzando: Ospina lleva en los hombros las tablas de Gafas y el recluta Gafas va libre, sin peso en los hombros. Por culpa de Gafas estamos castigados, por su culpa vamos con los catres al hombro por la montaña. Gafas estuvo silbando en la formación y en vez de ir con el mayor peso, más adolorido, más castigado, en vez de ello va libre, descansado y flojito. Y mi capitán que fue humillado por la imprudencia de Gafas, va tranquilo, como si no tuviera rencores, como si Gafas fuera su mascota.
Mi capitán le ordena a toda la compañía dejar las tablas y los largueros. Por este tipo de cosas, Salgado se deja apreciar. Ahora vamos por un bosque y mi coronel no puede seguirnos con binoculares. Todos agradecemos la decisión y retomamos el camino con el paso libre, menos Ospina que va en la cabeza de la marcha con las tablas de Gafas al hombro.
Cuando llegamos al claro de la meseta a las doce del día, recogemos leña y prendemos una fogata. Mientras la madera arde, la compañía tiene tiempo para sentarse y descansar. Yo lo hago al lado de Fabio Alzate. Sentados en el prado y a la sombra de un pino, hablamos un rato y Fabio reniega de las frases estúpidas que nos hace escribir y gritar mi teniente Ospina.
―En cambio escuchá esto ―dice― esto sí es una buena frase, escuchá: “La justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música”.
Quedo mudo.
―No te rasqués la cabeza ―me dice― te ves feo.
Por lo que hemos hablado, sé que Fabio Alzate es amigo de los pillos de San Javier. Lo raro es que sea tan leído y a la vez tan sicario. Recojo una hoja de pino y la muerdo. Me dice que tiene un negocio y se frota las manos con entusiasmo. Cuando prospere donará varios cientos de libros a la biblioteca de su barrio.
―¿Y qué negocio es, pues?
―Un negocito ―y me manda a callar con palmaditas en la espalda. Bajo la mirada y arrojo el palito de pino. Al menos Fabio Alzate tiene un plan para su vida. Se queda pensando y me dice:
―Estos militares tienen buena creatividad para inventar castigos.
De una le cambio el tema.
―Yo no creo que Herrera Molina se regaló para la PM ―le contesto.
―Pero ese tipo es muy inteligente ―me dice.
―Naaa, qué va, ese man escucha a Silvio Rodríguez y será presidente de Colombia.
Fabio Alzate deja de mirarme en un claro gesto de decepción. Ojalá Bedoya estuviera conmigo para defenderme. En adelante me largo a hablar. Le digo que si es verdad lo que ha dicho Herrera Molina, su motivación tuvo que haberse derrumbado. Si nos dejaran escoger a voluntad entre continuar el entrenamiento y volver a la casa, todos nos largaríamos. Todos.
―Pero vos qué vas a saber, hombre ―reniega.
Le digo que esto no es como las películas gringas, donde los soldados se esfuerzan con convicción para quedarse en las filas defendiendo un país. En el ejército somos prisioneros. Como en el hotel California, se entra pero no se sale. ―Quedo callado, pensando en la mariconada que acabo de decir.
Fabio se ríe y me sigue dando palmaditas en la espalda.
―El ejército no es ni bueno ni malo ―dice.
Para dejar de sentirme un idiota, le pregunto si tiene idea de quién es el recluta que está involucrado con el atentado contra el armerillo.
Fabio Alzate niega con la cabeza y una risita esbozada. ¡Carajo, la volví a cagar! Pienso.
―Vos sos inteligente, Cartagena, lo que pasa es que sos muy imprudente. Me levanto de un tiro y lo miro abajo sentado:
―Sos vos, Fabio ―lo señalo― sos vos… el infiltrado sos vos.
Fabio Alzate se queda callado. Y yo sigo:
―Tu negocio ―le digo―, ese es tu negocio, ¿no? Volar el batallón.
Fabio se levanta de un tiro y me agarra de la camisa.
―Dejá la puta güevonada… Y quedáte callado.
Capítulo 44.
Nos vamos a la cama a las diez de la noche. Apagan las luces y podemos descansar. El silencio, la calma, el alojamiento de unos niños huérfanos. A las doce y media, los cinco reclutas que previamente nos reunimos con mi capitán Salgado vamos caminando a oscuras en puntillas y en pantaloncillos. Todos llevamos tablas en las manos. Las columnas de luz blanca proyectadas desde las ventanas sobre las dos hileras de catres. Tenemos el cuerpo de Gafas al frente y lo rodeamos. Soltamos bolsas de agua y varios tablazos sobre Gafas. El hombre ni se levanta. Solo grita y pide que paremos los tablazos. Cubre su cuerpo con la cobija y recibe la paliza con resignación. Ni siquiera mira para saber quiénes somos. Otros reclutas solo alzan la cabeza desde la almohada para mirar el castigo. Le damos una buena tanda de tabla. Cuando Herrera Molina escucha los gritos de Gafas, se levanta asustado y sale corriendo por el pasillo con la cobija en el hombro. Cuando lo vemos caemos en cuenta de que nos falta una paliza esta noche y salimos en su persecución.
Capítulo 45.
Ahora estamos sentados a la sombra de un bosque de pinos en la montaña del batallón Bomboná. Siento el colchón de hojas bajo las nalgas y disfruto de una momentánea comodidad. Las ramas verdes de los pinos contra un cielo profundo y completamente azul. Abajo está el edificio, la plaza de armas y el pabellón tricolor. Los pelotones de reclutas estamos repartidos en distintas zonas del bosque, cerca al polígono donde tenemos una clase teórica sobre historia patria. Repasamos los episodios de la Independencia, el rollo con Simón Bolívar, y el ejército de la Gran Colombia. Todo esto por boca de mi teniente Ospina. Nos ordena escribir otra de sus frases: “Vencer o morir. Honor y gloria a la patria”.
Recogidos a la sombra de estos pinos como ovejas en pastoreo, vemos abajo la compañía Ayacucho, en la plaza de armas. Entre ellos reconozco a La Jirafa, al enano y al resto de sus amigos. El miércoles se van de baja y se ven felices. Con ellos está su comandante, el teniente Hernández. La compañía Ayacucho deja el ejército luego de 18 meses de servicio. Hacen tanta algarabía que todo el segundo pelotón volteamos a mirar.
―Los Ayacucho ―dice Ospina―, esa compañía lepra… Menos mal se largan.
Dice que esa compañía no podría aplicar a los cursos de suboficiales, pues muchos ni siquiera han terminado la primaria.
―Estos soldados han estado en la guerra ―dice―, en el combate de verdad. Pasaron un curso de contraguerrilla y tuvieron que salir a combatir… Mi teniente Hernández es una bestia para comandar ese tipo de compañías, de soldados campesinos y gente pobre que viene a pagar el servicio militar… Estos soldados han sido tratados como burros.
Ospina se calla unos segundos y continúa mirando abajo a Los Ayacucho.
―Ustedes tiene mejor calidad de vida y una idea clara de lo que pueden reclamar… por eso son tan malos soldados. Lo contrario sucede con los campesinos y eso los hace mejores en la milicia. La calidad del soldado está medida en proporción inversa con su bajo nivel de vida. Mientras más pobres y brutos, mejores soldados… Por esto Los Ayacucho tienen a Hernández de comandante… esa bestia… mírenlo… un toro ese hijodeputa… pero tiene que ser así… para doblegarlos…
Entendemos lo que quiere decir Ospina. Ya hemos visto al teniente Hernández dando puñetazos en las espaldas de sus soldados. Y hemos visto a Los Ayacucho dando “yumbos”, esos giros con el cuerpo que, con dos o tres, queda mareado y aturdido. Los reclutas hemos visto cómo han cumplido castigos de hasta cincuenta “yumbos” y los hemos visto vomitar en cuatro patas.
―Con cada castigo de Hernández su idea de la vida se tambalea. Lo odian, lo detestan, pero le temen. Pero eso no importa. A mí, les digo, no me importa qué tipo de hombres llegan, pero si están conmigo por un mes, dos, lo que sea, hago todo lo posible para tenerlos acogotados. La incomodidad del soldado es una estrategia militar. Cada vez que Hernández comete una injusticia, el soldado que la sufre queda más convencido de su inferioridad. En el ejército hay pillos, sicarios, gamines, marihuaneros… Y la disciplina tiene que ir en esa proporción. Los métodos son tenaces, escandalizan, pero son necesarios… para hacer funcionar un ejército hay que crear un… a ver… cómo les digo… un clima de miedo, de terror; ustedes lo saben, lo han visto en las películas. Esto funciona mejor cuando cada soldado tiene miedo del que está arriba y desprecia al que está abajo… claro que hay una cosa, les voy a contar… Fariño, un soldado de la Ayacucho, casi le vuela la cabeza a Hernández. Le apuntó y el teniente tuvo que derribarlo y quitarle el fusil. Cuando los soldados actúan así es cuando el ejército está a punto de hundirse. Hasta ese momento, la rabia que acumulan los hace pelear mejor… pero el riesgo es muy grande… por eso mi capitán Salgado a veces es medio madre con ustedes, para que no lo odien, como a mí… que me toca el trabajo rudo… Yo sé que ustedes odian a Salgado, pero también lo admiran y lo respetan.
Capítulo 46.
Llega un escuadrón de la PM A las 4:30 de la mañana, cuando nos estamos vistiendo en los catres. Llaman a Herrera Molina, el monito care-piña, regalado para el ejército. Al hombre le esposan las manos mientras agacha la cabeza. Luego lo sacan arrastrado del alojamiento y nadie puede despedirse.
La compañía D está inquieta. Un soldado de la PM comenta el suceso y el comentario se riega por todas partes. A Herrera Molina le comprobaron la participación en el atentado frustrado del batallón. Herrera Molina es miembro de una célula guerrillera del EPL y su misión era instalar un cargamento de dinamita en la bodega y sabotear la policía militar. Volaría los fusiles, las granadas, las municiones y el material de guerra. Queda la posibilidad de que no haya trabajado solo. Hay que esperar su confesión. Todos lo miramos con rabia cuando lo sacan del alojamiento. Menos mal lo molimos a tablazos la otra noche.
Capítulo 47.
En el barrio Buenos Aires de Medellín cae una lluvia suave. Es abundante y continua. Cuatrocientos reclutas marcamos el paso por la loma del batallón Bomboná. Es un trote acompasado y contundente. Nuestras botas salpican los charcos. Mi capitán Salgado va a la cabeza de la compañía. El hecho que se moje con nosotros nos da moral para trotar.
Estoy empapado y congelado hasta los tobillos. Llevamos trotando más de tres horas; el uniforme me pesa los hombros, pero no me importa. Me siento resuelto y animado. Mientras trotamos, vamos cantando el himno de la Policía Militar. Subimos por la loma pavimentada con prados verdes y brillantes, sintiendo cómo resbala el agua fría por mi cara. Los puños al pecho y respiro agitado. Nunca me he sentido parte de un grupo ni de una familia. Ni hincha, ni metalero, ni punkero. Nunca me creí parte de nada, ni me sentí identificado por un líder o por una idea. Ahora me siento parte de algo muy grande. Me gusta correr con la manada. Me abandono y me siento bien. Sin tanto capricho. Me dejo llevar. Cantando y trotando en medio de la tropa estoy sintiendo lo que significa ser parte del ejército. Soy un soldado y la sensación me gusta.
Llegamos al polígono, la cima del batallón. Un campo abierto, empantanado y plano. Muy pronto estaremos disparando el fusil en este lugar. Sigue cayendo una lluvia fina y abundante. Abajo están los edificios de la ciudad, oscurecidos por la cortina de agua. Veo la ciudad gris, tan cerca y tan lejos. Respiro el mismo aire de los civiles, pero ya soy otro.
Mi capitán se detiene en el polígono y se pone al frente, en la línea de tiro. Salgado toma aire y grita.
―¡A tierra! ―grita Salgado. Todos, incluido él mismo, caemos para gritar las veintidós de pecho. Y lo hacemos a la misma vez. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco!
El fango se mete por las manos, las uñas, las botas, el uniforme. Salgado se moja con nosotros. Pero además tenemos otro empuje: por fin guardamos en el fondo de la tula ese horroroso uniforme habano. Ahora trotamos con pantalones de cargos, camisa de botones verdes y gorra camuflada. Prueba de que vamos por buen camino.
Capítulo 48.
Entramos en fila por una puerta estrecha, cruzamos un pasillo y bajamos por unas escalas oscuras, como si fuéramos por un túnel. El conducto es frío y tenebroso. Pienso en los pasajes secretos de los castillos. Siento claustrofobia y pánico. Vamos en dirección del armerillo, el peligroso sitio que Herrera Molina pretendía explotar. Menos mal la PM detuvo a este cabrón y ahora está metido en el calabozo. Bien pudo volarnos a todos en nombre de alguna estupidez en la que creía o sigue creyendo.
Nos detenemos en otra puerta con reja y comenzamos a entrar uno por uno. Quien entra, se demora diez segundos, luego sale con el fusil en las manos y plena felicidad en el rostro. Cuando es mi turno puedo ver lo que hay adentro. Es un supermercado con estanterías atiborradas de armas y municiones. Un olor a ferretería, a grasa, a tornillo oxidado. Hay varias clases de fusiles alineados con el cañón hacia arriba. Hay lanzacohetes, granadas, pistolas, cajas de cartuchos, cargadores, cartucheras y silenciadores. Parece una bodega de película gringa. Dos hileras de lámparas blancas alumbran los rincones como en un quirófano. Un sargento agarra mi fusil. Está marcado con el código: 213e34. El sargento chulea mi nombre y anota el código. Ahora somos el uno para el otro. Asisto a mi matrimonio, la relación inquebrantable que comienzo a vivir con mi novia. El sargento ni siquiera me da la mano para felicitarme. No recuerda la sensación de tener un fusil de asalto en las manos por primera vez.
De nuevo en la plaza de armas me voy a un rincón con una sensación de poder y suficiencia. El día que llegué al batallón estuve mirando el edificio blanco y desgastado desde este punto. Hoy tengo la misma vista. La diferencia es que las ventanas oxidadas ya no me causan tanta ansiedad como ese día, cuando estuve escuchando Los rockeros van al infierno.
Le digo a Bedoya por qué no ensaya una foto con el fusil. Entonces me apunta a la cabeza. El hombre cierra un ojo y jala el gatillo. Quedo sin aire. La sensación de tener un cañón en medio de los ojos es aterradora.
―¡Qué hace recluta!
El teniente Ospina viene y le propina una severa patada.
―Eso no se hace ni en charla, güevón.
Bedoya me mira con una rara mezcla de odio y malicia. Vuelta a la palmera. Y nosotros a correr con el fusil y las cartucheras.
Capítulo 49.
Bedoya está a mi lado. No sé qué está pasando. Lo veo con una solidez nunca vista. ¿Me estoy volviendo loco? En la noche, cuando pasamos la pista de arrastre bajo en el bosque, mi capitán Salgado le ordenó a Bedoya pegarle un puñetazo en el estómago a Cuervo. Cuervo estaba amarrado de un pino, como un prisionero. Bedoya se negó a encajar su puño. Entonces Salgado lo cogió de la nuca, puso en cuatro y lo obligó a sacar la lengua para que le limpiara las botas. Apenas Bedoya abrió la boca para comenzar a lamer, mi capitán Salgado lo levantó de un tirón por la camiseta. Demostró que Bedoya era un cobarde capaz, incluso de pasar su lengua por las botas. Salgado desató a Cuervo y amarró a Bedoya al pino. “Es su turno” le dijo a Cuervo. Y Cuervo no lo dudo y le metió un puñetazo en el estómago a mi compañero.
Pero Bedoya está tranquilo. Es como si la humillación de la madrugada en el bosque no le hubiera mellado el aguante. Tiene la cara plena y orgullosa. Cuando descubre que lo estoy mirando se ríe y me pica el ojo, como si el hijodeputa fuera muy canchero en esto de disparar fusiles. Me dice que el puño de Cuervo no fue tan duro. Como sea, lo dejo y me concentro en mi polígono. Salgado habla desde un montículo, cerca de la Piscina. Dice que ha llegado la hora de dispara en ráfaga.
―Ya saben ―dice Salgado―, tienen que agarrar el fusil con güevas.
De nuevo la cara contra el tierrero. Ajusto el cargador y jalo la perilla para que el martillo arrastre el primer cartucho a la recámara.
―¡Disparen a discreción!
Hay un silencio en el polígono. Un silencio prolongado y cargado de nerviosismo. Todos dudamos en comenzar a disparar. Simulo alinear la mira, pero en realidad no estoy seguro de bajar la perilla del seguro. Suena la primera ráfaga. Es Bedoya. Se demora en los disparos. Es un sonido angustioso y hostil. Es la perforación de un martillo neumático de esos para romper el pavimento. A mi lado van cayendo los casquillos junto al codo, saltando sobre la tierra, chasqueando unos con otros. Es un rugido de cuatro segundos en los que Bedoya vacía el proveedor de veinte cartuchos. Yo no quiero ser el enemigo de este fusil.
Por fin acaba y de nuevo el silencio. Un silencio que taladra con su pitido infernal. Después de todo, Bedoya es el primero en vaciar su cargador. El resto tenemos ya la suficiente valentía que nos imprime Bedoya y vamos a comenzar a soltar las nuestras. El corazón me late a mil y no logro ubicar el blanco. Detengo la respiración y voy a disparar, pero una nueva ráfaga hace que me detenga. Es un sonido embrutecedor. Suelto el aire, pierdo la concentración y abro los dos ojos. Ya no tengo enfoque y el fusil me tiembla en las manos. Tengo vértigo, miedo y una clara sensación de peligro. Un breve silencio e inmediatamente otra maldita ráfaga. El efecto es espantoso. Estoy atolondrado, hundido en un pozo de agua negra y pesada. Mientras suena el infierno quedo agarrotado. El estruendo es aterrador. Me parece que nunca va a acabar. Por un instante me recorre un escalofrío y mis manos parecen congelarse sobre el fusil. Sigo mirando al frente, tratando de ubicar mi cancha. Ahora no me interesa dar en el blanco. Lo que me importa es tener el valor para mantener el gatillo apretado hasta el fondo por cuatro segundos. Sostener la dirección de tiro, no sea que el fusil me patee y haya una masacre en la línea. Dejo de ver las cosas con claridad. Escucho que alguien grita por encima de las ráfagas. Es Bedoya, haciendo bocina con una mano. Me grita que suelte ya mis disparos. Am I going insane?
―¡Dejá de temblar, guevón! ―me grita.
Vuelvo a mi fusil, pego el cachete, cierro un ojo y alineo la cancha. Abro el cerrojo del seguro.
―¡Hasta tres para soltar la puta ráfaga! ―grita Bedoya por entre el tableteo de los disparos― ¡Voy en dos!
Contengo la respiración, prometo no soltar el gatillo y jalo. El fusil va atrás y adelante. Vibra como loco bajo la presión de la mano. Perfora mi cerebro. Las balas impactan como un vómito sobre la pared de tierra. Las detonaciones retumbaban en mis tímpanos. La empuñadura intenta resbalar por la mano y agarro el fusil con fuerza. No puedo decir dónde terminan mis manos y dónde comienza el fusil. Los casquillos saltan sobre la arena y por fin se detienen los disparos. Vuelvo a sentir el olor metálico de la pólvora y me hago consciente de lo que está sucediendo. Humea la boquilla del fusil. Me siento fuerte y poderoso. No quisiera que nadie estuviera al frente y quedara destrozado por el rencor de esta descarga. Un impulso inevitable me hace cerrar los ojos, sentir la solidez del fusil con más calma y acariciar el cargador vacío. Me gusta la sensación. Si puedo disparar un animal de estos, puedo disparar lo que sea. Tell me, people, am I going insane?
Capítulo 50.
En el casino de oficiales celebran el cumpleaños del mayor Villate, segundo al mando del batallón Bomboná. Mi capitán Salgado nos escogió para ayudarle cuando se dio cuenta de que la empresa contratada para el banquete no tenía suficientes meseros. Luego de tres meses metidos en el ejército, hace unos días nos graduamos de soldados y por fin acabamos el periodo de instrucción. Luego del entrenamiento, los reclutas fuimos repartidos en las diferentes compañías: Bolívar y Ayacucho, Motorizada, ASPC, Pelotón Antimotines, y nosotros fuimos a dar a Los hombre de acero. Lo normal es que luego del entrenamiento las compañías de la Policía Militar sean trasladadas a las bases. Pero nosotros nos hemos quedado en el batallón hasta nueva orden.
Los invitados están arrumados a un extremo del casino, bebiendo y comiendo picadas de carne. Al frente de la pista de baile hay una orquesta tocando música tropical. Una bola de espejos gira y las parejas bailan Aunque me duela dejaré a Daniela. El giro de los cuerpos es cruzado por rayos de colores. La música truena, los músicos sonríen y yo voy con el trapo en el hombro.
Reparto copas y fritangas junto al negro Posada.
―Menos mal ya la cosa está más calmada ―me dice y repasamos el evento: llevamos whisky al mayor Villate y tragos de aguardiente a mi coronel Tirado. Servimos bandejas con trozos de chorizo y papitas fritas. Surtimos la picada de mi capitán Salgado con chicharrón y patacones; limpiamos un pegote de Coca-cola y tratamos de controlar a un niño que corría por las mesas tirando snacks de Yupi al techo.
Durante la faena no he podido quitarle el ojo a la mujer de mi coronel Tirado. La pareja está sentada en un sofá de cuero rojo y bebe whisky con aguardiente. Una combinación etílica digna del ejército: una mezcla de elegancia y vulgaridad. La señora debe pasar por los cincuenta años. Tiene el rostro afilado y el cabello tinturado de rubio. Está sentada, mostrando las rodillas blancas. Tiene una minifalda negra y unos tacones dorados que hacen juego con los aretes. Sus piernas blancas contra el sofá rojo me tienen bobo. Con una mano, la señora acaricia el cuello de mi coronel Tirado. Ambos se ríen. Ella tiene puesto un anillo en el dedo anular. La piedra es verde y su aro plateado. Me gusta la combinación entre el verde de la piedra y la blancura de su piel. La señora no es bonita pero tiene algo que me cautiva: su escote está por derramar el embalse.
Mi capitán Salgado está en la barra del casino. Tiene pinta de detective gringo, un James Bond con la barbilla cuadrada, pelo engominado y partido a un lateral. Lo que no encaja con su pinta es la horrorosa cicatriz que tiene en el cachete. La barra del casino es su cuartel. Desde allí se ha dado cuenta que Posada y yo estamos dándole al trago. Cada vez que paso por la barra me dice: “Ojo con Posada, está bebiendo mucho whisky”.
La gente está más borracha a medida que pasa el tiempo. A veces la orquesta descansa, el discjokey pone una ranchera y todos cantamos a pulmón reventado. Al rato se monta de nuevo la orquesta, tocan un tema bailable y una parranda de invitados sale a tirar paso en la pista.
―¡Oiga! ―Posada me codea fuerte―. No sea tan indiscreto.
Su codo encajó en mi hígado. A la vez que me doblo de dolor, soy consciente de mi imprudencia. Estaba clavándole los ojos a las piernas de una mujer: la esposa de mi coronel Tirado.
Ahora suena una salsa. Los oficiales se gozan la fiesta y se apoyan en sus parejas. Ríen y se sostienen en los giros bailando un cover de El Gran Combo de Puerto Rico. Limpio una mesa, enciendo un cigarro y canto un estribillo de Un verano en Nueva York.
En la madrugada, el coronel Tirado ha quedado reducido a un oso de peluche con el pelo gris encajado en el sofá. Alega y manotea con un amigo. Se dicen cosas y señalan con el índice. Su mujer no está con él. ¿A dónde se habrá metido? La busco desesperado con la mirada. Tengo una extraña ansiedad. La pista de baile está congestionada de parejas. En un rincón puedo ver a mi capitán Salgado y a la señora. Mueven la cintura y se hablan al oído cuando suena el bolero Juanita bonita. Me sorprendo agobiado, con una pequeña pero intensa dosis de celos. No voy a ir por un cuchillo a la cocina y los amenazaré con el filo en lo alto. Me provoca correr, separarlos y hacerles una escenita. Acaba la canción y ambos van a la mesa de mi coronel. La señora intenta sentarse pero cae con torpeza sobre otra poltrona y suelta una carcajada. Mi capitán Salgado mira para otra parte y se rasca la cabeza entre desesperado y abatido. El coronel ni se inmuta y sigue tumbado en el sofá, hablando con el otro oficial borracho. Mi capitán Salgado me hace señas para que vaya hasta la mesa donde están.
―¿Quiere que la lleve? ―le dice Salgado a la señora, en mi presencia. ―No, gracias ―contesta ella mirándome con esos ojos de borracha coqueta―, no me voy todavía.
Su mirada me pone nervioso.
―No sea terca ―murmura Salgado.
―¡Que no! ―grita―. ¡No joda!
Mi coronel Tirado reacciona aplastado en el sofá y nos mira con los ojos apagados pero atentos. Salgado gira y se larga con rabia, dejándome solo al borde del precipicio. El coronel Tirado me ignora y vuelve con su amigo. Al fondo suena ese merengue Te vas y vuelves, te vas y vuelves. La señora me mira complacida. Tiene una copa de aguardiente en la mano y el anillo con piedra verde en uno de sus dedos. Hago un esfuerzo por no agachar la cabeza más de la cuenta y mirarle las tetas. Es una tontería, pero no sé cómo largarme. De pronto, soy iluminado por un chispazo de sabiduría: me inclino para levantar un par de copas vacías. Cuando me agacho, la señora coge mi mano, se impulsa y queda de pie:
―Venga, bailemos esta junticos.
La señora taconea por entre las mesas, arrastrándome de la mano como a un hijo alto y bobo. Vamos en dirección de la orquesta. Me sube una bomba de sangre a la cara. Por favor, señora, le voy a pisar los pies. Mire la pinta de mesero que tengo. No sé qué decir y llegamos a la pista de baile. Cuando pasamos por la barra, Posada tiene una bandeja en las manos y me admira como si fuera su héroe. El capitán Salgado gira repentinamente y hace el desentendido, pero puedo apostar a que los celos y la rabia le están carcomiendo las tripas y el corazón.
Capítulo 51.
El merengue suena en el casino de oficiales. Las parejas quiebran cintura y la bola de espejos proyecta rayos en todas direcciones. Te vas y vuelves, te vas y vuelves, pareces una hoja que llega y se pierde. Será cuestión de los tragos, pero esta pegajosa música comienza a gustarme. El merengue no es difícil de bailar. La señora me dice que por favor no le mire tanto los pies. Me da pena y levanto la frente. Me sonríe y su gesto restablece mi confianza. Mi nariz llega a su coronilla, contando que la señora tiene tacones. Su rostro afilado me gusta, pero ese pequeño lunar redondo al borde de su labio me hace pensar en algo siniestro.
―No mueva tanto los hombros ―y su aliento me golpea la sensibilidad. ¿Acaso no están repartiendo confites mentolados? Mejor echar la mirada para la orquesta.
A nadie parece importar que yo esté bailando. Menos al capitán Salgado, que desde la barra del bar del casino no me quita el ojo. Durante el primer minuto bailamos detenidos en un par de baldosas. Cuando vamos de nuevo por el coro, la señora toma la iniciativa y me empuja en un paseíto por la pista. Dejarse llevar por una mujer en un baile es lo más incómodo. En la palma de la mano siento el michelín blando de su cintura. Le amaso el gordito que me relaja y a la vez me provoca. Desde la barra, mi capitán Salgado nos mira y toma whisky. Parece un ricachón en el hall de un hotel lujoso. La señora me pregunta el nombre y yo le pregunto el suyo más por formalismo. Hace rato sé cómo se llama. Ahora doña Magnolia hace suya la confianza y me aprieta contra su pecho. Más tarde, cuando Posada me pregunte, podré hablarle sobre la blandura de estas tetas y se pudrirá de envidia.
En un acto reflejo me atrevo a seguir la letra de la canción.
―Ay, usted canta muy lindo ―me dice al oído.
Me siento alagado y aspiro con ganas. Su cuello huele a mujer: una mezcla de champú, cigarrillo y sudor. Sigo amasando su michelín y siento un impulso por el espinazo. Mis piernas se calientan y tengo una erección que no puedo controlar. Menos mal acaba la canción y me escurro de sus brazos.
―Adiós, querido ―doña Magnolia se despide y taconea en dirección del sofá.
Yo descanso de la tortura. Todo el mundo vuelve a sus mesas. Voy a la cocina, donde está Posada. Me sonríe como si fuera Vicente Fernández, su ídolo.
―Acá le tengo su aguardiente.
Me embucho el trago sin pasante, con la sensación del triunfo. Los tragos empiezan a subir. Ahora no estoy en este lugar. Tengo tatuada la blandura de sus tetas en el pecho. Abren la puerta de la cocina de un tirón y aparece mi capitán Salgado. Tiene el whisky en la mano y la horrorosa cicatriz en el cachete.
―No se me emborrache mucho, Cartagena ―dice colorado de rabia―, Magnolia quiere que usted le ayude con mi coronel Tirado.
Capítulo 52.
Afuera la madrugada es fría y despejada. Desde la altura del barrio Buenos Aires se ven abajo las luces titilantes del centro de Medellín. El batallón Bomboná tiene una bonita vista nocturna. Ahora veo las líneas de las calles y sus lámparas, el barrio Belén, la pista del aeropuerto de la ciudad. Llevo cuatro meses encerrado en el cuartel y siento como si fueran diez años. Extraño los frijoles de mi mamá, los afiches de mi cuarto, los bares de rock, la música de Led Zeppelin y AC/DC. Los besos de Juliana, sus preguntas indiscretas, su cursilería, sus piernas, sus tetas. ¡Por Dios! El aguardiente me pone sensible ante el panorama. Lo mejor es dejar la bobada y continuar avanzando. Respiro, agarro ánimos y sigo torpemente con mi coronel Tirado colgado de un hombro.
Estoy en la selva de Vietnam ayudando a un veterano herido. Deberían darme una medalla al sacrificio. Soy más alto y su cabeza reposa en mi hombro. Para cogerlo mejor tengo que apretarlo contra mí. Aparte de llevar los restos de un coronel borracho, me molesta que doña Magnolia me esté utilizando para cabrear al capitán Salgado. Ella va adelante de nosotros. Taconea de un lado para otro y murmura algo que no entiendo. Avanza forrada en ese vestido negro arriba de las rodillas y lleva un bolso dorado en la mano en juego con los tacones y los aretes. Es un bolso pequeño y lo agita como un llavero. Nos toma distancia. Los michelines laterales son evidentes. El vestido calca las dos porciones ovaladas de un culo flácido que lleva madurándose varias décadas. Me encanta.
En las lámparas de los andenes se acumulan algunos insectos desesperados. Respiro profundamente. El aire de la madrugada me despierta. Es un aire frío pero potente. Mi coronel alza la cabeza durante la caminata, balbucea una tontería y vuelve a poner la barbilla sobre el pecho. Mañana no se acordará de su querido soldado. Los tres vamos por la mitad de la calle de las casas fiscales, donde viven los oficiales del batallón. Casas de dos plantas separadas por jardines, como en los barrios gringos. Nada que ver con los edificios grises donde viven los suboficiales, allí, bajando por la carretera y La ladrillera. El taconeo de doña Magnolia hace eco en la calle solitaria.
Mi coronel balbucea.
―… ta eme …, Albert.
¿Alberto? Lo sostengo y le doy un tremendo abrazo de lado.
―…an-rico, beto ―murmura y siento que su mano me frota el hombro.
Tengo una rara impresión. Siento asco y suelto el abrazo. Doña Magnolia gira en sus talones y se detiene. Ahora que la calle está en completo silencio es como si hubiera más soledad. Doña Magnolia quiebra la cintura en un ademán muy femenino. Me siento incómodo cuando me mira de abajo arriba, y yo con este bulto en el hombro. Me mira fijamente y luego al coronel. Hay algo misterioso en su mirada. El silencio de la calle parece despertarlo. Mi coronel alza la cabeza y como si de un momento a otro hubiera recuperado el conocimiento y espanta a su mujer con la mano.
―¡Hágale… hágale! ―gruñe enojado.
Doña Magnolia lo mira con desprecio, gira y taconea con rabia.
―¡…erra! ―refunfuña mi coronel y vuelve a ser el borracho de hace un momento.
Mi coronel acomoda su cabeza en mi pecho. Siento el peso de su cráneo en la tetilla. Algunas hebras de su pelo se pegan de mi nariz. Siento el olor grasoso de su caspa. Me detengo y le aplancho el pelo para evitar la piquiña. Una. Dos. Tres pasadas con la palma de la mano. Mi coronel reacciona y me acaricia el pescuezo. Siento la textura de sus dedos gordos y calientes. Van y vienen entre el lóbulo de mi oreja y la raíz de la nuca. Intento soltarme pero el hombre me aprieta con fuerza de gorila. Levanta la cabeza y me mira con una ternura asquerosa. Estoy aterrado. Sus ojos son un par de lagunas suplicantes. ―¡Por acá les dejo abierto! ―dice doña Magnolia desde la puerta.
Al frente hay una garita, pero no distingo al centinela. Estoy asqueado, sudoroso y el corazón me palpita. Mi coronel me empuja. Voy a gritar auxilio. El soldado de la garita tendrá que oírme. Doña Magnolia abre la reja y me hacen entrar a la fuerza en su casa.
Capítulo 53.
El batallón está formado para el almuerzo. Es medio día y este calor de infierno no colabora. La plaza está inundada de soldados en bloques y muertos de hambre. Con el sol en la cabeza y cerrando los ojos como ranuras, lo que tengo es una resaca la hija de puta. Estoy a punto de caer sin sentido en el pelotón de la compañía Hombres de Acero. Esta mañana me fui a la cama a las cuatro de la mañana luego de la rumba en el casino de oficiales. Me levanté a las cinco y los tragos no me habían bajado. Por el contrario: estaba más borracho. El mundo me daba vueltas. Solo me restablecí un poco hasta la segunda vomitada. Lo de esta madrugada con Magnolia y mi coronel Tirado fue lo peor. Luego del desayuno me escondí en La Ladrillera para dormir otro rato y me desperté a la hora del almuerzo.
El estómago me cruje en la formación del medio día. Tengo una sed brutal y un martillo golpea mi cabeza con cada palpitación. Y tener que salir a formar en la plaza de armas para el almuerzo con este calor de asco.
Mi capitán Salgado aparece por una esquina. Está vestido de camuflado impecable. Botas lustrosas, uniforme alisado y la misma raya lateral en el pelo, partiendo la gomina negra. Y esa horrorosa cicatriz en el cachete. Se acerca putísimo a la compañía Hombres de Acero. Siento el aro metálico del anillo de Magnolia apretándome la tetilla, en el bolsillo de la camisa. El anillo con la piedra verde que me robé anoche.
El dique de la presa se rompe y se aproxima una avalancha. El monstro natural me ahogará entre el barro, devorará mi barrio y desplomará mi casa.
―¡Cartagena! ―grita―. ¡Salga de la fila! Sale espuma por la boca del capitán. Ahora soy un damnificado con el pantano en el cuello. Doy brazadas desesperadas en el fango y salgo de la formación con el fusil en las dos manos, esperando ser devorado por el desastre. Descargo la culata en el hormigón y me pongo firme.
―Qué ordena, mi capitán.
El hombre me empuja a un rincón.
―¿Usted se acostó con la mujer de mi coronel?
―¡¿Qué?! ―los ojos se me disparan― Eso es falso, mi capitán.
Salgado quiere molerme vivo.
―Sepa, Cartagena, que esto, ¡esto! le va a saber a mierda.
Capítulo 54.
Sostengo el fusil y observo la reja plateada extendida por el bosque. Las luces de las lámparas caen sobre la niebla a lo largo del perímetro, como iluminando una bocanada de tabaco. Llevo puesta una chaqueta militar y un pasamontañas recogido en la cabeza como un soldado ruso. Me arden las plantas de los pies. En dos horas, cuando amanezca, bajaré de la garita y me iré silbando por el camino del bosque directamente al campamento de la base militar de ISA, me tiraré en el catre y dormiré como un oso. Por ahora tengo que aguantar la madrugada y el frío en el bosque. Y este murciélago volando tan cerca… en cualquier momento chocará contra el concreto.
Magnolia es una mamazota, pero también una chismosa. Siento en el bolsillo de camisa el aro de su anillo. Magnolia… Como estás de buena, quién sabe qué le habrá dicho al capitán Salgado para que el hombre decidiera mandarme a esta porquería de base en el bosque. Estas últimas semanas han sido la locura. Acabo el periodo de instrucción, me trasladan a la compañía Hombres de Acero, me obligan a ser mesero, me topo con Magnolia, me enrollo con ella, Salgado se entera y me traslada a la base militar de ISA. Una verdadera putada.
Lastima no poder escuchar una buena descarga de AC/CD. Si al menos pudiera visitar el siguiente puesto de guardia. En el código penal militar, la evasión del puesto es una grave falta de disciplina. Esta vez mi capitán Salgado no la perdonaría y ahora sí me mandaría al calabozo del batallón, ese podrido encierro donde una docena de encarcelados reciben a los nuevos prisioneros con una severa culeada.
Capítulo 55.
AMENAZADA LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA
Medellín. El pasado fin de semana, el frente 36 de las FARC, bajo el mando de alias Anderson, se tomó la hidroeléctrica de Guatapé, en las montañas de Antioquia. Para violar los cordones de seguridad, uno de los guerrilleros trepó por la torre de control y le cercenó la garganta al centinela. Según las investigaciones, el soldado escuchaba una emisora de vallenatos distrayéndolo de su guardia. El resto de guerrillos ingresó por ese flanco y más tarde desalojaron al personal que trabajaba en la planta. Dejaron varios tacos de dinamita y volaron turbinas y transformadores de generación eléctrica. En lo que va corrido del año, y a pesar de los operativos del Ejército, han sido derribadas 45 torres de energía. Según el reporte de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), las FARC tienen amenazada la distribución de energía eléctrica en toda Antioquia.
Capítulo 56.
El frío se cuela por el cuello de la chaqueta militar. Una espesa capa de niebla flota sobre los helechos y rodea los troncos de los pinos. Recorro mi campo de visión. La reja, las lámparas, los helechos. Un chasquido. Un palo seco partido en dos. ¿Qué fue eso? El crujido saltó desde un rincón del bosque. Clavo la mirada por el flanco. El corazón me palpita. No puedo distinguir de qué se trata. Puta niebla del culo. Maldigo a la perra de Magnolia, al capitán Salgado y al viejo coronel. Y el rollo que armaron entre los tres. Aprieto el fusil. Siento el frío metálico del cañón. Cargo un cartucho en la recámara. Apunto. El pulso me tiembla y no logro estabilizar el cañón. Me apoyo sobre el balcón de la garita. Si escucho otro chasquido fumigo los helechos. No. Podría ser una trampa: dirigir mi atención hacia el frente cuando en realidad los guerrilleros están a mi espalda. Recuerdo el soldado degollado en Guatapé. Me van a zanjar el cuello. Apunto la retaguardia. Las manos me tiemblan. Hallowed be thy name. Daré voz de alarma por el Motorola. Para eso tengo el radio. ¿Pero y si es una broma? ¡Naaaaah! Nadie se arriesga a un tiro. Escucho otro ruido debajo de la garita. Me agacho. Los ojos me palpitan. No puedo enfocar una imagen clara. Estoy por soltar un grito. Mi corazón se revienta. Tengo el dedo en el gatillo. No puedo controlar el temblor en mis manos. De una sacudida saco el fusil por la escalera y apunto a la hierba.
―¡Alto el santo…! ¿Quién vive? ―grito y apunto.
Me contestan los grillos. El bosque y la madrugada. La niebla, las luces de las lámparas. Me acomodo en el piso de la garita. Esa Magnolia es una chismosa. Me levanto y echo un ojo alrededor. Otro sonido. Mi capitán Salgado un maldito. Giro asustado y apunto. Es la puta lechuza. A través de las ramas vuela ese pájaro gris con cara de gato. Y el coronel Tirado un viejo impotente.
―Tigre, de Águila seis ―digo por el radio.
Es tiempo de mi reporte. Cada vez que me hago llamar “Águila” y diciéndole “Tigre” al radio operador me siento un niño ridículo, pero este es el Idioma Operacional de Combate y tengo que seguirlo.
―Aquí Tigre ―contesta el operador desde el campamento―, adelante, Águila seis. Me aclaro la garganta:
―Águila seis reporta sin novedad.
En adelante escucho por el radio a otros soldados. Águila uno, dos, tres, cuatro. Somos doce puestos de guardia rodeando el interior del perímetro, distanciados unos de otros por quinientos metros. Saber que no estoy solo en el bosque me da cierta tranquilidad. Sus voces suenan opacas, como si estuvieran reportando desde la Luna. El Tigre-operador escucha “el parte” de todas las águilas trepadas en sus garitas alrededor de la base. Parecemos una gallada de muchachitos jugando a policías y ladrones. Nadie tiene novedad en los reportes.
Este es el castigo por meterme con la esposa de mi coronel. Descargo la recámara del fusil. Un descuido y yo mismo podría volarme la cabeza. Desde la torre exhalo con fuerza y me sale un vapor blanco por la boca, como si fumara un Marlboro. De nuevo el recuerdo del centinela degollado. Pienso que de llegar a ser emboscado, el alto mando lamentaría mucho el robo de mi fusil.
Capítulo 57.
Me azaré mucho con los chasquidos de hace un rato en el bosque, pero no voy a cometer la burrada de reportarlos por el radio. De hacerlo, el resto de águilas soltaría la carcajada por mi cobardía. Estar en la base militar de ISA es un verdadero castigo. En el bolsillo siento el anillo de Magnolia. Por su culpa mi capitán Salgado me traslado a este bosque del diablo.
Para dar voz de alarma debo tener suficiente evidencia. No sea que me suceda lo de Carlos Mario La Chita Castro, ese idiota cara-de chimpancé. El hombre es alto y grueso, parece un pitecántropo. Se ganó el apodo de Chita: el mico de Tarzán. Chita… el maldito de Castro, ese ramplón, hablador y miedoso.
En la base se comenta continuamente de su cobardía. Esa noche, cuando La Chita Castro vigilaba desde la garita, sintió movimientos detrás de la reja. Recordó al soldado desesperado, agarrándose el cuello zanjado y chorreando sangre. La Chita Castro se arrodilló y pensó que lo volarían con una granada. Se pegó el radioteléfono y dio voz de alarma. Las palabras se le quebraban. El radio-operador dio el reporte y el sargento Acosta, comandante de la base militar de ISA, le ordenó disparar. El sargento estaba aterrado, se tomaban su base militar, una humillación ante el comando del batallón Bomboná. La Chita Castro estaba desesperado en el bosque. Los guerrillos le volarían la cabeza. Muerto del susto saltó desde la garita al prado. Cayó sobre el pasto y la maleza. Hizo rollos con el cuerpo. Se arrastró por el matorral y se protegió detrás de una trinchera. Quiso comunicarse con el sargento, pero no encontró el Motorola. Trató de escuchar la dirección del hostigamiento. En una sacudida apoyó el fusil en los sacos de tierra y disparó tiro a tiro.
―¡A qué le está disparando, malparido! ―le gritaron desde atrás y lo levantaron con una patada en el culo.
La Chita Castro giró aterrado.
―¿Dónde están los hijodeputas guerrilleros? ―le gritó el sargento.
La Chita Castro se levantó con el fusil caliente en las manos. Se miraron: cada uno con su infiernillo. El sargento quiso quitarle el fusil, pero Castro lo sostuvo con fuerza. Comenzaron un forcejeo. Ambos resistieron los jalones con el fusil entre pecho y pecho. Castro despidió la rodilla para pegarle en los huevos. El sargento esquivó el rodillazo y retiró la mano del fusil para pegarle a Castro un puñetazo de hierro que lo clavó de espaldas contra la trinchera. El fusil quedó en manos del sargento. Tumbado en la tierra, Castro escupió sangre. Creyó concluido el asunto. Hundido en los sacos de tierra, vio que el negro Posada venía por el follaje. Trotaba con el fusil en las manos y resoplaba como una pantera mostrando los colmillos.
La Chita Castro reconoció la putería en el rostro del negro. Posada casi sale muerto a causa de los disparos. Castro se levantó del fondo de la trinchera y salió disparado. Cuando otros soldados se dieron cuenta de la cacería, saltaron de sus escondites y se lanzaron a la persecución. Querían molerlo a golpes. La Chita Castro era un peligro para todos. El negro Posada lo atrapó en un salto. Rodaron por la pendiente. Una pila de arbustos los detuvo. Se revolvieron en la tierra con los brazos agarrados. Castro aplastaba al negro. Desde la boca de Castro cayeron un par de gotas de sangre que fueron a dar en los labios del negro. La lucha fue alcanzada por la perrería, y detrás el sargento Acosta. Entre todos soltaron al negro Posada del aprieto y le propinaron a La Chita Castro una lluvia de patadas y maldiciones.
Castro permaneció varios días tumbado en su catre, incapacitado por orden del sargento. La cara le quedó vuelta mierda. La nariz abultada y alrededor de sus ojos aparecieron coágulos de sangre. Quedó como un oso anteojos. Pero tuvo que quedarse callado. En adelante, La Chita Castro, Posada y el mismo sargento contaron la historia con detalles, pero entre versiones y versiones el asunto no se concreta. De cualquier manera todos sabemos que La Chita Castro miente.
Metido en la garita miro de nuevo el reloj: 4:10 de la mañana. ¡Imposible! Este maldito reloj está atrofiado. El agotamiento me genera calambres en las plantas de los pies. Un ruido seco salta desde el bosque. Esta vez reventaron un alambre de la reja. Clavo la mirada. Halo la perilla del fusil y vuelvo a cargar la recámara. Listo para disparar. Los malditos grillos me aturden. Recojo las piernas y quedo acurrucado en el piso. El aro del anillo verde me maltrata la carne de la pierna. Magnolia, mamacita chismosa.
Me levanto en la garita y apunto hacia la niebla. Sostengo el radioteléfono. El fusil se tambalea. Suelto el radio y agarro de nuevo mi fusil. Castro, la piltrafa musculosa de Castro, voy a quedar como un culo. Soy blanco de un francotirador. Hallowed be thy name. Dejo el fusil en el piso y voy a dar la voz de alarma por el radio.
Capítulo 58.
―¡Soldado Chita! ―grita el capitán Salgado al frente de la compañía.
En el batallón Bomboná, Salgado y su rostro de Superman, su pelo engominado y en el cachete esa espantosa cicatriz ovalada. En la tropa nos relajamos, pues nos parece gracioso que un oficial diga un sobrenombre que es insultante.
―¡Salga al frente el soldado Chita! ―repite el capitán. El soldado Castro deja la escuadra. Castro es un soldado grueso, cabezón y alto como un gorila.
―¡Ley y orden, mi capitán!
Un primate vestido con el Habano se detiene en posición firme y al frente del oficial. Castro se adelanta antes de que el capitán diga nada:
―Para solicitarle, mi capitán.
―¡A ver, diga!... Soldado Chita.
―Mi capitán, es que yo tengo nombre, yo no me llamo Chita.
El capitán lo mira muy serio, como si no entendiera qué diablos está oyendo.
―¿Y cómo quiere que lo llame pues, güevón?
Castro alza la cabeza, con el intenso sol pegándole en los ojos.
―Como le digo mi capitán, no me diga Chita, yo me llamo Carlos Mario Castro… por favor no me diga Chita… dígame simplemente Castro.
El capitán Salgado agacha la cabeza, cierra los ojos y se pasa la mano por la cara.
―Pobre hijodeputa ―murmura.
Ahora levanta el rostro y le perfora los ojos.
―¿Usted nunca se ha mirado en un espejo?
La compañía suelta la risa. Castro deja caer los hombros. Baja su barbilla al pecho y mira al capitán con odio, juntando las pestañas a las cejas. El capitán lo mira muy serio.
―¿Castro? Usted no se llama Castro. Usted se llama Chita, ¿oyó?
En la formación hay desorden y risas.
―Cuando usted se case ―dice el capitán juntando las cejas― cuando usted se case, su mujer le dirá Chita, y cuando tenga hijitos, sus hijitos le dirán papá-Chita.
Capítulo 59.
El azul del cielo es redondo y el sol calienta al medio día. Los prados empinados de la montaña en la base militar de ISA están brillantes y verdes, y quienes acabamos de llegar nos vamos al comedor de la base militar. La mesa en U encierra la cocina como un restaurante de carretera.
―¿Qué tal la vuelta? ―me pregunta el negro Posada.
―Lo de siempre le digo y me quito la gorra: un patrullaje alrededor de todo esto.
―¿Y el retén?
―Normal ―le digo―. Cargar los conos anaranjados es lo peor.
Le cuento que esculcamos un campero rojo con las sillas forradas de cuero y un súper equipo de sonido en el panel. El sujeto tenía cara de modelito-VIP, acompañado de una mamacita divina. Mi sargento Acosta ordenó que bajaran del carro para verle el culo a la nena. Acosta. Sargento Acosta. Los sargentos son suboficiales. Ahora recuerdo lo que dijo Ospina acerca de los suboficiales: “Los sargentos y cabos son buenos soldados pero muy brutos. A veces ni siquiera han terminado el bachillerato. Van a una escuela militar barata y por lo general son unos montañeros los hijueputas”.
El negro Posada me escucha y se rasca la cabeza y los hombros. Bosteza y vuelvo a leer la placa en su cuello: “Dios y Madre” resaltando en su camisilla verde.
El negro Posada se rasca las pelotas y mira las terrazas de los edificios más cercanos.
―No tener harta plata, parce, como esta gente.
Dejo el fusil contra al piso y la mesa, mientras pido al ranchero una jarra de agua fría. Según mi capitán Salgado, el negro Posada está en esta base por mi culpa por ese rollo con Magnolia y el coronel Tirado. Eso es verdad, pero Posada me lo agradece. Dice que el traslado desde el batallón Bomboná a la base militar de ISA no estuvo mal. “La comida es mejor para poquitos soldados” dijo. Según me ha dicho, su padre murió hace diez años y desde eso se hizo cargo de sus tres hermanos menores. Para ellos es como el papá que no tuvieron. Ahora que está prestando el servicio militar, sus hermanitos dejaron de estudiar para ganar algo de plata. La esperanza de Posada es que la libreta militar sea como un grado universitario que le ayude a colocarse en un empleo estable. Con este asunto lo mejor es no decirle nada. Sería terrible bajarlo de la nube y hacerle caer en cuenta de que lo único que hace en el ejército es perder su tiempo.
Me acomodo y veo la caída de la montaña. Medellín está al fondo, en un paisaje difuso. Más cerca, las terrazas y los últimos pisos de los edificios de gente rica, con plata, que puede pagarse una casa por estos lados. Estructuras plateadas y grises con espejos. Aspiro y siento el aire distinto. Es fresco y sofisticado. Este aire es una bomba de pino verde. Me abre y estimula las ventanas de la nariz. Ahora me doy el lujo de respirar un aire estrato siete. Este es el aire que bostezan las personas con neveras de cuatro cuerpos en sus cocinas. Distinto del paisaje cerca del batallón Bomboná, con barrios inundados de ranchos y cables por las calles.
Desde que estoy en la base militar de ISA he comenzado a desear el dinero con más frecuencia… una ambición que extrañamente nunca había tenido. Con una cuenta bancaria responsable me pagaría un apartamento con terraza, por donde entre sol por las mañanas y hayan materos con palmas y poltronas de algodón blanco. Durante los turnos de guardia he pensado qué hacer para ganarme la vida. Y no tengo un forro de idea cómo lo voy a hacer. Necesito una profesión, una herramienta, una vocación. Necesito un llamado del cielo, una inspiración, algo que me ayude a ubicar el sentido de mi vida. La mayoría de gente se levanta temprano de su casa, va al trabajo, tiene un oficio, cumple un horario, gana un sueldo, tiene un jefe, un escritorio, un teléfono, unos compañeros de trabajo, una rutina. La gente va a los centros comerciales, compran zapatos, chaquetas, helados y comidas. Se enamoran, se casan, tienen hijos, nietos y van por la vida convencidos de lo que están haciendo. Parece que no dudan, parece que su elección es segura y garantizada. Yo debería de ser así también. Pero no sé qué diablos pasa conmigo. Nada de esa naturaleza me convence. Nada del fututo me atrae. Me siento como un tarro de plástico en el remolino de un arroyo, dando vueltas y vueltas, sin poder seguir con la corriente. No sé qué estudiar, no sé dónde trabajar, no sé si quiero casarme, no sé si quiero una novia. Bueno, aunque si viniera Juliana, y conversáramos, y me besara y echáramos una buena follada. Eso lo tengo muy claro. Si por lo menos mi necesidad de crecer y madurar fuera así de natural como mi necesidad de follar. Estaría ganado. Necesito esa misma claridad para mi vida. Recuerdo cuando llené el formulario de la universidad. No sabía a qué carrera inscribirme. Todas me daban igual. En todas me aburriría hasta sacarme las uñas del desespero. Necesito una vocación, un impulso. Necesito ser más competitivo. Necesito saber cómo me voy a ganar el dinero en mi vida. Ahora pensando en esto paso revista a mi billetera: un billete de mil pesos. Dos cervezas y zanjo mi patrimonio. Por puro reflejo y para intentar palear este sentimiento de impotencia, tengo un impulso espiritual, algo así como una necesidad de oración, concentrarme en algo para pedírselo al cielo. Cierro los ojos tratando de pensar en algo que funcione. Respiro profundo, me concentro, siento una oleada de profunda devoción, incluso alzo la cabeza al cielo, pienso, me inspiro y digo mentalmente: Diosito, hazme rico… Amén.
Abro los ojos. Lo mejor es pensar en otra cosa más alentadora. Saco una credencial con el calendario de este año. Cada día que pasa merece un tachón. Hoy estamos más cerca de La Mocha: la ceremonia final, el día que me largue de acá.
Aflojo las cartucheras y me relajo. Estoy exhausto. Tengo la camisa sudada y pegada de la espalda. Estas jodidas patrullas alrededor de la base son un escarmiento. Levanto el vaso de agua helada y me refresco la garganta. Luego de ser trasladado a esta base militar de ISA, bastan dos semanas para llevar un par de cuencas oscuras en las ojeras por cuenta del trasnocho. Es nuestro castigo. Los soldados de esta base somos lo peor del batallón.
Cuervo está sentado allí, acalorado como yo, con las cartucheras en la cintura, tomando agua helada. Cuervo parece un duende con esas orejas. Hace quince días Cuervo salió de “paseo” en un bus de los Hombres de Acero para el municipio de Santa Fe de Antioquia. El “préstamo”, como dijo él, le valió un traslado a la base militar de ISA. Los soldados de esta base somos los peores. Al otro lado de la barra está Orlando Palma, el único soldado con barba en el ejército de Colombia. El soldado marica se llama Dagoberto, pero le decimos Flores y está allí, sentado en la barra, con el fusil entre las piernas, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, muy loca, muy marica, pero muy buena gente y buen conversador. En el ejército todo está normalizado, todo tiene un estándar y un procedimiento: la levantada, la bañada, la vestida, el saludo, las formaciones, el himno, los castigos, los trasnochos, la guardia, las visitas, los permisos. Todo. Cagarla en el ejército es muy fácil. Quienes fuimos trasladados a la base militar de ISA estábamos tratando de caminar por la ruta de la disciplina, y cuando menos pensamos, quedamos hundidos hasta el cuello del culo en un lodazal. Un sabotaje. No future, no future for me.
William Copete El Zorrillo es un soldado querido y buena gente, pero sufre por el exceso de sudor. El olor que despide su axila es insoportable. El Zorrillo es un negro alto y gordito, que antes de ser trasladado a ISA trabajaba como mesero en el casino de oficiales en el batallón Bomboná. Hace un mes, una noche mi capitán Salgado invitó a comer a su novia y El Zorrillo, que todavía estaba en el casino, sirvió la cena luego de un día de trabajo. Cuando dejó los platos en la mesa, estiró los brazos y la chica sintió el intenso olor. Casi se vomita. Se levantó furiosa de la mesa y dejó plantado al capitán. Desde entonces, Salgado odia a El Zorrillo. Los soldados de esta base somos lo peor del batallón. El castigo para William Copete: un traslado para ISA.
Cuando mi capitán Salgado se quedó sin argumentos para castigar a La Chita Castro dijo:
―Chita se larga para ISA.
―Nooo, mi capitán… yo no quiero ir por allá.
―¡Pero se va, marica, no joda!
―¿Y por qué mi capitán?
―¡Por lindo, malparido! Por lindo.
Camargo es adicto a la heroína. El Diablo, un perezoso. Gaviria, un desertor. El Payaso, un pajizo empedernido. Del Valle es un maniático en potencia: en un incidente con el sargento Chincá, Del Valle cargó el fusil, le apuntó en medio de los ojos y casi le vuela la tapa de los sesos. Nuestras faltas no son sancionables por el código penal militar. Pero también es cierto que el comando del batallón no puede hacerse el pendejo. Además, nuestros descaros no son hechos aislados. En el campamento de ISA estamos los más tramposos, ladrones, holgazanes, adictos y marihuanos. Luego de cumplir con un turno de guardia en el bosque, pasamos a un estado llamado “de reacción”: un pelotón disponible para casos de emergencia. Mientras unos soldados están de guardia, otros están “de reacción” y muy pocos duermen. Esta madrugada estuvimos de guardia, luego desayunamos y salimos a patrullar, una Hell patrol de madrugada. Entiendo por qué el traslado para ISA es un exprimidor de sangre. Las instalaciones de ISA están amenazadas y en cualquier momento nos podría caer una lluvia de morteros desde el bosque. A veces dormimos dos horas y pasamos dos días sin tocar la cama. La falta de sueño nos está volviendo locos.
A esta base también fue trasladado mi amigo Fabio Alzate, el lector obsesivo, una especie rara de soldado: intelectual y pandillero. Uno de los más afinados para disparar. “La puntería no es un talento innato ―ha dicho―. Hay que invertir mucho tiempo para pulirlo”. Cuando mi coronel Tirado se dio cuenta de su puntería lo trasladó a la cuadrilla de escoltas. Los guardaespaldas de mi coronel tienen camuflado de tela anti fluidos, fusil M-16, carro blindado o moto de alto cilindraje. A veces usan pistola Jaguar. Un escolta no presta guardia en garita y se sienta a comer en el casino de oficiales; sale de permiso cada ocho días para la civil y tiene los afectos del comandante del batallón. Fabio fue escolta de mi coronel hasta que los tombos lo pillaron con un fusil durante un permiso para su casa. se puso la ropa de civil, empacó el fusil y por allá lo cogieron en una requisa. Nadie sabe qué iba a hacer con ese fusil en la calle, pero lo agarraron y tuvo que armar un cuento: con el fusil defendería a su esposa de un gavilán que la perseguía. Luego le preguntamos qué pasó con la investigación. “¿Qué me iban a hacer? ―dijo―. La noticia dio de qué hablar hasta que mi coronel Tirado les pasó una plata a los periodistas, porque la imagen del batallón Bomboná está por el piso en estos días, entonces había que encubrir el hecho”.
Luego del escándalo, mi coronel Tirado le propinó una lección mínima, como buen patrón: un traslado para ISA, la base militar donde estamos los soldados lepras. Fabio puede leer todo lo quiera en los turnos de guardia, para eso tiene seis horas de vigilancia en el bosque metido en una garita.
Quienes estamos en ISA somos soldados recurrentes. Nos trasladaron a los bosques en las montañas de ISA para limpiar el batallón de la infección y evitar los sabotajes. Al mes de prestar guardia en los bosques, los soldados lepras formamos un grupo de amigos. En las pocas horas libres nos contamos la vida, tocamos guitarra, vemos tv, apostamos en las cartas, y a veces Fabio nos lee.
Sentado en el rancho, al lado de Posada y Flores, levanto el vaso y despacho el resto de agua fría. Me levanto del comedor y busco un lugar libre en la banca. Quiero echar una siesta. Desabrocho las cartucheras y las pongo de almohada. Al medio día estoy tostado.
Por supuesto, en el batallón se quedaron los buenos. Muñoz y Quintero, que son escoltas de mi coronel. También está Espitia, el man del colegio, que es ranchero. Y mi amigo Bedoya, mi lanza, fue ascendido a dragoneante y por eso no está aquí con nosotros en ISA.
El único que no tiene culpa aquí es el negro Posada. Lo único que hizo mal fue servirme aguardiente en el casino de oficiales durante el cumpleaños de mi mayor Villate. Quienes estamos en ISA nunca seremos ascendidos a dragoneantes, y un soldado como Bedoya nunca terminará metido en esta base.
Capítulo 60.
―¡Tienen que poner ojo en la guardia! ―mi sargento Acosta grita y se mueve de un lado a otro del patio―. Porque esos guerrilleros son unos hijos de putas.
El pelotón de veinte soldados de la base militar de ISA está formado en el campamento.
―Tienen que estar despiertos ―continúa― ya saben, nada de radios, ni audífonos, ni libros, ni revistas porno ―y mira a Fabio Alzate―, ni fumar marihuana, ni tomar aguardiente, ni ron, ni pastillas, ni perico.
El sargento se detiene y le clava los ojos a La Chita Castro: ―Nada de pajas.
En Guatapé degollaron a ese soldado, dice mi sargento, y volaron las máquinas en pedazos. ¿Pero todo por qué? Porque a la guerrilla le gusta hacer escándalo.
El sargento Acosta se detiene y mira a Fabio Alzate.
―O no soldado Nacho Lee, usted qué dice.
Mi sargento Acosta le dice Nacho Lee a Fabio Alzate.
―Lo que sucede, mi sargento, es que los guerrillos no quieren que los gringos monopolicen el negocio de la electricidad.
―¿Vieron? ―gruñe el sargento―, esos guerrilleros son unos hijos de puta.
Capítulo 61.
En la oscuridad y la soledad del bosque tengo un chispazo de lo que puedo hacer con mi vida: pienso en un plan para fugarme del ejército. Me escondería y sería perseguido toda la vida. Sería un desertor. Sin familia y sin posibilidad de trabajo, caminaría por el centro de la ciudad pegado de las paredes como un ratero. Al tiempo, sin plata y sin amigos pediría limosna. Mis ropas se tornarían negras y tostadas por el polvo de la calle. Perdería los dientes y la barba me crecería hasta el pecho. Vagaría como un espectro en las noches y pasaría las horas del diablo en un callejón oscuro, fumando deplorables cigarrillos de bazuco. En el día recogería cartón. Quedaría convertido en una rata mugrosa viviendo en las cañerías. No podría volver a mi casa y nunca volvería a comer las deliciosas cazuelitas de frijoles de mi mamá. Y entonces podría olvidarme definitivamente del culo de Juliana. No, la verdad, es muy mal plan. Lo mejor es seguir pensando en otra cosa para ganarme la vida. Son las diez de la noche cuando escucho que alguien viene caminando por el bosque. Al momento veo que es Fabio Alzate, evadido de su puesto de guardia. Es alto, encorvado y su rostro pulido bien podría salir en algún catálogo de publicidad de cuchillas de afeitar.
―Cómo va todo pues, Cartagena.
―Bien, parcero, bien, ¿vos qué?
Fabio me mira malicioso. Ya sé a qué diablos vino hasta mi trinchera. Es nuestro primer turno de la noche al frente de la vía Los Balsos, una carretera pavimentada, de un solo carril, iluminada por lámparas amarillas.
―Panita, me va a hacer un favor.
―Nooo, parce, otra vez no ―le digo.
―Relájese, hombre, relájese ―y me aprieta el hombro.
―No joda, men ―y lo saco de encima.
Es muy raro que pase por acá un carro o una persona. En este puesto no hay garita, pero sí una trinchera de sacos de arena. Fabio acomoda su fusil en el hombro y me mira con tranquilidad.
―A vos no te gusta la plata, Cartagena. Sos un pobre pendejo.
Me quedo callado.
―En unos cinco minutos vienen unos amigos me dice.
―¿Pero por qué no cuadrás las cosas cuando yo no esté acá?
―Porque en esta base solo confío en vos. ¡Colabore hombre!
Yo me niego.
―Hagámoslo por última vez dice, alquilemos el fusil por última vez. Fabio Alzate se ríe. Le acepto el trato si es la última vez. Al otro lado de la reja está la carretera pavimentada y estrecha. Como en otras ocasiones con las que he colaborado con este cruce, Fabio Alzate recibirá un fajo de billetes y lanzará el fusil por encima de la reja. Uno de los tipos lo atajará como a un bebé y los tres reirán: Fabio sus dos amigotes. Ni me imagino lo que hacen con ese fusil en la calle. Los insectos revolotean en las lámparas amarillas. En unos minutos llegarán sus amigos por el fusil.
Fabio es un pillo y lector obsesivo. En la base militar de ISA, el sargento Acosta le colgó el apodo Nacho Lee cuando lo descubrió en la garita leyendo Sinuhé el egipcio. Lo malo es que Nacho Lee es un libro con el que aprenden a leer los niños de primaria. Con Nacho Calcula aprenden matemáticas. El sargento le colgó el apodo recordando aquel libro de texto. Fabio Alzate apuesta cincuenta mil pesos a que el sargento Acosta no conoce otro libro. Y vuelven las palabras de mi teniente Ospina: “Los sargentos y cabos son buenos soldados pero muy brutos. A veces ni siquiera han terminado el bachillerato”.
Ayer le pedí a Fabio que me recomendara una lectura y me dijo que eso era lo más aburridor del mundo.
―¿Cuál es el libro que más te ha gustado? ―preguntó.
―Las siete leyes espirituales del éxito ―dije.
Fabio se quedó muy serio y luego soltó la carcajada.
Pobre bobo, pendejo me dijo.
A las 10:05 escuchamos el ruido desde la trinchera. Es el escape de una moto por el pavimento empinado. Fabio brinca y se pega a la reja. Llegaron, panita, llegaron. Dos sujetos con chaquetas de cuero negro, tenis y bluyines se bajan de una Yamaha DT 500. Ambos están calvos, como nosotros. Parecen soldados vestidos de civil. San Javier, el barrio donde viven, queda al otro lado de Medellín.
Si mi sargento llega a saber que Fabio Alzate alquila el fusil dirá que somos cómplices. Podríamos ser juzgados por la justicia penal militar y parar en el maldito calabozo de la PM. ―En dos horas los espero pues ―dice Alzate.
―De una parce, de una…
Escuchamos pisadas que se acercan por el bosque. Los dos motonetos se encaraman con torpeza.
―¡Hey, mi fusil! ―Fabio se pega de la reja y la moto rueda con el motor apagado.
―Jueputa ― Fabio me mira aterrado―. ¿Y yo qué hago ahora?
―¡Puesto diez! ―llama mi sargento desde la loma oscura del bosque.
Fabio se agacha nervioso bajo los sacos de arena de la trinchera, con la cabeza a la altura de mis rodillas. Mi sargento Acosta no puede verlo.
―¿Cómo va todo? ―me pregunta Acosta.
―Bien, bien, mi sargento.
Fabio me coge la rodilla y me pega puños de desesperación en la pierna. Quedo paralizado. Somos unos delincuentes, traficantes de armas. Seremos torturados por capitanes colombianos.
―Conteste el hijodeputa radio me regaña el sargento.
Acosta se dobla en la cintura para jadear. Fabio me jala el pantalón. Aprovecho que mi sargento está distraído y doy un severo coscorrón en la cabeza de Fabio. El totazo suena duro y yo vuelvo al frente mientras Fabio en cuclillas se coge la cabeza. Mi sargento comienza a bajar la montaña.
Fabio Alzate me da una palmada en el hombro. Se ve muy raro: un soldado con camuflado y sin fusil.
―Mire pues, papá, lo que pierde ―y se abanica con el fajo de billetes.
Si nos hiciéramos socios, con el dinero pediría domicilio de hamburguesa con adición de queso fundido y Coca-cola fría. Invitaría a botella de brandy Domecq, subiría las apuestas en las cartas y ahorraría para comprar un cachorro San Bernardo: el regalo para Juliana. Al perro lo tendríamos en nuestro apartamento con terraza, poltronas blancas y palmeras. Juliana, mamacita, para que juegue con el perro y se acuerde de mí. Entonces tal vez me pare bolas. Yo seré el rey; y tú, tú serás la reina… y podemos ser héroes, al menos un día. Me acomodo el fusil y me acerco:
―Oiga, Alzate, venga le digo…
Fabio me mira entre malicioso e incrédulo.
Capítulo 62.
Ayer me llamó a la base militar de ISA. Never Mora, el radio operador, contestó la llamada. Así se llama, Never, qué hacemos pues. Never le dijo que yo estaba de guardia y pidió mensaje. Never me comentó la llamada más tarde a la hora del almuerzo. Le agradecí emocionado y salí disparado hacia el teléfono. No la veo desde el día de la incorporación, hace meses.
Juliana estaba en esos días en los que su carrito de la Montaña Rusa corre por el riel subiendo y bajando sin previo aviso. Y de una se me vino a la cabeza el tema de Judas: Victim of Changes. Primero me preguntó si la extrañaba, y si de verdad-verdad la quería. Le dije que sí y me pidió que se lo dijera directamente.
―Te quiero ―le dije―, te quiero mucho.
―¿Alguna vez me has dicho mentiras?
―No, linda, no.
―¿Seguro?
―Sí, seguro.
―Yo sé que sí, yo sé que me has dicho varias mentiras.
¡Carajo, esas hormonas femeninas! ―Mira, Julián, ¿por qué no me dices la verdad? Yo te voy a entender.
―No sé de qué me estás hablando, July, de verdad que no lo sé.
―¿Tú me has sido infiel?
―¡Nooo, July, cómo se te ocurre! ―y le devolví la misma pregunta.
Se quedó calladita.
―Tengo que confesarte ―dijo al rato―, me besé con PlayaRica.
Recordé la pinta de Alejandro con bluyines y tenis Converse, jugando fútbol sin camisa en la calle y metiendo goles, el hijodeputa.
―¿Con PlayaRica? ―repetí.
―Sí, con él.
―Yo también tengo que confesarte ―le dije.
¿Así? Me retó.
Exageré y le revelé por qué estaba metido en esta base.
―¿Magnolia? ―gritó furiosa por el teléfono―. ¿Quién es esa perra?
Juliana gritaba y yo con la oreja entumida. A veces yo intentaba una tímida participación al estilo de “July, ven” y entonces más rabia cogía. No hubo de otra: cerrar el pico y aguantar con resignación los latigazos.
Me confesó que lo suyo con Alejandro era pura mentira. Llorando y sorbiéndose los mocos me dijo: “Esto se acabó” y colgó.
Me quedé con la cabeza agachada y los ojos cerrados cayendo en la cuenta de mi tontería. July había tirado la carnada para ver qué pescaba y yo como un pez glotón y pendejo me tragué todo el anzuelo de su trampa. Había confesado una mentira para ver mi reacción. Ahora iba a estar solo en este podrido ejército.
Capítulo 63.
Medellín: una bóveda negra en el cielo. Abajo: un pesebre extendido por el valle. Hoy es viernes y son las doce y media de la noche. Al fondo: un caldo de luces. Acá la gente se mata y se abraza con la misma intensidad. Abajo: las calles cerradas por un carro atravesado porque hay baile y trago. Porque hay gente, música y sancocho en leña. Las calles de Medellín están cerradas con cintas naranjadas de la Policía. Cerradas, porque hay muertos tirados en el pavimento y los agentes de medicina legal hacen levantamientos con tapabocas, delantales blancos y bandejas plateadas.
Mientras unos puestos de guardia están en el bosque, otros cubren la parte baja de la montaña, de frente a las luces. El personal de la base está de acuerdo: las horas de guardia son una mierda, pero aguantarlas de cara la ciudad es mucho más alentador que frente a la reja. La parte alta es espesa, fría, con eucaliptos y pinos. Y esta madrugada hubo niebla, la maldita niebla, monstruo de la naturaleza. Por eso preferimos estos puestos en la parte baja y así observar el Valle del Aburrá. Carburo otro plon de cilantro. Purple haze, all around.
La ciudad proyectada por la boca de fuego. Algún día tengo que dejar de ser un PM. Quiero comer chorizo en Sabaneta. Ducharme solo en un baño. Comer cazuelitas de mamá, cagar tranquilo.
Medellín está allí, pegadito, a menos de diez minutos en bajada. Juliana vive en una casa de tres pisos en el barrio La Floresta. En este momento estará metida entre las cobijas, dormidita, relajada, con la boca abierta, con un brazo estirado y una rodilla por fuera de la cobija. Julianita, tan linda. Ahora me pongo sensiblero y me dan ganas de escuchar Love is on the way, Pensando en ti, Love song, Si tú no estás aquí, I was made for lovin' you, Jugando al amor, I won't forget you y rematar con All my love de Zeppelin. A veces me gustaría que no fuera virgen. Que fuera bien brincona, bien arrecha, bien perra. Bien mamona. Y comérmela parejo, todos los días y a toda hora. Darle besitos en la punta de las tetas. Amasarle el culo, lamerle el cuello, morderle los codos y dejarle la piel roja y maltratada. Otras veces me gustaría que fuera así, bien tímida. Bien bobita. Mentiras. Bien brincona conmigo, bien coqueta conmigo, pero solo conmigo y bien mierda con el resto.
Capítulo 64.
―¡Cartagena! ―me llama el operador del radioteléfono.
No joda. ¿Quién será? Estoy atolondrado por el sueño interrumpido. Siento los ojos pesados.
―Aló ―digo malhumorado
―¿Está bien?
Mierda. El susto dispara mis nervios y quedo completamente despierto.
―Oiga Julián ¿está bien?
Carajo, es Magnolia.
―Julián… ¿No le ha pasado nada?
Capítulo 65.
El viento ondea las cúpulas de los eucaliptos más altos en la base militar de ISA. Por el oriente aparece una nube espesa y negra que lentamente cubre la altura del bosque. Formamos el pelotón y mi sargento Acosta se presenta y ofrece el parte.
A los lados de la formación están parqueados dos enormes camionetas tipo Hummer. Verdes, vidrios polarizados y llantas gruesas de maquinaria pesada. Dos Caterpillar. También hay cuatro motos Yamaha 500. Los escoltas nos miran divertidos, como si fuéramos micos formados en pelotón. Los escoltas se sentaron en el comedor. Son altos, musculosos y limpios; usan uniformes y brazaletes nuevos y fusiles M-16. Entre ellos están Muñoz y Quintero, dos de los mejores puntajes en el polígono junto con Fabio Alzate. Pero Fabio la cagó y ahora está comiendo mierda con nosotros. De no ser por esa inclinación suya por estar en la calle armado con un fusil estaría pasándola bomba con los escoltas de mi coronel. Bueno, lo otro es que andar armado con un fusil en la calle es una gran experiencia, pero al menos hacerlo vestido con uniforme camuflado, de soldado, y no de civil, ni con un fusil ajeno.
Mi coronel ha llegado de sorpresa a la base militar de ISA y no hemos tenido tiempo siquiera de limpiar las botas. A este lado de la formación tenemos la gorra militar curtida, las cartucheras arrugadas en la cintura, las botas gastadas y los fusiles tostados. A ese otro lado, todos están impecables. Mi coronel saluda y habla a la vez que camina alrededor de la formación. Se planta frente de Fabio Alzate, su antiguo escolta:
―¿Mucho encierro en esta base?
―¡Nooo, qué va, mi coronel! ―contesta desparpajado Fabio.
Mi sargento Acosta tiene las piernas abiertas y el fusil en las manos, como si prestara la guardia del gobernador. Observa a mi coronel como una novia enamorada.
Siento el anillo de Magnolia en el bolsillo de la pierna. Ya el marica de Flores me dijo que la piedra se llama Turmalina. Me pica la cara: los ojos, los labios, las orejas. No soy capaz de enfocar. Tengo un dolor en el pecho. El dolor de la ansiedad. No lo soporto y tengo unas incontenibles ganas de cagar. ¿Por qué no me agarra de una vez mi coronel a puño limpio? Imagino que ya sabrá lo que pasó entre su mujer y yo.
―¿Y su comandante? ―pregunta mi coronel al pelotón sin quitarle la mirada a Fabio.
―Mi sargento Acosta es un buen comandante ―contesta Fabio Alzate.
―No pues, güevón ―dice mi coronel―. Esto es el cielo.
Mi coronel Tirado tiene vientre de gimnasta y bigote blanco y espeso.
¿Quién fuma marihuana aquí? Pregunta.
En el patio de la base escuchamos los pájaros de los eucaliptos.
―¿Nadie? Cuervo, venga, sópleme este ojo ―Cuervo sopla― ¡Mucho marihuanero!
―¡Del Valle! Saque todo lo que tiene en esos bolsillos.
―¡Pero mi coronel!
―¡Hágale, hágale! ―. Y Del Valle saca un par de revisticas de porno.
―Preste para acá ―las arrebata de un manotazo.
Carraspeo. Juemadre me salvé… mi turno con las revistas fue hasta ayer.
Oiga Fabio, acá están todas las lepras, todas. ¿Dónde está El Zorrillo? ¿Soldado Chita? ¿El Diablo? ¿Camargo, Gaviria, El Payaso? El coronel Tirado viene directo a mí. Fabio Alzate me mira preocupado.
―Solo falta Herrera Molina ―dice Fabio cuando mi coronel me mira y no me reconoce.
―Ni me hable de ese sujeto le contesta y se distrae.
Yo resoplo de angustia. Herrera Molina, el care piña que intentó volar el armerillo del batallón. Mi coronel avanza por las escuadras
―Todos ustedes van a ser trasladados a la base militar de Bosconia, en el centro de Medellín ―dice mi coronel al frente del pelotón―. Es una nueva operación que está llevando a cabo el comando del batallón en el casco urbano del Valle de Aburrá.
En la formación hay buenos ánimos. Me doy cuenta de que este tipo no se acuerda de nada de lo que pasó en su casa con su esposa. No se acuerda y nadie le ha contado. Ni su mujer, ni el capitán Salgado. Por ahora estoy a salvo.
―Sargento Acosta ―dice mi coronel― ¿por qué fue trasladado a esta base?
Todos lo miramos y Acosta carraspea.
Capítulo 66.
La semana pasada, en las lomas del barrio El Poblado, nos confirmaron lo que esperábamos: el traslado a una nueva base en el centro de Medellín. Antes de ir a Bosconia pasamos unos días en el batallón. En nuestro reemplazo mandaron a otros pobres diablos castigados para vigilar la central de ISA. En el batallón me encuentro con Espitia, el man del colegio. Está en la compañía ASPC de logística y sigue de ranchero. Lo está pasando bomba. Nada de guardia ni formaciones. Cocina para el batallón, come y duerme. Todos los domingos sale de permiso. Está gordo como una vaca hinchada. Cada quien se hace el servicio militar como mejor puede.
―Mirá a ese recluta ―dice Posada y sale corriendo por el pasillo del edificio del batallón en dirección del baño.
Me asomo al primer piso desde el balcón y veo caminando a un recluta en ese horroroso uniforme color Habano por la cancha interna. Entiendo el asunto con Posada. Lo persigo con afán y le ayudo a traer un balde de agua. Entre los dos lo montamos al balcón y esperamos a que el recluta esté justo debajo de nosotros. Una, dos, tres y dejamos caer el lapo de agua. El chorro le cae en toda la cabeza. El hombre levanta la barbilla y nos mira aterrado.
―¡Por moco! ―le grito en la cara.
El hombre solo atina a bajar la cabeza y largarse empapado de agua por el pasillo. En el batallón hay una nueva compañía de reclutas: otras cuatrocientas ratas calvas vestidas con ese horroroso uniforme color Habano. Causa risa verlos marchar, y el volteo que mi teniente les propina es detestable. Corren de un lado a otro, sudan, maldicen, trasnochan, lo mismo que nosotros hace seis meses. No saben de orden cerrado, ni disparar fusiles, ni cantar, no saben cortesía militar, no saben nada. Son basura, unas miserables basuras, como lo éramos nosotros, pero ahora somos PM´s.
Durante los días que estamos en el batallón Bomboná, esperando el traslado para la base militar de Bosconia, Espitia me cuenta algunas historias que suceden en la cocina: Tiene la medida exacta para el arroz en una minuta. En ella también tiene las recetas para cocinar las papas, las carnes y las yucas. Las cantidades de pan diario y los tamales para los domingos. Me dice que la compañía Motorizada son los sujetos más ofensivos y altaneros. Ahora se creen mucha cosa porque son la caballería del batallón Bomboná y andan en moto por las calles de Medellín. Cuando la Motorizada pasa al desayuno Espitia y sus compañeros de cocina se han asegurado de que se tomen un chocolate especial: una mezcla con meados y quenopodio, ese laxante para purgar. Al frente está la cocina y el comedor. La mayoría hemos perdido buena parte de nuestra grasa. En promedio, pesamos entre 50 y 60 kilos. Estamos flacos como espantapájaros, a pesar de que en la cocina nos prepararon cada mes 3,9 toneladas de papa, once de arroz, una de pescado, 1,9 de carne de res, 1,6 de pollo, 1,2 de sal y nos compraron 1.600 kilos de harina en la semana; es decir, 6.400 kilos mensuales. Por el comedor pasaron1.854 bocas tres veces al día. Esto es 5.562 comidas diarias. En un solo desayuno nos comemos dos mil huevos y cien litros de leche. Aun así es difícil reponer la fibra que gastamos durante los tres primeros meses de entrenamiento. Los datos del rancho me los ha dicho Espitia. Me contó que la compañía Motorizada bebió en el último mes, durante su almuerzo, la orina de tres soldados rancheros. De ahí la lección: con un cocinero nunca se pelea. El cuidado que tuve con la amistad de Espitia me valió porciones de carne adicionales los viernes en la noche.
Lo peor que puede suceder en un batallón es ser enemigo del ranchero. Si peleas con el ranchero estás jodido. La inteligencia y el bienestar del soldado dependen de su relación con el ranchero. La cocina de un batallón, administrada por un sargento al mando de unos soldados sin escrúpulos nunca podrá oler a otra cosa, una mezcla entre vegetales podridos, carne cocinada y rincón húmedo. A lo mismo apesta todo el edificio del cuartel. Lo que sucede es que uno termina acostumbrándose. Pero los soldados nunca nos acostumbramos a ese olor flotando por todas partes cuando permanecemos un tiempo por fuera y volvemos a sentirlo. Me devuelvo al primer día de recluta, cuando sentí ese olor por primera vez. Lo único que huele bien en el Bomboná son las novias de los reclutas en las visitas de los domingos. Espitia también me dice:
―Si un soldado te cae mal, puedes verlo venir con su plato y su jarro, entonces escupís flema en el jugo y se lo das. Sin nada qué hacer y vagando con el negro Posada por el batallón, nos acercamos a un pelotón de reclutas sentado con su cuadernito en las piernas anotando el Himno a la Policía Militar. Nos acercamos a uno con cara de niño y la cabeza recién pelada. Ese horrible uniforme Habano nuevo y reluciente. El recluta alza la cabeza y nos mira asombrado como si fuéramos extraterrestres. Entonces le pico el ojo:
―Me gustas, papi ―le digo―, cuídate porque te voy a robar a la noche.
El negro Posada suelta la carcajada. El recluta monito coge su cuaderno y busca puesto en otra parte. Lo persigo y el hombre me mira horrorizado. El resto de reclutas nos miran con miedo. El sargento que está con ellos me ordena que me largue ya y deje de molestar.
Más adelante nos encontramos con Bedoya, mi lanza, mi compañero. Vuelvo a verle ese gran lunar café, como un tercer ojo, horrible ese lunar en medio de su frente y cejas. Está en la tienda del soldado, tomando malta con torta dulce. Posada compra un par de gaseosas frías y nos sentamos a ver la televisión colgada al fondo del local. Bedoya habla con Posada y me mira con cierta desconfianza. Entre Bedoya y yo hay un asunto que no terminamos de resolver: el tema de Damato.
Ahora Bedoya es un hombre musculoso y arrogante, con ese lunar en mitad de las cejas. Un dragoneante, el mismo cargo que tenía Correa hasta hace poco: un cuadro de mando en la nueva compañía de reclutas. En vista de que estábamos en ISA, y como hace rato no sabemos nada del batallón, Bedoya nos va contando los últimos sucesos. Nos dice que el otro dragoneante Correa salió de baja hace quince días. Posada pregunta y Bedoya contesta con una suficiencia que yo no conocía en su carácter. Durante el periodo de instrucción su apariencia era frágil y cuando se sentaba su columna era torcida como un garfio. Me parece ver en Bedoya a otra persona, completamente ajena al flaco del periodo de reclutas. No me extraña que sea un dragoneante ahora que estamos totalmente adaptados a la vida militar. En los últimos días de instrucción lo noté distinto, más vivo, más fuerte, más arrojado. Recuerdo que en un polígono, fue él quien me azuzó para que disparara en ráfaga. Ahora yo estaba viendo el resultado de ese cambio.
―No sé, hombre Cartagena ―me dice Bedoya― tengo un problema. ―Contá― le digo.
―No sé qué hacer con un recluta, es un man que no me hace caso.
―A la mínima oportunidad, le das un puñetazo en el estómago ―le digo― Pero tenés que dárselo bien duro, que le saque el aire.
―¿Un puñetazo? ―me mira sorprendido―. ¿Y eso?
―Para que te tenga miedo.
Nos quedamos callados. Pensando. Bedoya acaba su torta de un bocado y nos dice:
―Creo que voy a seguir la carrera militar.
―Mierda ―el negro maldice y yo cierro los ojos decepcionado y niego con la cabeza.
Nos dice que se distinguiría del resto de soldados, tendría mando, dormiría bien, almorzaría bien. Los únicos que recuerdan que era un bobo somos nosotros, pero el resto de soldados lo respetarán cuando nos vayamos.
―Y espere a que llegue a mi casa ―sigue hablando Bedoya―, cuando vaya en camuflado, en moto Yamaha DT y una 9 milímetros en la cintura.
―Vas a conseguir novia ―le dice Posada.
―¿Novia? ―contesta con rabia―. Me voy a volver bien perro y me comeré toda la nena que yo quiera.
Lo mejor es que Posada y yo nos larguemos. No hay caso con el pobre Bedoya, tan fuerte, tan dragoneante. Pero antes quiero preguntarle por Damato, lo malo es que esté presente con nosotros el negro Posada. Entonces ni modo. Bedoya me mira con desconfianza. Sabe que tenemos cosas pendientes.
Capítulo 67.
Luego de hablar con Bedoya, subo con el negro Posada aburrido al segundo piso, donde está nuestro alojamiento. Allí nos encontramos con Flores. El hombre tiene el rostro colorado.
―No llorés ―le dice Posada con fingida ternura―, otro hombre vendrá, te brindará su amor, su apoyo, y te hará muy feliz.
―No es por eso ―dice Flores, moqueando―. Lo que pasa que no voy con ustedes para Bosconia.
Mierda. Posada y yo quedamos callados. La vaina ya no nos gusta para nada.
―Tengo que quedarme ―dice Flores con los ojos colorados― y adaptarme otra vez, y conseguir nuevos amigos.
Es una putada. Flores confía en nosotros, es parte de nuestro pelotón. Con otros sujetos es seguro que le irá muy mal, con lo amanerado de su carácter. Nosotros estaremos acompañados y el hombre se quedará muy muy solo. Será presa fácil de otros grupos de soldados. Es posible que sea acosado y acorralado. Y bien delicado, bien marica. Esa noticia de Bedoya que se queda en el ejército y ahora lo de Flores me deja el ánimo bajoniado.
Por la noche, ya acostado en el alojamiento del segundo piso, no puedo sacarme de la cabeza a Bedoya. Estoy aburrido. Mi desánimo no es causado por su estupidez de quedarse en el ejército. Por el contrario, lo que siento es envidia. Su bienestar y determinación me intimidan y desalientan. Tengo celos. Si yo encontrara una meta, un sueño, un objetivo en la vida, así fuera quedarme en el maldito ejército, haría lo mismo que él. Quisiera un impulso vital de su mismo peso.
Entonces escucho gritos en el patio interno. Una turbamulta de chancletas corre por el comedor, directo a la plaza de armas. El chancleteo de la desesperación. Los nuevos reclutas son llevados al campo de tortura. El negro Posada está acostado en el catre vecino.
―Nadie se muere en la instrucción ―dice.
―Pero están pasando por el infierno ―dice Fabio. Ahora hay silencio. La luz del patio se filtra por las ventanas. Los catres están alineados con el oscuro pasillo central. La compañía de reclutas corre por la calle, un piso abajo. Escucho una maldición y reconozco la voz de Bedoya. Está gritando a uno de los reclutas. Welcome to the jungle, to the Hotel California, Welcome my son, welcome to the machine. Mi dragoneante Bedoya, adoctrinando a los nuevos bachilleres. Cierro los ojos y trato de dormir. El recluta grita a breves intervalos, y el aullido resulta aterrador. No quiero imaginar lo que le hacen para que suelte semejantes alaridos. Posada se sienta en la cama, se rasca la cabeza y camina en pantaloncillos en dirección al baño.
―Ese recluta pendejo está haciendo mucha bulla.
Capítulo 68.
Son las doce del día y el intenso calor nos hace buscar alivio en la sombra del andén. Dos columnas de carros se hornean en el rojo del semáforo. A pesar de la sombra y las gorras militares, el sol nos obliga a entrecerrar los ojos. Los tres llevamos el fusil en alto. Ahora soy un soldado caminando entre civiles, tengo mi brazalete blanco y negro de la PM y porto mi fusil G-3. Luego de un periodo de dos meses de trasnocho y castigo en la base militar de ISA, y varios días de nuevo en el batallón, el pelotón de los soldados lepras fuimos trasladados a la base militar de Bosconia, en pleno centro de Medellín.
―Qué rico almorzar carnita asada ―me dice Fabio Alzate.
Esquivo a un sujeto con una caja de tomates en los hombros.
―Hace cuánto no pedimos domicilio de arroz chino ―le digo.
―Estoy mamado de esta comida ―dice.
Cuervo nos adelanta. Los tres caminamos en fila por una calle estrecha y sofocada por peatones. Nos dirigimos a un restaurante, a tres cuadras de la base, en el centro de Medellín. Recogeremos tres ollas con el almuerzo para el pelotón: una olla con jugo, otra con sopa y otra con carnes cocinadas encima del arroz. Ahora entiendo cuál es la jodida diferencia de caminar por las calles con tenis y bluyines y hacerlo con botas y un fusil en mano. Por fin en mi vida soy protagonista.
Cuervo camina delante de nosotros. Sus orejas largas y puntudas, orejas de Batman por fuera de la gorra. Es el primero en sortear el paso de una colegiala. Ella viste falda de uniforme a cuadros rojos. Cuervo le abre paso y estira el cuello:
―¡Cosita rica!
Ella sigue indiferente, con el rostro fresco y el cabello cogido en una cola de caballo. Una colegiala de once grado. Una niña orgullosa. Viene de frente y sin mirarme. Hago un quiebre y la dejo pasar con una cortesía exagerada. Lo mismo Fabio Alzate. Ambos torcemos el cuello para calibrarle el culo.
―Se lo dije, Cartagena ―me dice―, lo que necesitamos es carnita asada.
El sol pica. Caminamos por una calle concurrida; los carros van para arriba, nosotros para abajo. Estamos a punto de llegar al restaurante. Lo más incómodo es cargar la olla rebosante de jugo, esa masa líquida balanceándose y uno tratando de equilibrarla.
El semáforo en la esquina cambia a verde y las dos columnas de carros comienzan su marcha.
―¡Oiga, soldado! ―gritan desde una ventanilla.
Los tres giramos la cabeza. Es un taxista atascado en el carril.
―¡Venga, soldado!
Cuervo y sus orejas son los primeros en reaccionar. Hace señal de stop con la mano para detener un carro, cruza el primer carril y se detiene en la ventanilla del taxista. Fabio y yo esperamos en la acera. El tráfico se detiene. Cuervo deja al taxista y nos grita:
―¡Al camión! ―y corre por la mitad de los carriles con el fusil entre las manos.
―¡El hijodeputa camión es robado! ―y salimos a toda carrera. Vamos detrás de Cuervo por las líneas amarillas del pavimento. El taxista sigue atrancado. La gente se detiene asustada en las aceras. El calor aprieta. Todos nos miran aterrados, como si fuéramos ladrones en estampida. El camión avanza adelante por la cuadra. Gana velocidad y se acerca a la esquina. Jadeo para preguntarle a Fabio:
―Hey, llave, ¿pero cómo sabemos que es cierto?
―Eso no importa, ¡corra!
Reduzco la carrera. ¿Cómo no va a importar? Vamos directo al ridículo. Quedaremos como los soldados más ñoños y empeliculados. Cuervo y Fabio Alzate continúan la carrera. Van por mitad de los carriles. La gente no estorba. Salto a la acera y la congestión me abre el paso. Aún así voy quedando relegado. Las cartucheras se sacuden en la cintura. Los peatones miran impresionados cuando hago un trotecito de mala gana. Soy la ley y el orden. Soy un soldado peligrosamente entrenado y armado con un fusil G-3.
Los carros llegan a la esquina y giran a la izquierda. El camión cruza la calle y sigue derecho. Cuervo le grita y ordena que se detenga, pero el camión continua adelante. La gente alrededor mira a Cuervo como si fuera un loco. El soldado vuelve a gritar y se desgañita la garganta. Es inútil. El bullicio del centro. La siguiente calle está libre de tráfico y el camión gana velocidad.
―¡Se voló! ―grita Cuervo.
El soldado se detiene agitado en el cruce, carga el fusil y hace un disparo al aire. El estruendo paraliza la calle. Se oyen gritos y la gente se pega a las paredes. Otros se agachan. Una gorda salta y se mete en una tienda. El camión sigue avanzando. Cuervo abre las piernas, adelanta una pierna de la otra, sostiene el arma en posición de fusilamiento. No puedo creer lo que está a punto de suceder. Quedaremos como unos soldados imbéciles y agresivos. Cuervo dispara nuevamente. El balazo es violento y revienta una llanta trasera. El camión pierde control. Avanza corcoveando unos metros, tuerce la dirección y se detiene en mitad de la calle. Los carros detrás frenan en seco. Los dos carriles quedan taponados. Sigo trotando. Mierda, la cagamos. Cuervo y Fabio Alzate apuntan sus fusiles. Caminan y gritan. La gente se recoge espantada en los rincones. Cruzo la calle y avanzo por la acera en dirección al copiloto. Se escuchan gritos. Un vendedor ambulante me mira aterrorizado y se agacha con su caja de cigarrillos. El conductor del camión desciende con las manos en la cabeza.
―¡Al suelo! ―le grita Cuervo apuntándole con el fusil.
El sujeto se arrodilla sobre el pavimento caliente. Agacha la cabeza y las manos le tiemblan. Sigo trotando, chasqueando las botas sobre el cemento. Estoy a punto de darles alcance. De golpe se abre la puerta del copiloto y un sujeto sale a toda carrera.
―¡Cartagena, no lo dejés volar! ―me grita Cuervo.
¡Carajo, un robo! Y me suelto a correr. Esto es real. Saco una pierna para tumbarlo de zancadilla. El sujeto me esquiva y salta a la calle. Sacude las manos como un atleta. Un par de veloces zancadas y gana la esquina. Gira y desaparece detrás del muro. La gente me abre paso. Los ojos de la cuadra están puestos sobre mí. Soy un soldado, soy un héroe. La romería abre el paso y yo siento un poder sobrenatural corriendo por las calles. No hay sensación que se parezca. Correr cazando ladronzuelos. La gente nos mira entre pasmada y alegre. Me gusta la impresión que despierto en los civiles. Ahora soy un Policía Militar, tengo botas, fusil y un vistoso brazalete blanco y negro. ¡Vuelta a la palmera! El entrenamiento militar es denigrante pero efectivo. El teniente Ospina es mi gurú.
En una violenta descarga estrello el hombro contra la esquina. Me detengo para sacar un ojo por el filo de la pared. El ladrón puede estar arrinconado, apuntando y listo para dispararme. Saco la cabeza. El hombre continúa corriendo. Recojo el muelle del fusil para montarlo. Suelto el resorte y el cartucho se atasca en la recámara. Qué belleza de fusil. En el polígono funcionó perfectamente y ahora sufre de pánico escénico. Vuelvo a intentarlo. No responde. Atascado-atascado. Estos destartalados fusiles sirven para mierda. Así que no hay de otra: salir corriendo. Vuelta a la palmera y agito el fusil entre las manos.
La distancia que me separa del pillo es media cuadra y aumenta con cada segundo. El sujeto se ha transformado en una veloz gacela. Escapa con agilidad y ya está rematando la siguiente esquina. No tengo suficiente velocidad. La mierda que nos hizo comer mi teniente Ospina no fue suficiente. Miro atrás. Ni Cuervo ni Fabio me siguen. El pillo pasa la calle y vuelve a desaparecer de mi vista. Podría meterse en una casa, en un local, subir escalas y perderse. El tráfico vehicular disminuye. Me falta el aire y este maldito fusil nunca me había estorbado tanto. Las cartucheras aporrean la cintura. Tengo que agarrar al ladrón. Y sigo corriendo. Paso la calle y ya voy a girar por la esquina tomo aire, trato de estabilizarme. Me doy ánimo. Giro y una mano me ataca el rostro. En una veloz sacudida me botan la gorra militar. Puta, ¿qué pasó? El pillo se ríe, gira y sale a la carrera. Me toco el pelo como si no lo creyera. El hombre me tiró la gorra al piso. No sé si agacharme a recogerla, salir corriendo detrás del tipo o pegarme un tiro. La calle está prácticamente vacía. Me siento el pelotudo más idiota de Medellín. Agarro ánimos, bajo por la gorra y me arrastro por la acera pensando que nadie me ha visto. Estoy agotado. El corazón me palpita y el fusil vibra en las manos.
Una señora me observa desde un balcón. Carajo, se dio cuenta de todo lo que acaba de suceder. Es rubia, con un enorme copete, como un rockero de los ochenta. Está detenida y no deja de mirarme. Es una yegua rubia, con los labios exageradamente rojos. Desde acá veo que es barrigoncita y tiene la nariz larga y puntuda. Se lleva un cigarrillo a los labios y tiene las uñas de bruja, largas y rojas. Sabe que soy un maldito cobarde. Jadeo. Bajo el arma y maldigo mi torpeza. Un taxista pasa y me mira sin entender qué diablos hace por aquí un soldado colorado y tembloroso. ¡Maldita sea! Ya oigo las burlas y las maldiciones de mi sargento Acosta, comandante de la base militar de Bosconia. Me doblo en la cintura con el fusil en las manos. Tomo aire. Mierda, mierda, mierda. Ya no soy un héroe. Soy un bobo con disfraz y peligrosamente armado. Por nada del mundo voy a decir que el ladrón me botó la gorra.
El cielo estallado en azul, la soledad de la cuadra, las sombras de los árboles y otros balcones solitarios. Desde acá veo la cabina del camión detenido. El paso vehicular está totalmente atascado y una recua de civiles curiosos se arremolina alrededor de la escena. El calor me obliga a cerrar los ojos. Desde la base han llegado más soldados y con ellos nuestro comandante: el sargento Acosta. También hay policías merodeando la escena con revólveres en la mano.
El siguiente procedimiento consiste en llamar al batallón Bomboná, reportar la detención del ladrón y la incautación del arma. Esperar a que una Hell patrol venga por el pillo y el revólver. Desde el batallón se reporta el hecho y la Policía Nacional recoge al pillo y la evidencia en el batallón. Las Fuerzas Militares no son entidades investigadoras ni judiciales. Así que siempre tenemos que entregar a los pillos a la Policía Nacional, a los verdes con bolillos, para que comience el proceso judicial en otra parte. El ejército no tiene autoridad en estos temas. Ahora, nunca será lo mismo un Policía que un Militar. Nuestra relación con los Policías nunca ha sido la mejor. Ellos portan revólver calibre 38 y nosotros fusiles G-3. Ellos son civiles, nosotros militares. La Policía no pudo controlar el orden público y por eso El Ejército está en las calles de Medellín. La Policía se deja sobornar, nosotros damos patadas, ellos tienen bolillo en la reata, nosotros un brazalete de la PM. Pero yo soy el PM más idiota.
El ladrón está sentado en la acera con las manos esposadas en la espalda y la cabeza agachada. Parece muy apenado y abatido. Sigo caminando. Carajo, ¿cómo se me vuela? Quiero sentarme con el ladrón esposado y ser su amigo. ¿Es verdad que ya soy un soldado? No somos nada. Somos los últimos, los peores. Fabio Alzate y Cuervo están juntos, conversando con un sujeto vestido con delantal azul de mecánico. Los tres ríen y el sujeto les da palmaditas en los hombros. Es el dueño del camión. El sargento Acosta me corta el paso:
―¿Y el otro pillo?
Mi cabeza le llega al pecho. Tiene una mirada rabiosa. Ya sabe lo que me pasó.
Me quito la gorra para secarme el sudor de la frente, como para restarle importancia a mi torpeza.
―Este Cartagena es una puta güeva ―y me mira, odiándome―. Cómo se le vuela, ¡hombre!
Dejo caer los hombros y bajo la cabeza. Soy una puta güeva. Ya lo grité la otra noche en la plaza de armas. El sargento Acosta sabe que no es bueno regañarme delante de los civiles. Se agacha y me dice al oído:
―Ya vas a ver, mariquita, ya vas a ver, me estás dejando como un culo delante de estos pinches policías. Lo dejo con el regaño en la boca y sigo arrastrando los pies en dirección a la base. Cuervo me mira, desaprueba con la cabeza y los labios apretados.
Fabio Alzate se acerca y me coge del hombro como un padrino.
―¿Qué le paso?
―¿Que qué paso? ―le digo― que ese cabrón corría mucho.
Alzate me mira incrédulo.
―¿Parce, y entonces para qué putas le sirve ese fusil?
Quiero acostarme en una cama, relajar las piernas y asumir la culpa. En la esquina, un gamín está desviando los carros que van en dirección a un atasco. Es un hombre flaco, de piel oscura y roñosa, de barba mugrienta y una cobija negra al hombro. Se cree un oficial de tránsito. Cuando un automóvil pasa a su lado, el gamín extiende la mano y pide una moneda.
Los conductores alzan el pescuezo para ver al ladrón esposado. Un bus lleno de pasajeros se detiene dos segundos y los usuarios se abarrotaron detrás de las ventanillas. Tienen los ojos satisfechos. Deberíamos cobrar por dejar ver. Mi estado de ánimo no puede ser peor.
―Oiga, soldado.
Giro y es una abuela que viene con una niña cogida de la mano. La pequeña tiene uniforme de escuela y lonchera rosada.
―Soldado, ¿qué pasó acá? ―me pregunta la señora.
La niña alza la cabeza y me mira con plena sonrisa y los ojos chiquitos por el sol. Para la pequeña debo ser un glorioso soldado escapado de un comic de guerra.
Capítulo 69.
―¡De pie, reclutas! ―gritan desde el marco de la puerta y se prenden las bombillas del alojamiento.
El grito me dispara de la cama y pongo las botas sobre el cemento. Estoy a punto de salir corriendo. Cuervo salta con torpeza sobre el fusil, no logra agarrarlo y el G-3 resbala y cae aparatosamente.
―Tranquilo, Cuervo ―dice mi sargento Acosta paseándose por el pasillo del alojamiento de la base militar de Bosconia―, relájese, llavecita.
Siento un estallido en mi cabeza. ¿Ahora qué putas habrá pasado? Me molesta que encienda las luces a sangre fría. Maldigo y me dejo caer sobre la almohada. El alojamiento está en silencio. Acá duerme el pelotón de veintiún soldados.
―Yo no quería dañarles la noche del sábado ―dice mi sargento Acosta―, pero así es el ejército.
Los ojos me arden. La angustia de pelear entre el sueño y la vigilia. Esta zozobra me recuerda el periodo de instrucción y al teniente Ospina, el teniente con cara de universitario maricón.
―¡Oiga, López! ―grita el sargento Acosta―. ¿Usted qué hace en pantaloncillos?
El resto entendemos el regaño. López es un imbécil. Dormir en calzoncillos en las noches calurosas es a la misma vez una complacencia y un atrevimiento. A cualquier hora podría sonar un tiro en la calle y sería una terquedad saltar en calzoncillos en reacción. Agarro el fusil que está cerca de la almohada. Tengo el camuflado puesto y las botas amarradas, como si pernoctara en una trinchera francesa en la primera guerra mundial. War pigs. En los días que llevamos metidos en la base solo nos quitamos las botas para bañarnos. Nuestros pies se cocinan a fuego lento.
El pelotón está sentado en los catres cuando el sargento se detiene en el extremo interior del alojamiento. Las botas sobre el cemento. El negro Posada se mira las uñas, se arranca un pedacito y lo escupe. En mi reloj es la una de la madrugada del domingo. El sargento se rasca el cuello. Duda por un momento y camina de nuevo hacia el marco de salida. Ordena formar el pelotón con el armamento en el patio de la base. Nos deja sin saber a qué putas nos levantó.
Afuera, sentado en la matera del laurel, está Andrade en turno de guardia. Está aburrido como un borracho sin amigos ni trago en la plaza de un pueblo. En la calle están sus compañeros de turno.
Ahora el pelotón está formado en el patio en posición de descanso, las piernas abiertas, la culata del fusil en el cemento y la boquilla en la mano derecha. Posada carraspea, acumula el escupitajo en la lengua, mira al sargento Acosta y se arrepiente. El sargento se ríe. El negro Posada tiene que tragarse lo que tiene en la boca.
―Mi coronel necesita resultados ―dice el sargento―, resultados militares.
El sargento escupe en las manos y se frota una con otra. Debería comprarse una cremita de manos para su resequedad. Es un soboficial al fin y al cabo.
―Ustedes saben... ―continúa―, por acá se mueven muchas cosas, drogas, armas, pillos, de todo.
Habla como un entrenador de fútbol.
―Ustedes dirán ¿a esto nos despertó este sargento hijodeputa?
El sargento Acosta camina de un lado a otro y le habla al piso.
―Aprovechando que hoy es hoy, nos vamos a ver cómo pinta el barrio.
Cierro los ojos con impaciencia. Eso quiere decir: requisas, retenes, trasnocho… y yo que comienzo guardia con Posada y López a las seis de la mañana.
―Mi sargento, para solicitarle ―alzo la mano desde la formación.
―A ver, Cartagena.
―Y nosotros que…
―¡Ya sé, ya sé! ―me grita y manotea―. La guardia de las seis de la mañana, ¿no? Afirmo con la cabeza.
―Por eso me voy de patrulla dice el sargento con los soldados que tienen guardia por la tarde. Quienes tienen guardia a las seis de la mañana pueden marchar a dormir.
Aliviado, desabrocho las cartucheras y me devuelvo a la cama con el negro Posada y López.
―¡Cartagena! ―grita el sargento―. Pero usted viene conmigo.
―Mi sargento, tengo guardia a las seis.
―¡Me importa un culo, soldado! ―dice sin mirarme usted me debe una.
Hay risas y grititos en las filas. Me rasco la cabeza y mejor cierro el pico.
La Calle Carabobo está muerta a esta hora. El sargento Acosta, Cuervo y La Chita Castro van por una acera, y por la otra vamos William Copete El Zorrillo y yo. Finalmente, el sargento Acosta decidió elegir a dedo otros tres soldados para la patrulla: Cuervo, uno de los soldados más ladrones del contingente y uno de los marihuaneros de la base, indispensable para comenzar a picar el terreno de las plazas de vicio. Carlos Mario La Chita Castro, el soldado idiota que casi mata al negro Posada en los bosques de ISA. Con la cara violenta de La Chita Castro los vecinos sabrán que en el ejército hay caras malas y feas. Copete, El Zorrillo, manso, tímido, pero alto y grueso. Si Copete mantiene la boca cerrada, su cuerpo de King Kong favorecerá la imagen dura que mi sargento quiere comenzar a cultivar en el sector. Y yo, el pato de la patrulla, el soldado castigado por su torpeza. El escarmiento que quiere propinarme el sargento Acosta es el trasnocho y el desgaste. El verdadero castigo lo sufriré desde las seis de la mañana, cuando me doble de cansancio en las horas de guardia. Esto sin contar que las familias vienen a visitarnos hoy domingo, después del medio día… Donde ojalá viniera Juliana… Este domingo va a ser muuuy largo.
Los locales están cerrados, las aceras solas y los rincones oscuros. Una luz blanca se proyecta hasta el pavimento y el desagüe del alcantarillado. Es una licorera. En la siguiente cuadra escuchamos la estridencia de una discoteca. No hay vida en esta calle, pero hay música. Las letras vibrantes entre dorados y azules de ZEUS. Alcanzamos la puerta del bar. Es un marco estrecho con escaleras que van al segundo piso, donde suena una música pegajosa y estridente. A juzgar por la bulla y el escándalo, parece que el sitio está repleto. Los únicos que permanecen en la calle son seis carros parqueados a los lados de la acera.
―Qué ordena, mi sargento ―voy a su llamado.
―Espere acá mientras subimos.
El sargento Acosta choca la mano con el portero acuerpado, una caricatura de Johnny Bravo. Acosta sube por las escalas estrechas con el fusil colgado de la espalda, seguido de La Chita Castro y Cuervo, los más duros de la patrulla.
El Zorrillo es una pelota gigante de bolos, negra, mal empacada en un camuflado verde militar… Y un brazalete de PM. Me da rabia que el sargento Acosta me asocie con este pobre y tímido sujeto. Si al menos hubiera venido el negro Posada.
Ambos hacemos de escoltas en la puerta del bar. Al lado de nosotros está el portero Johnny Bravo con una camisa negra que le marca los brazos y el abdomen. El Zorrillo me mira indeciso. Pega el hombro contra el marco de la entrada y le suelta al portero:
―Y qué… ¿cómo va todo?
Johnny Bravo lo mira de arriba abajo con esa sonrisa maliciosa y llena de maldad. Tiembla la tierra, se sacuden las paredes y escuchamos un tropel de botas que machacan las escalas. Una turbamulta escapando del tsunami. Cuervo salta y cae en la acera.
―¡Parce, esto es un bar gay!
Luego salta La Chita Castro.
―¡Uy llave! Arriba hay hombres bailando con hombres.
El sargento Acosta logra escapar y dar con la calle. Tiene el rostro colorado de la vergüenza. ―¡Hermano, usted por qué no avisa! ―regaña al portero.
Johnny Bravo lo mira de reojo.
―¡Pero qué! Deje el escándalo, mijo.
El Zorrillo me mira con esa risita de güeva y yo hago como que estoy enojado también con el portero. Lo mejor es seguir con la patrulla.
Vagamos un rato por calles solitarias a medio iluminar. Requisamos borrachos varados en los postes de luz y regañamos a las niñas, en pantaloncitos y tenis, detenidas en las esquinas. A una de ellas le digo que se vaya para la casa.
―¿La casa? ―contesta entre enojada y coqueta― ¡Cuál casa!
Durante el día, esta zona es comercial y las aceras se inundan de civiles que vienen a las ferreterías, a los almacenes de zapatos, bicicletas, muebles y ropa. En las noches se cierra el comercio y se despiertan los gamines. Las próximas señales de vida son un cajón con venta de cigarrillos y una plancha con asaduras. El cocinero es un señor con la camisa abierta hasta el ombligo y un sombrero texano. Ambas chazas están iluminadas con la precariedad de una bombilla mínima y el aviso neón de Vikini. Es un local subterráneo. Las escaleras que emergen a la acera son una garganta estrecha y oscura. El aire que se levanta desde abajo es pesado y rojo. Abajo suena una salsa: Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor.
―Oiga compadre, ¿qué hay adentro?
El señor de sombrero mira a mi sargento como si fuera un mariachi idiota.
―¿Eso ahí abajo? Un empelotadero de viejas.
―¡¿Si?! ―y Acosta abre los ojos como si nunca hubiera imaginado tal cosa.
De inmediato apaga la alegría y prende la suspicacia.
―Cartagena, Zorrillo, bajen a mirar. Vikini está a reventar. El juego de luces rojas y azules se enciende y apaga al son de la percusión de un tema de Marc Anthony. En medio de las mesas está la tarima dotada con un esqueleto de barras plateadas. Las mesas están atestadas de clientes, cervezas, botellas de aguardiente y copas a medio camino. Una minifalda vaga por los pasillos y los sujetos voltean la cabeza para calibrarle el culo. Cinco o seis chicas detenidas en la barra. Todas me miran y se ríen conmigo.
―Bienvenidos, los caballeros ―nos recibe un mesero con exagerada cortesía. El tipo acaba de hacer la primera comunión: corbatín negro y camisa blanca.
―Buenas noches ―contesto sin dejar de mirar una rubia que me quiere comer vivo.
―¿Una mesita al frente de la tarima?
Ojeo alrededor y no sé a quién levantará de la mesa. Todas están llenas.
―No, gracias, no nos demoramos.
Las luces vibran en la pista de baile donde dos parejas giran y se sacuden en la salsa. Me siento un pachá cochinamente adinerado. Soy la sensación del local: un piloto de Avianca, un entrenador de yoga; podría llevarme una de estas chicas a la cama, jugar un rato con sus fabulosas tetas, largarme sin pagar y ella quedaría agradecida.
―¡Subamos ya! ―me grita El Zorrillo en el oído desde atrás.
Su chillido me salpica la oreja de babas. ¡Este Zorrillo, pendejo! Estoy a punto de quitármelo de encima con contundente gancho en la quijada. Tomo aire, cierro los ojos y lleno de paciencia le digo de frente:
―Oíste Copete… ¿a vos no te gustan las mujeres?
La salsa deja de sonar y ahora retumba una música discotequera. Por encima del sonido habla el discjokey:
―Con ustedes, caballerosssss… Andrea en la pasarela. Ahora vemos cómo sube a la tarima una mujer delgadita con un baby doll negro y tacones puntilla. Sus piernas están enfundadas en medias de malla hasta la mitad de los muslos.
―¡Disfrútenla! Se prepara Claudia dice el discjokey, otro pastelito para la noche.
Andrea se contonea yendo de un lado a otro de la tarima. Quítele a una mujer lo que quiera, pero déjele los tacones y el liguero. La música golpea y verla con esas medias de nylon hasta los muslos me hace pensar en Juliana. Alguna vez me dijo que quería conocer un striptease, y yo me asusté. Ahora en Vikini me entran ganas de llamarla.
Andrea no se ha quitado ni el brasier pero ya no me provoca. El recuerdo de Juliana me deja noqueado.
―¡Vamos pues, a ver! ―y empujo al Zorrillo en dirección de las escalas de salida.
Afuera está mi el señor del sombrero y las asaduras junto a mi sargento.
―Con esa demora… abajo está lleno de maricas, ¿no?
Voy donde el tendero:
―Un Marlboro, por favor.
El señor tiene la camisa abierta y el ombligo afuera. El sargento me mira con rabia. Cuervo y La Chita Castro están por salir corriendo escalas abajo. Enciendo el cigarrillo y doy una primera calada para darme importancia.
―Mi sargento ―le digo por fin―, abajo se está empelotando una nena.
Acosta abre los ojos con la sorpresa de un niño y sale disparado.
La plancha con asaduras chisporrotea y levanta vapores. Huele a carne con aceite y condimentos. Otro sujeto se acerca: camisa por fuera, zapatillas polvorosas y el equilibrio desecho. Pide una porción de intestino asado. El Zorrillo y Cartagena: los soldados idiotas de la base militar de Bosconia. Por lo menos me estoy fumando un cigarro. Le pregunto a mi compañero cómo le pareció la vaina y me dice que nunca había entrado a un striptease. ―Pero me gustó ―dice y se queda mirando la calle.
Echo la última calada y disparo el filtro contra el pavimento.
―Zorrillo, ¿vos sos virgen?
Capítulo 70.
Ahora vamos los cinco soldados de Bosconia por la Calle Cundinamarca y atravesamos la plaza Rojas Pinilla, un parque maltrecho y mal oliente, plagado de basura y líquidos verdes. Las calles alrededor de la Rojas Pinilla están infestadas de bares cochambrosos y mujeres en tacones y minifalda. Aquí está la terminal para los microbuses que viajan toda la noche hacia el municipio de Bello. Al otro lado de la plaza hay carretas y puestos de frutas, verduras y pescado. Son casi las tres de la madrugada y la plaza está prendida en música, planchas de asaduras, borrachos y conductores de microbús. Se venden verduras, a esta hora, extrañamente. Los borrachos nos miran entre sorprendidos y asqueados. Un despachador con gorra y planilla en la mano muerde una manzana y le avisa a un conductor de Bello que puede salir ya. Las mujeres nos miran con ganas, como si diéramos buena propina. El sargento nos reúne y dice que debemos ir a mear en bares diferentes.
―Para que nos vean y sepan que el ejército es el nuevo vecino.
Obedezco, y me voy a un bar con mi socio El Zorrillo. Entramos y por los monitores ruge El que inventó la navidad no estaba solo. Sorteamos mesas, hago la cara más ruda que me sé y miro feo al que me mira feo. Soy un vaquero del oeste que viene a mear en la cantina. El ambiente está cargado de un concentrado olor a berrinche cerca del orinal. Me pego de un servicio y simulo orinar, pero no voy a sacar nada en este fermento. William Copete El Zorrillo hace lo suyo y echa una larga meada de caballo. Le deseo suerte y espero, de todo corazón, que en unos días no se le pudra la verga y no quede virgen de por vida. Dejamos la plaza Rojas Pinilla y cruzamos la Avenida De Greiff. El sargento Acosta decide dar vuelta y volver por Cundinamarca. Mi turno de guardia comienza a las seis de la mañana, y por lo visto voy a seguir derecho sin pegar el ojo un minuto. Caminamos por detrás del Museo de Antioquia, una calle sombría, con gamines escarbando en la basura, y el sargento Acosta se deja ir en trotecito sobre dos niños espantosos que fuman marihuana sentados en la acera.
―O lo botan o se los boto.
Los niños se asustan, tiran el porro a mitad de la calle, se levantan y se pierden corriendo por un callejón. Todos nos sentimos un poquito más heroicos.
Capítulo 71.
Son las diez de la noche y estoy parado detrás de la trinchera, bajo la luz amarilla del alumbrado público. Ahora me fumo un Marlboro, a pesar de que no es permitido fumar en horas de guardia. La bocanada de humo queda revelada por la luz amarilla de la lámpara. A cinco pasos está el negro Posada, relajado, apoyando la suela de la bota contra la pared. Con López conformamos el turno tres.
Por las aceras hay papeles y bolsas plásticas, en las paredes grafitis y basureros de plástico fundido. Una anciana con ruana vende cigarrillos en una chaza y una señora en minifalda y piernas gordas taconea en dirección al centro.
El interior de la base es un patio de colegio del tamaño de una cancha de baloncesto. A un lado de la cancha están los alojamientos en dos plantas. En el primer piso dormimos los soldados y el segundo está reservado para mi sargento Acosta, comandante de la base militar de Bosconia.
Esta calle es una de las arterias de ingreso al centro de Medellín. A cada lado del pavimento hay casas viejas con tejados de barro y edificios de tres pisos con las escalas a la vista. Los buses llenos de gente cruzan por la calle durante el día y se dirigen al corazón congestionado del centro. Por las noches las calles son barridas por las luces de las lámparas. A las diez de la noche hay una fila de tres personas esperando transporte. A veces pasa un bus. La gente nos mira con una mezcla de admiración y miedo: lo que ganamos con este fusil y este brazalete de la PM.
Ahora vemos bajar un par de mujeres. Una tiene una faldita de flores y chanclas de verano. La otra tiene un escote, jeans negros y tacones. Se ríen y se empujan como borrachas. Cuando pasan al lado nuestro escuchamos sus voces. No son mujeres. El negro Posada exige sus bolsos y requisa. La de faldita es rubia, o al menos su peluca. Es un jovencito en vestido y mal afeitado. La segunda es morena y gruesa, tiene un culo ramplón y un par de tremendas tetas. Se parece a Tyna Turner. La morena tronco-culo pregunta si no vamos a requisarlas bien.
―Usted no sabe, soldado ―dice con voz gruesa―, a lo mejor tengamos un arma entre el pantalón.
Me fastidia su pose artificiosa. Por el contrario, al negro le provoca buen ambiente. En ese momento salen Cuervo y La Chita Castro a la calle. Ambos están en camisilla verde. Quedan asombrados ante tanta carne para comer. Tyna tiene un culo desmedido y perfectamente esférico.
De entrada, Cuervo toma confianza.
―¿Y esas tetas son de verdad?
―¿Quiere que se las muestre? ―contesta Tyna, orgullosa.
―A ver pues.
Tyna Turner desempaca una teta y los cuatro soldados quedamos boquiabiertos. Es una esfera con un pezón moreno y una areola grande, como de chupo para tetero. Tyna mira a Cuervo.
―¿Me la quiere tocar?
Cuervo se adelanta y le aprieta el pezón con el índice y el pulgar. ―¡Ay! ―Tyna palmotea el brazo― ¡pasito, que duele!
Ahora vemos cómo el pezón se arruga.
―Y se paran y todo ―dice Cuervo sorprendido.
―Claro, ¿no le digo que son de verdad? ¿Me quiere tocar la otra?
Tyna se baja el escote hasta el ombligo. Estamos ansiosos. El negro Posada mira adentro de la base para verificar que el sargento Acosta no esté por ahí. Tyna tiene esos maravillosos senos en al aire y nosotros estamos embrujados. Cuervo se deja ir y los amasa con las manos. Es como ver a un niño jugando con arcilla. Ambos sonríen y se miran como novios.
―¿Me las quiere chupar?
Cuervo no puede creerlo.
―Hágale ―le dice su amigo La Chita Castro― chupe-chupe.
Cuervo se inclina y succiona sin soltar el otro pezón. Mientras chupa, Tyna le acaricia la cabeza como si fuera un recién nacido. Cuervo se levanta y ahora va por el otro. Primero lo besa y luego abre la bocota y se atraganta. Fabio tiene toda la razón: necesitamos carnita asada. Tyna pega el soldado a su pecho y le manda la mano al pito. Cuervo salta y se despega.
―Relájese, papi ―dice Tyna y vuelve al ataque.
Ahora Cuervo se deja manosear la entrepierna. Es un masaje delicado. Ambos tienen la cara colorada. Tyna gime en murmullos. Apretaste el gatillo de mi arma de amor, Love gun.
―Papito ―dice ella―, ¿quiere que se lo chupe?
Nosotros nos reímos nerviosos.
―¿Acá?
―O adentro, si quiere ―contesta con voz de hombre.
Cuervo arrastra a Tyna hasta una de las bancas más oscuras del patio, en el interior de la base. El resto nos quedamos esperando en la acera. Estamos en compañía del chico de peluca amarrilla y barba mal afeitada. Está vestido con un traje enterizo de falda corta y chanclas. Es inútil preguntarle cómo se llama. Sandra, Patricia, Mónica, en fin. Con esa falda de flores y su cara áspera, cualquier nombre que diga le quedará mal. Carlos, Alfonso, Ramiro. Para mí es simplemente Peluca y así se queda. Tyna al menos tiene el rostro delicado.
―¿Y ustedes nunca han ido al San Sebastián? ―dice Peluca.
―No. ¿Qué eso? ―pregunta el negro Posada.
A mí también me da curiosidad.
―Es un motel muy chévere que queda aquí detrás de batallón.
―Esto no es un batallón ―dice Posada―. Es una base militar.
―No. No hemos ido ―le digo―. ¿Por qué?
―Por nada ―contesta Peluca― Es de Baby Alexandra.
―¿De quién?
―De Alexandra repite. Es tan famosa por aquí.
La Chita Castro, Posada y yo nos quedamos callados sin saber ni forro. Peluca blanquea los ojos y tuerce los labios.
―Alexandra es un amor, ella pagó la cirugía de Gilberto. ¡Ay, no qué pena! Olga Patricia.
Los tres soldados nos miramos.
―¿Y Baby Alexandra es Alejandra? ―dice La Chita muy serio―, o Pacho o Alberto.
Peluca nos mira con odio.
―Baby Alexandra ―y ahora es enfático―. ¡Baby Alexandra es la linda reina soberana!
Abro la cajetilla de cigarrillos y reparto. El turno de guardia se arregló y despedimos el aburrimiento. Entre los soldados bombardeamos a preguntas al chico de faldita y chanclas. Por turnos va contestando. Baby Alexandra es una mujer que ubica a jovencitos afeminados para convertirlos en mujeres. Les ve potencial: se asegura “que sean bien mariquitas”. Comienza por enseñar maquillaje y depilación “para que se vean bien lindas ―dice Peluca―, con la cara pulida y el pecho afeitado”.
Baby Alexandra les compra vestidos y ropa interior femenina, tangas y “brasieres Leonisa”, enfatiza Peluca. Les recomienda ir dejando los jeans, los tenis y las camisas de botones en el ropero, para comenzar a frecuentar las faldas, los shorts y los tacones, así sea solo por la noche, en las discotecas y durante las fiestas que ella organiza en la sala del motel San Sebastián. “Allí detrás”. Los muchachos afeminados están en ese punto en que son rechazados por la familia y los amigos, dice Peluca. Baby Alexandra les ayuda a asumir que realmente son mujeres. La primera parte del entrenamiento termina cuando los envía a Italia, donde se implantan los senos, se prostituyen en Roma y comienzan a pagar la deuda que tienen con Baby Alexandra. Y en ese momento comienza la fiesta. Imagino que Baby Alexandra debe ser como esas educadoras de geishas en el Japón. Ya vemos por qué el chico aún no clasifica: tendrá que aprender a afeitarse para clasificar en el afortunado club de princesas. También entendemos por qué le tiene tanta rabia a Olga Patricia. Escuchando a Peluca, pienso que los soldados también somos entrenados. A los soldados nos prometen cosas. A ellos también. Los soldados somos hombres transformados. Ellos también. Tenemos mucho de qué hablar.
―Luego de las tetas ―continúa― viene el implante de glúteo y eso quiere decir más clientes, más dinero, más rumba. Entonces ya pueden pagarse un boleto Roma-Medellín, comprarle casa a la mamá, actualizar el ropero con vestidos de verano y sacarse la espinita con todo el que se haya burlado. Baby Alexandra la diosa, el ángel redentor. La Chita Castro pregunta por su dinero y Peluca contesta que tiene mucho. El motel San Sebastián es prueba de ello. Además es conocida por los mafiosos italianos y de vez en cuando pasa vacaciones en Medellín, porque lo normal es que Baby Alexandra viva en Roma.
A La Chita Castro se le iluminan los ojos:
―¿Carros?
―Muchos.
―¿Cuáles?
―Ay, yo no sé de eso ―contesta Peluca―, si quiere se la presento.
Peluca nos muestra las chanclas rosadas y nos dice que Baby Alexandra se las regaló.
―¿Y cuándo te vas para Roma?
―Todavía tengo que tomar hormonas por varios meses.
―¿Y esas también te las regala Baby Alexandra?
―No, esas las compro con lo que gano los viernes y sábados, puteando en la esquina de Villanueva.
Cuervo llega corriendo desde atrás.
―¡Uy, papá! ―sacude la espalda de su amigo La Chita Castro― esta mujer es tremenda ―dice emocionado― ¡Tremenda!
Olga Patricia no para de reírse. Se tapa la boca con sus dedos largos y venosos llenos de anillos. Es una risa ronca y nerviosa. Tiene en el rostro un calor subido y pizcas de sudor en la punta de la nariz. Está radiante y orgullosa. La Chita Castro medio-sonríe sin entender del todo la satisfacción de su amigo.
―¿Ya descansó? ―le dice como un reproche.
Olga Patricia toma aire, se abanica el rostro con la mano y mira a Castro. ―¿Tiene envidia?
En ese momento escuchamos un taconeo bajando por la calle. Es una mujer en bluyines, cogida de gancho de un hombre de sombrero y gafas oscuras. Olga Patricia y Peluca saltan y se dan palmaditas de felicidad. Corren como locas a saludar. En la puerta de la base quedamos los cuatro soldados de la PM sin entender por qué tanto escándalo. Me parece que conozco a la mujer en bluyines y tacones. Es rubia, tiene los labios exageradamente rojos y un copete de tres pisos al mejor estilo Bon Jovi de los ochenta. Reconozco la barriguita y la nariz de bruja. ¡Juemadre, ya sé quién es! Me bajo la gorra militar hasta la nariz. No quiero que me reconozca. Giro para otro lado. Ellas siguen bajando. A intervalos la miro para verificar. No hay duda, es ella. Tiene los ojos clavados en los míos. Sabe quién soy. Las cuatro se acercan cogidas de gancho. Ahora resulta que el ángel redentor de las loquitas, la linda reina soberana es una mujer totalmente ajena y que a pesar de todo ha descubierto mi esencia más profunda. Es la misma señora del balcón, que vio cuando el pillo del camión me botó la gorra. Mi única esperanza es que mantenga nuestro secreto. Peluca se adelanta con su ridícula faldita. Está feliz y orgulloso de que estemos juntos.
―Les presento a Baby Alexandra dice animada.
Capítulo 72.
Ayer pasó por la base militar de Bosconia mi dragoneante Correa. Nos contó que su novia estaba en embarazo y que tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y mantener a su nueva familia. Me sorprendió verlo acabado, con una barba de ocho días y los tenis sucios. Y luego dicen que el ejército nos vuelve más organizados. Lo hice esperar la comida y le ofrecí mi ración. Me preguntó por Damato, pero no pude contestarle porque yo también creo, que ese tal Damato solo existe en mi cabeza. En ese momento llegó la comida y el hombre me arrebató el plato para ir a la fila. El resto de soldados lo saludaron. Mirándolo mal vestido de civil y tragando de mi plato, supe que Correa estaría mucho mejor en el ejército. Sentí terror al entender la decisión de Bedoya por seguir una carrera militar. Recuerdo a Bedoya y el malestar que sentí cuando me dijo que haría una carrera
militar. Ese día supe que yo también estaría perdido si al volver a y a la civil sin una profesión definida. Correa fue un dragoneante y ahora Bedoya tomó su lugar. Correa salió del ejército y está puteado. Bedoya se quedará y seguro tendrá un buen futuro. ¿Y yo qué voy a hacer? Sé que puedo sufrir las mismas condiciones de Correa si no tomo las decisiones correctas.
Capítulo 73.
Las luces de los semáforos se encienden y apagan. Los últimos buses intermunicipales salen a toda velocidad del centro de Medellín. Es la hora límite antes de que la calle Carabobo sea barrida por la medianoche y los gamines vaguen por los rincones como espectros mugrientos. Hacemos un retén en uno de los carriles de la calle Carabobo después del turno de guardia, a varias cuadras de la base. Es un reten clandestino. No tenemos una valla metálica en naranjado que diga: RETÉN MILITAR, ni conos sobre el pavimento, ni chalecos fluorescentes. Mi sargento Acosta dice que así es mejor, sin nada que nos delate en la distancia. Somos una patrulla de ocho soldados con camuflado verde, escondidos entre las sombras que deja el escaso alumbrado público. Hell patrol. Esperamos a que algún animal caiga en la trampa.
Un gamín con las greñas desordenadas y sucias pasa por la acera. Cuervo abre un paquete de papitas fritas con sabor a limón. El ruido del plástico se extiende por la cuadra amarilla. Todos miramos con ganas de papitas fritas, incluso el gamín. El PM mastica con la boca abierta y quiebra los pedacitos crujientes. Antes de tragar, mete de nuevo la mano en el paquete y saca otras dos tajadas. El gamín se acerca y estira una mano con las uñas negras. Cuervo se embute las tajadas y le contesta que no hay.
El gamín se queda mirándolo con los ojos brotados, tranquilo y sin rencor. Cuervo mastica con indiferencia. Cuando desempaca otras dos tajadas, deja caer una lonja de papa frita al suelo. Al gamín se le prenden los ojos, pero se queda quieto.
―Cójala, parce, con confianza, cójala. El vago recoge la papa y la limpia contra la manga del saco. Se atraganta y sigue por la acera.
Acosta y yo hemos presenciado la escena. Cuervo nos mira.
―Y no agradece el hijodeputa.
En ese momento escuchamos un motor. Es un carro sin luces que viene en nuestra dirección. Por el ruido sabemos que se acerca, pero no lo vemos. Acosta alza el cuello tratando de verlo entre las sombras.
―No me gusta, ese carro tiene algo… pero ya es nuestro.
El carro sigue detenido a una cuadra de distancia. Otros soldados salen de sus escondites y lo cierran. Solo hasta entonces el carro sigue adelante. Es un Renault 18 rojo y se detiene al borde de la acera. Mi sargento lo mira con asco:
―Esta cosa no sirve ni para un carro bomba.
Ahora podemos verle el rostro al sujeto. Es lampiño y demacrado como si hubiera permanecido en un calabozo sin comer por varios días. Cuando el sujeto pone pie en tierra, Cuervo lo agarra del cuello y lo tira de narices contra una puerta metálica. El sujeto alza los brazos y Cuervo le pega un par de patadas en el interior de los tobillos para que abra las piernas. El flaco casi se desbarata. El hombre tiene pegada la boca contra la hoja metálica. Cuervo le propina una brusca requisa y le pregunta por qué paró en mitad de la calle. Amaga un puñetazo y el tipito esconde la cabeza entre los hombros.
El sargento Acosta y yo estamos iluminados por la bombilla y miramos el carro: tiene las puertas rojas y descascaradas por el óxido. El parachoques trasero está hundido en un triángulo, como si lo hubieran encajado en reversa contra una esquina. La cajuela arrugada, los stop rotos. Las farolas delanteras están en buen estado. No tenían por qué estar apagadas. Tercio el fusil a la espalda y abro la puerta del piloto. Meto la cabeza y siento un concentrado y asqueroso olor a papaya. Contengo la respiración. Los cojines grises y curtidos acumulan medio siglo de polvo y mugre. El panel central está desencajado y no tienen aguja ni los tacos del velocímetro ni el de la gasolina. Estiro el pescuezo y abro la cajuela del copiloto. Papeles, llaves de herramienta, cables, casetes de grabadora y un cuaderno lleno de grasa. Salgo, tomo aire y de nuevo adentro. Escucho que Cuervo pide los papeles del carro. El hombre dice que los ha olvidado y asegura que su hermana los trae si la llama por teléfono. Levanto los tapetes, meto la mano por debajo de las sillas y estrujo los cojines.
El tipito tiene los ojos secos y opacos, la cara rayada y curtida por el sol. Me mira suplicante, como si yo fuera su única oportunidad. Acosta llama al batallón, reporta las placas del carro y el número de identificación. En el batallón no encuentran datos históricos ni delictivos. Sin embargo, las placas del carro resultan reportadas en robo. Por fin tenemos un resultado militar. Cuervo sonríe. Sentado en la acera, el flaco se lleva las manos al rostro y maldice. Acosta le propina un coscorrón: ¡Por mentiroso, hijodeputa!
Cuervo le arrebata las llaves del carro y en ese momento me jalan el fusil.
―Tenés cara madre a punto de chillar ―me dice el negro Posada.
―¿Por qué no lo dejan llamar a la casa? ―susurro.
―¡Oigan a este man! ―contesta Posada, fastidiado― ¿y entonces por qué venía con las luces apagadas?
El negro se aclara la garganta y escupe un potente gargajo. Lo miro de reojo, como si fuera mi enemigo.
―Parcero, le voy a decir una cosa ―me dice con rabiecita―, para coger a los delincuentes hay que ser un delincuente.
Capítulo 74.
El sol a punto de meterse por la montaña occidental. Pica con fastidio. No hay sombra en la pared que cierra la base militar de Bosconia. Estoy detenido en la trinchera, al pie de la calle, mientras una fila de civiles espera el bus en la otra esquina. El negro Posada cubre la puerta en la hora pico de la tarde, cuando la congestión del centro hierve con carros y gente que vuelve a su casa.
Son las últimas horas del día y los rayos de sol chocan en diagonal contra el fusil que me cruza el pecho. Es la hora de entretener el tiempo mirando la fila del bus. Una chica con uniforme de azafata alcanza la esquina. Está vestida con falda azul rey hasta las rodillas, tacones altos y chaqueta en juego con la falda. Es gordita y culona. Ya se dio cuenta de que la estamos mirando. Tiene el rostro redondo, y en el pelo, una cola de caballo tensionada que le estira la frente. Una docena de picos en esos cachetes serían tan relajantes como amasar sin piedad una libra de harina húmeda. Ahora taconea al frente de Posada y sigue adelante, meneando el culo para detenerse en la fila del bus. Gira y nos echa un vistazo. Todo el que llega a la fila hace lo mismo. Los civiles tienen una idea romántica del ejército. La chica descubre que estamos alelados. Me hago el loco para camuflar el hambre, pero el negro Posada es más valiente y no le quita el ojo. Carraspea, escupe en el piso, le sonríe a la chica y le manda un piquito. Ella desaprueba con la cabeza la cochinada del negro, pero continúa sonriendo. El negro Posada y sus dientes de porcelana brillan con los rayos de sol. El bus llega y la azafata avanza en la fila. Dejamos de verla.
―La próxima vez le pido el teléfono dice Posada.
Este fusil es una droga alucinante. Ahora todo es más intenso. El servicio militar es vivir en otro mundo. Estamos en nuestra ciudad, pero definitivamente estamos en otra parte. Llevamos meses sin quitarnos las botas. Cuando veo a la gente esperando el bus pienso que volver a casa sería lo más emocionante.
En dos semanas lo único que pescamos en las requisas fueron navajas y bisturíes, papeletas de bazuco y uno que otro cigarro de marihuana. En las requisas, cuando mi sargento está distraído, cogemos marihuana y perico. Los escondemos en los bolsillos del pantalón camuflado y los repartimos más tarde en el patio de la base.
Una señora elegante pasa por un lado de la fila. Viene muy afanada y nos alcanza: ¡Están atracando un bus! Posada sale disparado, agitando el fusil en las manos. Me pongo la culata en una pierna con afán, recojo el muelle y suelto la palanca. Milagrosamente, el cartucho queda cargado en la recámara y disparo al aire. La explosión me deja aturdido. La gente se lleva las manos a los oídos y se agacha. Atolondrado por la detonación, grito por encima del muro:
―¡Reacción! ―y salgo pitado detrás de Posada.
Esta es mi oportunidad para limpiar mi nombre. Por fin dejará de ser la güeva de la base. Cuando vemos el bus estacionado en el semáforo, descubrimos por las ventanillas de qué se trata. Dos ladronzuelos amenazan a los pasajeros con revólveres en la mano. Ni siquiera les apuntamos. Cuando nos ven por la acera, tiran las armas a la calle por las ventillas. Ya sabemos quiénes son. Intentan mezclarse con la gente sin dejar de mirarnos de reojo. Ahora los pillos apagan el nerviosismo del atraco y encienden el pánico. Están aterrados por la molida que se avecina. La Policía Militar es una máquina de guerra urbana. Me cuelgo el fusil al hombro y recojo las dos armas. Son dos fierros hechizos, ensamblados en un patio de vecino, con culatas de madera y cañón recortado con capacidad para un cartucho de perdigones. Si los pillos supieran que nuestros fusiles tienen el cañón torcido, y se atascan con frecuencia, no se rendirían tan fácilmente.
Posada señala con el índice para que los pillos se bajen del bus. Parezco un vaquero del oeste con un fierro en cada mano. El corrillo de chismosos comienza a atropellarse en la acera y los ladronzuelos bajan del bus con la cabeza agachada. Saco un puntapié y le pego al primer ladrón en el trasero. El placer de usar la fuerza del Estado. Somos la ley, somos la palabra orden.
El muchacho me mira asustadísimo y no reacciona. Posada le pide a la gente que abra campo, que se alejen. Por mi lado, sigo pateando y maldiciendo al ladrón. Una patada. Dos patadas. Tres. Me gusta cómo se siente. Todos tenemos la sangre hirviendo. El tráfico se paraliza. La gente se arremolina y me mira como si fuera Supermán. Me encanta la sensación de protagonismo.
Los ladrones no deben pasar los 18 años. Sentados en el pavimento, agachan la cabeza entre las rodillas, aceptan su culpa y no reniegan. Uno de ellos tiene anillos de plata oxidada en los dedos, un potente reloj Casio para buceo y tenis nuevos marca Reebok. El otro tiene gomina en el pelo, tenis Puma blancos y relucientes, y varios escapularios tejidos y enrollados en las muñecas. Ambos están calvos, flacos, con la cara tostada, como asquerosos reclutas. Y en realidad lo son. Novatos en los asuntos del atraco. En vez de tenis nuevos hubieran renovado sus podridas escopetas.
El sargento Acosta se abre paso por el corrillo y le muestro los fierros con orgullo.
―Preste a ver ―y los arrebata―. ¿Esto fue lo que agarraron? ―dice decepcionado, y me da la espalda.
―Mi sargento ―le explico desde atrás―, estaban atracando un bus.
Acosta ordena que levanten a los pillos del pavimento, los llevemos a la base y restablezcamos el tráfico vehicular. Me desanimo. Por lo visto, seguiré siendo el imbécil de la base. Para desencajar la impotencia le doy un coscorrón a uno de los pillos, que se larga a chillar. El conductor del bus le da la mano al sargento Acosta, le dice mil veces: gracias gracias gracias. Como no tenemos esposas para ponerle en las muñecas, la única manera de evitar un escape es la intimidación. De modo que los llevamos a la base en un tren de patadas y puñetazos. Ahora conozco el placer de arrear ladrones por entre un corredor de civiles.
Una semana atrás, la orden del sargento Acosta, fue orinar el calabozo “para atender bien a los hijosdeputa que agarremos”. En adelante, quien tuviera una meada atrancada, iba y la descargaba en la piezucha. De modo que el olor está bien fermentado cuando llegamos con los pillos. Les propinamos un par de empujones y para adentro.
Más tarde vamos a verle la cara a los pillos. Pero antes, Posada coge un balde y lo llena de agua. Está anocheciendo y la lámpara central ilumina el patio solitario. Asomo la cabeza por el rincón y veo a los pillos acurrucados como crías desamparadas en una madriguera. Esos ojos abiertos y saltones. El olor es asqueroso. Posada se acerca con el balde lleno de agua y la arroja con violencia. Adentro se quejan y alguno dice que se le mojó el perico.
―¡¿Perico?! ―digo asombrado― ¿Quién los requisó?
Capítulo 75.
POLICÍA MILITAR ARREMETE CONTRA LAS BANDAS DELINCUENCIALES
Medellín. Luego del desarrollo de varias operaciones militares en el casco urbano de la capital antioqueña, las tropas capturaron a 12 sujetos. Sus delitos van desde el porte y el tráfico de estupefacientes, hasta la extorsión y el porte ilegal de armas.
Las 12 capturas se realizaron en los barrios Laureles, 20 de Julio, Castilla y Alfonso López. A los detenidos se les incautaron 2 revólveres calibre 38 milímetros con 3 cartuchos para los mismos, 600 gramos de marihuana, 15 gramos de base de coca, 12.000 pesos en efectivo, y una hoja del listado de rutas de empresas de buses a las que extorsionaban en la ciudad.
En lo que va corrido del año, el Batallón de Policía Militar No. 4 de la ciudad de Medellín, ha puesto a disposición de la autoridad competente 96 delincuentes y 34 armas incautadas.
Capítulo 76.
Es lunes por la tarde y cae un aguacero torrencial en el centro de Medellín. Las fuertes corrientes de aire sacuden el laurel del patio y le arrancan las hojas verdes y las pepitas amarillas. Aguanto la lluvia con el negro Posada y Fabio en el Renault 18 que incautamos. Estoy en el puesto del piloto, las manos sobre el volante, imaginando que voy por una carretera difícil y abierta, escuchando Roadhouse blues, de The Doors. Aprieto el acelerador, giro el volante, voy al embrague y meto el cambio en la palanca. Vamos para la cabaña que tengo en el páramo. Fabio está leyendo El anatomista en voz alta. Atrás está Posada, escuchando y mirando llover. De alguna manera tenemos que gastar el tiempo. La base es una prisión. A veces salimos de patrulla, a veces hacemos retenes. Vemos televisión y jugamos ajedrez para gastar el día; dormimos, prestamos guardia, fumamos, comemos, hacemos flexiones de pecho, nos contamos la vida que dejamos y la que planeamos. Cuando eso no funciona jugamos por plata. El sueldo de soldado es miserable, pero cuando tenemos algo de billete nos pasamos horas sentados repartiendo cartas y tratando de quedarnos con la plata del otro.
Metidos en el carro vemos que un potente rayo quiebra el cielo en el sur. Fabio deja de leer y alza la cabeza para mirar.
―Se nos va a caer este laurel encima.
Han pasado los días y nadie ha reclamado el Renault 18 que le decomisamos al flaco care-rata. A veces están aquí Cuervo y La Chita Castro. Otras veces está Copete con López y hoy estamos nosotros. El carro se convirtió en un lugar para gastar el tiempo. Lo malo es que hoy no podemos escuchar música en el radio, como lo hemos hecho esta semana. Por eso leemos.
Cuando teníamos el radio, nos metíamos en el Renault a intercambiar el dial entre Latina Estéreo, la emisora de salsa que le gusta al negro y Veracruz, una emisora de rock. Pero la dicha nos duró hasta hoy, cuando nos encontramos con un hueco en el panel central. Se lo arrancaron por la noche y nos dejaron con las ganas de seguir escuchando los clásicos de rock y salsa.
Nadie ha preguntado por el aparato, pero todos sabemos quiénes son los responsables: Cuervo y La Chita Castro. Desencajaron el radio, lo vendieron en las prenderías de Carabobo y se repartieron la plata.
Así que sin música y con este lapo de agua encima no hubo de otra más que escuchar a Fabio leyendo en voz alta. Increíblemente, la historia del libro nos atrae. Escuchar El Túnel me parece una experiencia reveladora. Descubrir que puedo resistir más de un capítulo sin doblarme de sueño. Son las 8 de la noche y por fin deja de llover. La luz amarilla de la lámpara central deja sombras del laurel contra los muros laterales y el patio. Me gusta este frío. Así que voy por el armamento. Me cuelgo las cartucheras, agarro el fusil y salgo al patio, en dirección a la calle.
Cuando pongo un pie en la acera me doy cuenta de quién está de guardia: Cuervo y La Chita Castro. Con ellos está Baby Alexandra, la rubia alta y gruesa, mi karma. A su lado está quien parece ser su sombra: el vaquero de gafas negras y sombrero. Los veo y me dan ganas de fumar adentro en el patio. Pero hago que la cosa no es conmigo y me voy a un lado de la trinchera.
Exhalo un potente chorro de humo. Hay poca gente por la calle y los buses pasan a medio llenar. A un lado sigue parado y completamente mudo el sombrerón con sus lentes oscuros. Me entra la duda: ¿Será su novio? ¿Su mascota? ¿Su esclavo? Lo mejor es seguir fumando como si nada.
Cuervo le ofrece en venta el viejo Renault 18 a Baby Alexandra. La invita para que asome la cabeza por la puerta. Desde allí lo ven estacionado en mitad del patio. Cuervo dice que ahora no pueden entrar, tal vez más tardecito, cuando el sargento se acueste. El sombrerón también estira la cabeza para mirar el carro. Mi cigarrillo va por la mitad. Baby Alexandra escucha y no deja de mirarme. Sabe que el ladrón del camión me botó la gorra y que yo lo dejé volar. Pensar en esto no me deja sostenerle la mirada más de un segundo.
Por fin el cigarrillo se acaba, tiro la cusca y la aplasto con la bota. Estoy a punto de entrar por la puerta.
―Usted se llama Cartagena ¿cierto? ― me dice.
―Sí, soy yo ―y sigo para adentro.
―¿No se acuerda de mí?
Me detengo y la miro.
―Salude entonces ―dice y me extiende una mano llena de anillos y venas brotadas. La sostengo. Un calor me sube por el cuello y me estalla en la cara. Baby Alexandra me suelta.
―Ni se le ocurra comprar esa chatarra ―le digo.
―¡Ey! ―me empuja La Chita Castro― ¿Qué le pasa, parcero?
―¡Ya-ya! ― El sombrerón se interpone―. Deje eso.
Entonces caigo en la cuenta de que el vaquero en realidad es una mujer. Quedamos desconcertados. Es una señora con la espalda ancha, los hombros gruesos y un rostro duro.
―No sea chichipato ―dice el sombrerón y pone la mano sobre La Chita Castro―, consígase un carrito, pero eso sí, uno bien bonito, bien chévere, con sus gallitos, rines, pasacintas, esas cositas, y nosotros los compramos.
Cruzo la mirada con Baby Alexandra y me mira coqueta, no puede ocultar lo contenta que está. Acabo de salvarla de un mal negocio.
Capítulo 77.
Estamos rodeados por balcones amarillos: una cancha interna, malgastada y mugrosa como el patio de la cárcel Bellavista. La sombra del edificio cae sobre nosotros a las diez de la mañana; el calor comienza a subir y la boca del cielo se abre en un azul limpio y luminoso. Quienes pertenecemos a la compañía D esperamos en el patio del cuartel, arremolinados, conversando y gastando bromas. Al fin se termina. Hoy nos vamos todos. Un año como prisioneros y hoy llega la ceremonia final del servicio militar obligatorio. No más fusil G-3. No más batallón Bomboná. No más Policía Militar.
En la romería hay trajes formales de variada pinta: azul, negro, gris, canela y una docena de desdichados llevan ridículos trajes rosados y amarillos, como si trabajaran para una orquesta de salsa. La mayoría viste tallas que no encajan. Camargo tiene un horrible traje morado. Las mangas de su saco llegan arriba de las muñecas y sus calcetines blancos están a raya con las botas del pantalón a la altura del tobillo. Concluyo lo obvio: los trajes no son suyos. Todos estamos calvos. En vez de empleados bancarios tomando el descanso en una convención de hotel, parecemos una partida de gamines recogidos de la calle. Flacuchentos, recién rapados y vestidos con ropa donada, esperando la repartición de una sopa en una ceremonia de beneficencia.
Hoy me largo del batallón. Para despedirme, alzo la cabeza y veo las ventanas corroídas del edificio blanco. En el tercer piso están los alojamientos. En uno de ellos estábamos hace un año, durmiendo tres horas por día, aprendiendo a desarmar el fusil G-3 y memorizando las once estrofas del himno nacional a punta de coscorrones. Durante los primeros días de entrenamiento domamos la aspereza del uniforme y el cuero de las botas. Luego trotamos con el fusil en las manos y 2,92 kilos de munición en los cuatro cargadores del arnés. A la siguiente semana, con la tula de veinte kilos en la que guardamos el equipo. Luego vino el casco de la PM y el chaleco antibalas con barras de acero delgado, forradas de nailon y un peso de dos kilos y medio. Quedar mal en el ejército es muy fácil. Lo difícil es colgarse otros tres chalecos y trotar con el armamento y la tula encima. La compañía formaba cada noche en pantaloncillos y chanclas para flexionar las rodillas mil veces. Durante el descanso cantábamos el himno de la PM. Luego venían cincuenta repeticiones del ejercicio número siete de la gimnasia básica sin armas y terminábamos con trescientas flexiones de pecho. Cada noche, cuatrocientos reclutas terminamos sofocados antes de acostarnos; siempre y cuando no hubiéramos metido la pata durante el día. De lo contrario, luego de la rutina venía el castigo.
Al cabo de unas semanas, los PM parecemos unos beduinos del desierto. Los pómulos salientes, la piel tostada, los labios resecos, el ánimo aplacado y el cerebro vuelto puré de papa. El entrenamiento es denigrante, pero efectivo: a los tres meses nos comportábamos y pensábamos como verdaderos soldados. El ejército cometió un sabotaje en nuestras vidas. There’s not much left in me, nothing is real but pain now. Qué ganas de escuchar Metallica. Cuervo está a mi lado. Tiene buena pinta aunque su barbilla exagerada y sus orejas puntudas de duende no colaboren. Ambos saludamos a otros soldados en retirada que pasan por el pasillo.
―¿La Chita Castro no se recuperó de todo? ―me pregunta Cuervo.
―Pero por lo menos ―digo, saldrá pensionado.
Al otro lado vemos a Carlos Mario La Chita Castro bromeando con un grupo en torno suyo. A Cuervo se le estiran las orejas y maldice.
―Ese hijo de puta.
La Chita Castro hace un bailadito de pasito para adelante y pasito para atrás con la ayuda de las muletas. La granada solo le destrozó una pierna. Sus amigos lo aplauden y celebran. Castro casi le vuela la cabeza a Posada en los bosques de ISA. Pero de nada valió que el negro Posada se salvara esa vez. Posada es uno de los que entró al ejército y no va a salir. Igual que Flores, igual que Bedoya, igual que Fabio, igual que Damato. Este puto batallón tiene que estar maldecido.
William Copete El Zorrillo se acerca. Es grueso y moreno como una gran donut de chocolate. Nos mira con plena sonrisa y me da un abrazo. Le correspondo tranquilo y sin pudor porque ya no merece su apodo.
―Nos vamos, parcero ―me dice El Zorrillo.
―Nos vamos, panita ―contesto.
Menos mal durante este año aprendió a embadurnarse la espalda con talco. Mis amigos eran el negro Posada y Fabio Alzate, pero por cosas del este maldito ejército terminé amigando con estos dos, con Cuervo, un delincuente en potencia, y con El Zorrillo, el soldado pendejo. El Zorrillo estira las mangas del saco y ahora el abrazo para Cuervo.
―Salimos de esta, flacucho de mal agüero ―y le da palmaditas en la espalda.
Cuervo sonríe: ―Vivos y calienticos, sí señor, y no metidos en una maldita bolsa negra.
William Copete El Zorrillo borra de un tajo la risa y su rostro es una cosa redonda y negra. Nos mira muy serio. Cuervo no lo soporta y escupe a su lado. Menea el cuello y enfrenta la mirada descompuesta de El Zorrillo. Sé perfectamente lo que debo hacer: quedarme quieto. En el patio somos el centro de atención. Los muertos que puso la compañía durante este año es un tema que no debería tocarse.
Capítulo 78.
William Copete El Zorrillo es robusto y oscuro; Cuervo, delgado y orejón. Ambos tienen la misma estatura y la misma rabia en los ojos. En el patio, apunto de largarnos del ejército, esperamos a ver lo que sucede entre ellos dos. El tema de los muertos no debería tocarse. El Zorrillo carraspea, baja la mirada y se ajusta el traje.
―Esta chaqueta es la misma que usé para mis grados del colegio.
En cualquier momento Cuervo le clavará un piñazo en el estómago.
―¡Cascále Zorillo! ―gritan al fondo y se ríen.
William Copete El Zorrillo sigue con la mirada en el piso:
―Lo malo es que voy a quedar en las fotos con la misma corbata rosada ―dice.
―¿Y eso qué? ―Cuervo lo palmotea y se ríen―, pero hoy nos largamos.
Vuelven las conversaciones al patio y dejamos de ser protagonistas.
―En mi casa haremos una comida especial ―dice El Zorrillo y me mira preocupado.
―Lo que soy yo ―dice Cuervo y los ojos le brillan―, lo primero es salir con mi pit-bull al parque. Y en la noche me voy con Yésica y los parceros de farra, sí, señor: de farra. El Zorrillo no deja de mirarme muy preocupado. La situación me incomoda. Me hago el pendejo y verifico que mis zapatillas no estén empolvadas.
―Pero como sea, pues ―dice El Zorrillo ―, nos tenemos que volver a encontrar.
―¡Claro, men! ―dice Cuervo― y celebramos nuestra civil con una borrachera.
Las circunstancias del último mes han hecho que termine amistado con estos dos sujetos. Pero los detesto. Los miro con una sonrisa fingida y la decisión ya tomada de no volverlos a ver.
Entiendo el malestar de Cuervo. Yo, hubiera cogido a puñetazos al pendejo de Chita. Además, porque ya habíamos hablado del tema. Nunca, jamás en la vida, hablaremos de los muertos. No importa que sean nuestros amigos, los más queridos, o nuestros enemigos, los más odiados, no importa. Nunca, jamás en la vida, hablaremos de nuestros muertos.
Para despedirme recorro con la vista las ventanas corroídas del tercer piso que rodean el patio interno. Sigo mirando el edificio y las ventanas. En el primer piso está el comedor junto al rancho de la cocina, el sitio donde a causa del hambre y del cansancio devoramos carnes grasosas y malolientes, frijoles picados por gusanos, arroz pegachento y limonadas mezcladas con quenopodio: el laxante con el que nos purgaban en una sola tanda, produciendo taponamientos en las tasas de los baños. Luego de la diarrea provocada por el quenopodio, los PM hacemos lo imposible por no volver al baño. Al finalizar el servicio, logramos una capacidad extraordinaria y envidiable por los reclutas: cagar una vez por semana, cuatro veces al mes.
Capítulo 79.
―A Cuervo solo le falta enderezar el cuello para lucir bien ―dice William Copete El Zorrillo―. Pero usted Cartagena no tiene arreglo.
Me río por no dejar, aunque los tres sabemos que soy uno de los hombres mejor vestidos de la compañía D en el día de salida del ejército. Con el dinero que gané en la base militar de Bosconia compré un traje negro con los puños cerrados, saco ajustado y zapatillas puntudas y lustrosas. Parezco el vocalista de la banda Franz Ferdinand. Con este sólido traje me siento sofisticado y dueño de mi vida. Todo ese dinero, gracias a la sociedad con la divina y siempre viva Baby Alexandra, la misma que me tiene sufriendo en esta mañana.
Después de lo que sucedió con Fabio Alzate y el negro Posada, no quedó más remedio que amistar con Cuervo, este delincuente y William Copete El Zorrillo, el socio que nunca quise.
―Miren quién va por allí ―dice El Zorrillo y señala el pasillo con los ojos.
Los tres giramos a la vez y vemos una mujer con lentes de sol que camina en compañía del capitán Salgado. Taconea y menea el culo en dirección del rancho de la cocina. Luce un vestido color crema de una sola pieza a la altura de las rodillas, manga corta, sombrero amplio y cinta roja. Está pasadita de kilos y no tiene curvas. Sostiene una cartera roja bajo el brazo, que hace juego con la cinta del sombrero.
No puede estar por ahí el capitán Salgado, que a esta hora debería estar detenido en un calabozo. Perra vida. De no ser por el capitán caminando por el patio interno este sitio reventaría en silbidos y guachadas. Todos, menos nosotros. Nadie en la compañía D sabe quién es la señora, a excepción del pelotón de Bosconia. No hace falta esfuerzo para reconocerla. Me agarro la cabeza con las dos manos y me dejo caer en las escalas sin poder creer lo que está a punto de suceder.
Por su nariz puntuda reconozco a Baby Alexandra. ¿Y por qué está con Salgado? Por mi cabeza pasan las escenas de este año: Magnolia, el coronel Tirado, Juliana, Baby Alexandra. Estoy en el ojo del huracán. El corrillo de soldados borra los murmullos y todos miran las piernas de la mujer.
Me dejo caer sentado en las escalas y me agarro la cabeza. Puta vida del culo.
―Ay, Cartagena ―me dice El Zorrillo― vinieron por usted.
Otros soldados que estuvimos en la base militar de Bosconia reconocemos de inmediato a “la divina y siempre viva Baby Alexandra, la reina soberana”. Cuervo se ríe y mueve las orejas:
―Salude, viejo, salude… A lo mejor le traen platica.
―¡Noo, cuál plata! ―digo encogiendo la cabeza para que mi capitán no me vea.
William Copete El Zorrillo se cruza de brazos:
―Hermano, ruegue para que no lo busquen, porque lo encuentran.
―¡Mucha güeva! ―Cuervo no lo puede creer―. Saludá, pendejo.
Mi capitán Salgado y Alexandra cruzan el pasillo y salen al parqueadero. El resto de soldados vuelven a las charlas sin saber quién es la mujer.
El Zorrillo me pone la mano en el hombro
―Parce, ya, relajado.
―¡Nooo, ¿relajado?! ―lo miro con rabia―. ¡No se relaja ni el putas!
Capítulo 80.
Mi teniente Ospina, el teniente care-universitario maricón aparece por el patio, vestido de camuflado y prendas blancas. Ordena que salgamos a formar a la plaza de armas para dar inicio a la ceremonia. Me dispongo a recibir mi grado como reservista de primera del glorioso ejército nacional. Por fin llegó la hora de largarnos. Los oficiales del batallón asistirán a nuestra ceremonia de finalización de servicio en traje militar, pero el condenado de Salgado ahora luce como James Bond en un coctel griego, cogido de gancho con un travesti.
Ahora las tribunas están copadas de invitados que trajeron sombrillas para el sol y cámaras fotográficas. Los papás y las mamás estiran el cuello y buscan a sus hijos. Formamos la compañía D en la plaza de armas, con un sol picante sobre las cabezas sin pelo. A un lado, la banda de guerra y al otro una compañía de PM. Bajo la carpa están las sillas que ocuparán los oficiales del batallón. En el centro estará mi coronel Tirado. Nosotros también miramos ansiosos de un lado a otro, y buscamos rostros conocidos desde nuestra posición firme. Cuervo agita la mano en alto y todos los rostros de la tribuna giran para verlo. Una señora con el pelo cortico lo identifica, sacude la mano y muestra a su marido para que lo ubique en la formación. Todos giramos y vemos a Cuervo y su pinta de recolector de cartón recién salido de la máquina rapadora. Mi teniente Ospina se detiene al frente de pelotón y con la mirada le hace saber que no ha dejado de ser un maldito recluta. Cuervo se le ríe en la cara con la plena seguridad de largarse hoy mismo de este lugar. Miro la tribuna tratando de reconocer a Juliana y a mamá. Hay una señora con el pelo igualito al de ella. Y mi papá... No creo que tenga el coraje de venir a verme. Al hombre aún debe tener rabia conmigo por la pelea que tuvimos hace un mes en la base militar de Bosconia.
La seguridad de estar solo en este último día de ejército me causa todavía más preocupación y malestar. Pienso en el capitán Salgado y en Baby Alexandra. Todos mis temores sobre su inesperada visita los moleré de pie, cerrando los ojos, con el cuello húmedo, en compañía de este asqueroso calor que me está matando.
El teniente Ospina se acerca con paso marcial al pelotón.
―¡Soldado Cartagena!
Siento en el vientre un aguijón, como si tuviera enterrada la punta de una lanza en el riñón y mi enemigo agitara el extremo del palo.
―¡Ley y orden, mi teniente! ―grito en posición firme desde la fila. La punzada en el estómago se hace más intensa. Todos mis temores se hacen realidad. ¿Qué putas habrá pasado? Cierro los ojos para protegerme del sol.
El teniente duda:
―En el rancho ―carraspea―, en el rancho lo está esperando mi capitán Salgado. Me mira con sumisión como solicitando un aumento de sueldo. Con todo lo que ha pasado en estos últimos meses, me he convencido de que el único militar que vale la pena en esta guarnición militar es mi teniente Ospina.
―Muy bien ―le digo, fingiendo que todo está bajo control.
Mientras camino al rancho, escucho a mis espaldas que Ospina ordena cubrir mi posición en la escuadra. No se notará mi ausencia. Ahora camino nervioso y no me atrevo a mirar las tribunas, no sea que ya esté por ahí Juliana y mamá, y se den cuenta de que no voy a desfilar.
Salgado está detenido delante de su Chevrolet Optra negro con rines plateados de lujo. Me mira satisfecho y me fastidia su sonrisa cómplice. Está solo y esperándome con su impecable traje formal. Lo que no le favorece es la horrorosa cicatriz en el pómulo izquierdo, una mitocondria gigante y arrugada, producto de un fogonazo de gasolina que le explotó en la cara durante un enfrentamiento con la guerrilla. Recuerdo la severa patada que me dio durante la instrucción. Esa noche que nos sacaron desnudos y enjabonados para cumplir con el castigo: La bolita de nieve. La misma noche que salí desnudo del baño y al capitán le pareció que no tenía suficiente jabón en el cuerpo y me arreó una potente patada en el culo.
Baby Alexandra no está por ninguna parte. ¿A dónde se habrá metido? Y todo me pasa por la cabeza en un gran revoltijo: Magnolia y yo, Magnolia y mi capitán, Magnolia y mi coronel. Baby Alezandra y yo, Baby Alexandra y mi capitán. Y ahora mi capitán y yo.
Nos damos la mano. Mi gesto no puede ser más desconfiado. El capitán me palmotea el hombro, sonríe y me abre la puerta del carro como si fuera un edecán. Esto no me gusta para nada.
―¿A dónde vamos?
―No se azare, Cartagena, no se azare. Espere y verá.
Subimos por la pendiente en dirección al polígono. A lado y lado los prados verdes y empinados, sombras de eucaliptos y pinos. El batallón está sereno y limpio, preparado especialmente para la ceremonia de hoy. Y pensar en toda la mierda que comí por estas lomas. Salgado continua complacido, moviendo la cabeza con el jazz que sintonizó. Tiene las manos al volate y ese reloj de manilla negra y caja plateada, un reloj de banquero que debió costarle una fortuna. Menos mal tiene esa espantosa cicatriz en cachete, porque de lo contrario parecería un gerente del Banco Santander.
Capítulo 81.
Nos detenemos en el parqueadero abierto y salimos de carro. Abajo, en la plaza de armas, están la compañía D vestida de traje formal, la compañía de la PM, la banda de guerra y la gente en las tribunas con sombrillas. No me importa dejar de desfilar en la última ceremonia. Lo que preocupa son las misteriosas intenciones de este capitán.
Entre nosotros y la plaza de armas está La Ladrillera, el rancho donde los costeños violaron a varios reclutas en la primera semana de servicio. Y donde tuve esa horrible pesadilla. Más abajo también está el edificio blanco y sus horribles ventanas. En una de las esquinas está el bloque carbonizado donde hace poco explotó la bodega de armamento. Finalmente, el cómplice de Herrera Molina cumplió con la misión de volar el armerillo. Al fondo, los edificios del centro de Medellín como bloques de Lego, tirados en una maqueta.
―Lo primero ―dice Salgado―, antes de que se me olvide.
Va al carro y ahora trae un sobre color café. Su satisfacción me incomoda cuando saca mi libreta militar. Por ese pedacito de cartón me maté un año.
―Vea cómo quedó de bien en esa foto ―me dice sonriendo.
Es un jovencito con la cara pálida y los labios extremadamente rojos. Tengo un quepis azul oscuro y una gargantilla blanca de la Policía Militar. Un brillo genuino en los ojos que me hace pensar en la inocencia. No sé quién soy en esa foto. Más abajo dice “Pertenece al ejército de primera línea.” Salgado me mira satisfecho.
―Y ahora su conducta ―dice y me estira otra tarjeta. Es un pedacito de cartón verde-azul plastificado con el mismo muchachito de la foto. Es verdad que no voy a desfilar. El resto del contingente recibirá las credenciales en ceremonia y yo en cambio, acá, en un morro. Ahora estoy realmente preocupado.
Capítulo 82.
El capitán Salgado toma aire, borra cualquier síntoma de complacencia y me clava una mirada desafiante.
―No quiero que busque más a Magnolia.
―¿Magnolia? ―su reclamo me desconcierta.
Intento concentrarme para no equivocarme. Cualquier indicio desacertado y estoy muerto. Este sujeto sería capaz de llevarme carretera arriba y despacharme sin reparo con un tiro en la cabeza.
―Magnolia me ha dicho que usted la está buscado ―dice―, y que mi coronel Tirado...
―¡Es una mentirosa!
Hoy es la primera vez que le pongo el ojo a un militar. Ya no hay nada qué hacer. Ingresé al ejército, pero ya no salgo. Igual que Dagoberto Flores, igual que el dragoneante Bedoya, igual que Fabio Alzate. Lo mismo que Damato. Lo mismo que el maldito Hotel California, un lugar al que se entra pero nunca se sale.
El capitán se lleva la mano a la boca, en un claro síntoma de ablandamiento
―Eso ya no importa hermano, como sea, lo que esté sucediendo entre ustedes dos ya no me interesa.
El capitán se alisa el traje, muestra una tranquilidad repentina y me estira la mano. Hago un esfuerzo para sonreír y le correspondo las paces. Salgado se relaja y menea el cuello. Magnolia, Magnolia, Magnolia, no dejas de darme problemas, mi querida Magnolia. Lo mejor es mirar la plaza de armas.
La ceremonia comienza. La voz de mando del teniente Ospina dirige los manejos de fusil de la compañía. Meto la mano en el pantalón con desinterés. Siento la piedra fría, la turmalina verde que se volvió mi talismán desde hace unos meses, el anillo de Magnolia que me robé esa noche en la casa del coronel Tirado. Con el tacto recorro el aro plateado y siento la forma metálica. Acaricio la piedra fría, verde, circular. Salgado habla y habla.
El verde de la turmalina queda perfecto con el vestido negro. Y lo negro del vestido contrastaba con la blancura de su piel. Y su cabello rubio, su cara afilada, las tetas y los tacones dorados. Su astucia. A veces creo que fue la misma Magnolia quien mandó a volar el armerillo. Incrusto el aro en la primera falange del índice. Intento meterlo más, pero no puedo. Sus dedos son largos y delgados. Del ejército me llevo dos recordatorios: las placas de identificación del negro Posada, que en paz descanse, y este anillo.
Recuerdo a Baby Alexandra, el travesti que menea el culo por el pasillo del patio, cogido de gancho con mi capitán.
―¿Alexandra tiene que ver algo con doña Magnolia?
―¡Oiga pues a este man! ―gruñe fastidiado―. Una cosa fue lo que pasó con Magnolia. Pero con Alexandra… para eso lo tengo hoy a usted, para ver una cosita que nos interesa con la divina y siempre viva Baby Alexandra.
Puta, qué es esto, reniego mentalmente. ¿Cuándo voy a tener el control de mi vida? ¿Cuándo dejaré de ser un tarro a la deriva manejado por otros? Abajo comienza a sonar el himno nacional.
―Lo que pasa con Magnolia… ―dice y se queda callado―. Lo que pasa con la esposa de mi coronel…
Carajo, ahora sí metí la pata.
―¿Sabe, Cartagena? De una vez lo resolvemos si tiene tanto afán.
―¡Noooo! ¿Afán? ¿Cuál afán, mi capitán?
Salgado saca su pistola negra y me apunta.
―¡Mi capitán! ―y levanto las manos. Salgado dirige el cañón a mi cabeza:
―Camine ―me ordena― y levante el baúl del carro.
Me entrega la llave y la giro la chapa. Allí está el baúl abierto y vacío, excepto por una llanta de repuesto y una llave en cruz.
―No se ve nada aquí, mi capitán.
Me empuja por la espalda, doy un brusco tumbo y Salgado cierra el baúl. Ahora todo es oscuridad.
―Ahora va a ver ―dice desde afuera―, deje y verá.
Capítulo 83.
En el ejército te das cuenta de varias mentiras que hay en el cine. La más impresionante fue cuando supimos que un silenciador sí suena. Y mucho. Hey Joe. El silenciador tiene unos huequitos que descompresionan los gases, disminuyen la velocidad de la ojiva y el estallido es más bajo, pero nunca deja de sonar. Suena, y muy duro. También comprobamos que es imposible disparar armas largas desde la cintura. Tampoco hay balas que hagan chispas: ni cuando salen del fusil ni cuando se estrellan contra un metal. Los puñetazos en la mejilla no dejan inconsciente a nadie y las granadas no hacen llamaradas gigantescas.
Durante el periodo de instrucción, a nadie le quedan ánimos para hacerse una paja. Pero luego de la graduación, prestando guardia en las garitas, con cuatro horas por delante, un PM se pajea dos y tres veces por turno. Las pajas pueden llegar a cinco si tiene a la vista la ventana de una chica que se cambia la pijama. En promedio son 9 pajas semanales. Hey Joe. Una eyaculación, dicen los expertos, tiene el equivalente de esperma de la población de Nueva York. Seis polvos suman la población mundial; así que, contado mal, un PM pajeado no tiene energías ni para levantarse del catre.
Para prestar guardia y evitar el sueño durante las madrugadas, nada mejor que un pase de perico o una pasta de Ritalín. Para evitar las depresiones, una pepa de Prozcac. Para dormir, un buen porro de marihuana; ojalá cáñamo de Santa Elena. De los 15.700 soldados bachilleres que nos presentamos anualmente, el 80% sale más perdido de lo que entró. Un 12% tiene que hacer terapia y ser medicado. Un 8% escapa del país. Tres años atrás, un soldado llamado Velásquez terminó el servicio militar, tomó el primer tren a Puerto Berrío y lo descubrieron días más tarde tirado en la vía.
Un PM bachiller dispara doscientos cartuchos durante el periodo de instrucción. Tiro a tiro, ráfaga, acostado, de rodillas y de pie. Pero rara vez llega a disparar una vez graduado como Policía Militar y patrullando las calles de Medellín. Además sería un peligro: un cartucho alcanza una distancia de 800 metros. Si no impacta el objetivo, como sucede normalmente, la ojiva podría cobrarse una víctima como bala perdida. En promedio, un soldado bachiller hace cinco tiros por semestre en la calle. Los soldados contra-guerrilleros del Vaupés llegan a disparar 200 cartuchos en una tarde de enfrentamientos con las FARC. Y las balas son caras: una caja de cien cartuchos 7.62 milímetros sale en ochenta mil pesos. Por eso los comandantes prefieren ahorrar munición en los polígonos de entrenamiento para luego venderlos en el mercado negro. Y ya platudos, pedir la baja, salir del ejército y gastar su dinero comprado una cabaña en Santa Marta.
Todo esto va muy bien, hasta que prestando guardia en la base militar de Bosconia me acuerdo del capitán Salgado, de Magnolia y el coronel Tirado. Ese rollo no se soluciona y se sigue alargando durante semanas. Lo mismo con Juliana: esa ingrata despeinada, mala leche, creída que no se volvió a acordar de mí. Ayer impedí que La Chita Castro le vendiera ese maldito carro a Baby Alexandra. Lo malo es que La Chita Castro no se va a quedar con la espina. En adelante voy a tener que permanecer con los ojos bien abiertos si quiero esquivar el próximo golpe. Una corriente de aire frío me refresca los cachetes recién afeitados y húmedos de loción masculina. El penetrante aroma del alcohol me abre las vías respiratorias y siento el aire fresco de la mañana con intensidad. Hey Joe, where you goin’ with that gun in your hand? Abro la boca en un bostezo y siento que los ojos me estallan de sueño. El desayuno que despaché en la base militar de Bosconia me dejó exhausto. Detenido en el patio de la base, estiro el cuello y cruzo la mirada con una mujer tres pisos arriba, en la terraza del motel San Sebastián. Está apoyada en el muro de ladrillos naranjados del balcón y se agacha para mirarme. Tiene el cabello largo y castaño y unos pequeños lentes de sol. ¿Si será resaca a las siete y media de la mañana y con este invierno?
―Pues sí, mis queridas bellezas ―dice Acosta mirando al pelotón―, y les voy a decir otra cosita, en la reunión que los comandantes de base tuvimos hoy con mi coronel Tirado… a las siete de la mañana por el radioteléfono… se comentó que la base del Picacho, hizo tremenda operación e incautó varias armas y pillos.
Vuelvo a mirar la terraza del motel. La mujer con sus gafitas de sol sigue allí, acodada en el muro de ladrillos pelados del balcón. Se despide de mí diciendo adiós con la mano y desaparece detrás del muro. El sargento echa cantaleta otro rato, presiona, maldice, comenta los resultados de otras bases y finalmente nos manda a dar 24 vueltas al patio. Trotando.
En adelante, mi sargento aumenta la frecuencia de las patrullas por el sector y los retenes militares. Visitamos los paraderos de buses y el sargento Acosta habla con los conductores y los despachadores de las rutas. Pregunta por bandas de extorsionistas y atracadores. Uno de los despachadores le dice que en el bario hay dos bandas que se pelean el dominio del sector: Los Killers y La Ramada. Mi sargento Acosta pregunta por las bandas, cómo operan, quienes son los jefes, dónde están, pero finalmente no saca nada en limpio.
El sargento se cortaría el dedo meñique por capturar un traficante de droga en el centro de Medellín. En las patrullas nocturnas pregunta por esas bandas. Mi sargento organiza retenes por diferentes calles del centro a diferentes horas del día. Él mismo detiene los carros, requisa al conductor, le pide papeles, esculca el baúl, los sillines, el panel central, y se agacha para verificar el chasís. Ha comenzado a desconfiar de nosotros. Incluso, a lo largo de la semana comienza a cubrir turnos de guardia. Luego de quince días de intensas operaciones, nuestro monumento de triunfos sigue siendo un camión de bicicletas, dos fierros piratas y un viejo Renault 18. El sargento Acosta está desesperado.
Estoy ahora con Fabio metido en el Renault, yo adelante, manejando, y él atrás con las piernas levantadas y los talones sobre el cabezal del copiloto. Para darle sabor a la tardecita del sábado, hemos comprado media botella de brandy Domecq y vamos dándole sorbos a pico de botella, sin que nadie nos vea y nos pida. En la cabeza repito y repito el tema: No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Estoy cantando y voy dándole palmaditas al timón.
Como en otras veces hago que vamos montados en un carro que funciona de verdad. Vamos transitando por una carretera plana, larga y recta. Fumar, beber y conducir, sostener el volante y el cigarro entre los dedos, e ir dándole caladas que me espabilan la mente.
―Sí, mano ―le digo fingiendo que conduzco el carro―, el sargento se va a frustrar.
Otro trago de brandy y el alcohol me raspa la garganta.
―Deberíamos ser la base más sobresaliente del batallón ―le digo y le paso la botella―, ¿acá no están pues los soldados más lisos?
―Nooo, llave, acá estamos los más pendejos ―dice Fabio―. ¿No vio esa manada de periqueros que había en la compañía de reclutas?
―No, no los vi ―le contesto.
Ahora un silencio y otra calada al cigarro, ganando distancia a toda velocidad por la autopista. El viento entra con violencia por la ventanilla.
―Lo otro es que… estamos trabajando solos ―dice Fabio.
―¿Solos?
―Sin nadie que nos patrocine. ―¿Y no estamos trabajando pues con Acosta? ―pregunto.
―Acosta es un bobo… si fuera inteligente se conseguiría un sapo en el barrio, un man que le cante las vueltas.
Lástima que no tengamos el radio del carro. Estuviéramos escuchando La fuma de ayer ya se me pasó, esta es otra fuma que hoy traigo yo.
―Si yo fuera Acosta ―dice― sobornaría a uno de esos sapos de por ahí, de los que andan con la gorra hasta la nariz patrullando por la noche.
Una última fumada al cigarrillo y tiro la cusca por la ventanilla. Lo que más me gusta es saber que tendré una leve borrachera cuando llegue la hora de comer. Comeré y me iré a la cama relajado.
―Vea, le digo una cosa, llavecita ―me dice Fabio desde atrás y me da palmaditas en el hombro para que le reciba la botella― le apuesto lo que quiera a que en las otras bases tienen un sapo, y si no ¿cómo han pescado todo eso que dice mi sargento?
―Pues sí ―le digo.
―Ya vengo ―dice― tengo ganas de orinar... Pará en aquella bomba de gasolina.
Pongo la direccional a la derecha, reduzco la velocidad en plena autopista y entro a la bahía de la gasolinera en medio del desierto. Un ventarrón seco me pega en la cara.
Fabio abre la puerta del Renault y sale en trotecito por la bomba.
Hace un rato estábamos hablando sobre lo que haremos luego de salir de esta prisión, porque como lo hemos vivido, esto es una cárcel.
―Según los resultados de las pruebas de actitud del colegio ―le dije―, lo mío son las ciencias exactas, la mecánica industrial, los procesos alimenticios.
―Qué risa me da ―dijo Fabio―. Los guías vocacionales del colegio sirven para forro. Si los papás le pusieran cuidado a los chiquitos, lo que les gusta, para que son buenos, los mismos papás facilitarían el camino en la escogencia de la profesión. Lo malo es que los papás son unos perezosos, ciegos, no están alertas, no quieren hacer el trabajo, y entonces le dejan la tarea al colegio, y el colegio contrata un orientador vocacional para que haga, en un año, lo que se debió hacerse en la casa toda la vida, y el orientador todo embalado saca pruebas de actitud, exámenes, entrevistas, y hace todo de afán, y sale con cualquier diagnóstico, porque así es su trabajo, con resultados y recomendaciones para que los muchachos se matriculen en cosas que no quieren, en carreras que no aman, que no sienten, y los muchachos salen más perdidos que antes, cuando deberían estar más seguros que nunca con sus gustos, sus habilidades…, no sé, esas cosas.
―¿Y entonces según eso, vos para qué sos bueno?
―¿Yo? Yo hace rato que me gano la plata con lo que me gusta.
―¿Con qué?
―Vos, sabés, Cartagena, no te hagás el pendejo.
―¿Y yo, Fabio, qué voy a hacer en mi vida?
―¿Vos? ―Me dice―, vos vas por el mismo camino mío. Vos no sos de números, ni de letras… A vos lo que te gusta es la calle.
Estoy pensado en esto cuando escucho un silbido, como si me estuvieran llamando. Es agudo y potente, es un chifle callejero, como de hincha de fútbol que viene desde arriba. Alargo el cuello y miro a través del panorámico del carro. Es Baby Alexandra, la divina y siempre viva Baby Alexandra, desde la terraza de su motel. Como siempre, tiene en la frente un enorme copete rubio de peluquero. Solo puedo verle el cuerpo de la cintura para arriba. Me saluda con las dos manos ocupadas. En una tiene un cuchillo y la otra sostiene un enorme mango amarillo. Me hace señalas que no entiendo. Salgo del carro y camino como un zombi varios pasos para acercarme al muro que divide la base del motel.
Baby Alexandra me ofrece una rebanada. Le hago señas para que la tire. Ella dice con la mano “venga” y me señala abajo, al patio de su motel. Con los mismos gestos yo le pregunto “¿Abajo?” y le señalo el patio al otro lado de la base. Echo un vistazo al patio de la base. Una escalera, necesito una escalera para subir este muro y pasar. Fabio tiene razón. Necesitamos un sapo que nos diga las vueltas en este barrio. Y Baby Alexandra es la clave para esto. Pongo la escalera sobre la pared como un bombero y trepo un, dos, tres…, siete barrotes de madera. Saco la cabeza al otro lado. Una piscina con agua azul, tranquila y transparente. Me quedo boquiabierto con lo rico que se ve el patio solitario y baldosado, con mesas plásticas y sombrillas de sol, como para un picnic con cervecita, rockcito, amigos y un buen baño en la piscina. Al fondo, una puerta de vidrio se abre y aparece una señora. Está vestida con bluyines, chanclas y una blusita blanca de tiritas. Es rubia y tetona. Siento un corrientazo que me sacude todo el cuerpo. Desde la puerta me sonríe. Es divina, y ahora camina como una reina moviendo el culo en una pasarela. La veo muy sexy, con ese par de tetas revolviéndose bajo la blusita. Le resbala una tirita por el hombro. En una sacudida, las tetas saltan por fuera y veo sus pezones grandes y rosados. Son las tetas más encantadoras y grandes que he visto en mi vida. Cuando están acá abajo, sus pezones están arrugados, señalando el muro que nos divide. Trago saliva. Estoy a punto de saltar, arrinconar esos pezones y comerlos a mordiscos.
Entonces escucho una voz. Es un comentario que no entiendo pero que escucho perfectamente. Es un timbre ronco y áspero. Una voz profunda y baja que no cuadra con la delicadeza del momento. Un hombre acaba de hablarme. Despierto del hechizo y caigo en cuenta de que soy un mirón arrecho trepado en una escalera. Vuelvo a sentir la barra de madera bajo mis botas y el filo del muro que aprieta mi cintura. Ahora estoy sorprendido y despierto, sacando medio cuerpo por encima de la pared. Veo el rostro del travesti que acaba de hablarme.
Capítulo 84.
El viento pega frío. Al negro Posada le tocó centinela de patio y por eso tengo que aguantarme el silencio de López. Lo miro a mi lado, callado y mirando la calle. Son las dos de la mañana. López es blanquito y pulido, como una porcelana barata pero impecable. Me parece que podría tener tres o cuatro novias: es alto, delgado, ojos azules y cara de güeva.
Posada está roncando en lo que queda del viejo Renault 18. Primero desaparecieron los tapetes, los rines de las llantas, la batería y el mofle. Luego se esfumó el parachoques delantero, las farolas, los vidrios de las ventanillas, las maniguetas de las puertas, los seguros. Después se quedó sin radiador, sin la tapa del tanque de gasolina y las mangueras del motor. Las ratas de Cuervo y Castro se fueron llevando las partes, menos la cojinería. Allí donde duerme el negro Posada.
Por la esquina aparecen varios tipos con camisetas elásticas que les forran el pecho. Sus colores fluorescentes van desde el amarillo y el naranja. Caminan en grupos de dos y tres. Hay un tipo flaco, con las costillas revestidas en lycra roja y los codos puntudos. Son un río de hombres. Entre ellos reconozco a Johnny Bravo, el portero de la discoteca Zeus y lo saludo con alzadita de cabeza. El hombre me devuelve plena sonrisa. López se acerca:
―¿Estos manes por qué rumbean de domingo hasta lunes?
Me encojo de hombros. Ni me acordaba que era lunes. Detrás de todo el combo de camisas fiesteras baja Baby Alexandra, cogida de gancho con el sombrerón. El vaquero va de bluyines, botas, sombrero, gafas de sol y una camisetica roja. Meneo el cuello y me siento un profesional. Me sorprende la tranquilidad que sostengo.
Una entretenida tropa de maricas con las tetas a punto de romper las camisetas. Entre ellas Olga Patricia, la negra candela, que me saluda agitando la mano con un gesto muy femenino.
Baby se separa del grupo: ―Ya los alcanzo ―dice para venir a las trincheras.
Ahora se acerca taconeando en severas puntas, tiene jeans forrados y blancos, camiseta amarilla fluorescente, bolsito blanco en el hombro y ese copete parado que me evoca una actriz porno ochentera.
A dos pasos siento el fresco olor de su perfume. Qué rico que este man fuera una mujer. Hago un esfuerzo por olvidarme de sus enormes pezones rosados y por nada del mundo le voy a mirar las manos.
―Hola querido ―me saluda con esa voz de machorro.
Baby Alexandra me clava la mirada y en un segundo tengo los nervios vueltos trizas. El desgraciado de López se aleja, dejándome solo en la trinchera. ―¿Dónde estaba toda esa gente? ―le pregunto.
―En Zeus ―y la manzana del cuello le vibra.
―¿Y no tenés pues un motel?
―Pero qué pereza toda la semana allá metida.
Escucho cómo estoy hablando y me da rabia mi ridícula actitud. De modo que separo las piernas y agarro el fusil con las dos manos. Le sostengo la mirada y le pregunto, con la mayor naturalidad del caso, hasta qué horas se quedan. Me dice que no sabe. Baby Alexandra sonríe y esa sonrisa es su triunfo.
―Oiga, Cartagena ―dice―. ¿Ustedes para qué están acá?
Me desubico. Parpadeo.
―¿Ustedes vinieron al barrio para quitarle las botellas de pegante a los gamines? ¿Para quedarse con las navajas de los muchachos?
El reclamo me deja pasmado.
―¿Ustedes están acá para desvalijar carros robados y vender repuestos?
Ya veo por qué tanto marica mirando desde la terraza. Todo este tiempo nos han estado espiando. Y es lo lógico. Un nuevo vecino en el sector tiene que ser vigilado. Y más cuando se trata del ejército. La rabia le ha borrado cualquier delicadeza en la voz. Ahora me reclama como lo haría cualquier hombre. Dice que parecemos idiotas con los fusiles persiguiendo ladrones de media trapera, pateando niños, fumando marihuana y metiendo perico.
―Y nosotros trabajando en sus narices. Y no me haga esa cara porque usted sí sabe cómo es la movida.
―Pues sí, le digo pero… Baby Alexandra me dice que si quiero, ella puede conectarme con uno de los capos del barrio para trabajar juntos. Como lo había pensando, Baby Alexandra es la clave para encontrar el sapo que necesitamos y tener, por fin, resultados militares.
―Pero es yo no soy el que decido acá.
―Ay, Cartagena, usted tan lindo, pero tan güevón.
―No, pero vení, es que…
―Chao, chao ―y me da la espalda taconeando― hablamos otro día.
Desde la esquina López me dice:
―¿Si preguntó por qué la rumba los domingos?
Capítulo 85.
Me refresco la garganta con un trago de cerveza Pilsen y siento que la efervescencia me baja por el pecho. A mi lado está el sargento Acosta, que bebe continuamente traguitos de su botella y no deja la rodilla quieta. El continuo movimiento me desespera.
Olga Patricia nos acaba de atender en minifalda; taconea y se pierde por un pasillo estrecho. Los dos nos quedamos mirándole las piernas y los tacones. Tiene un cabello largo y negro, unas piernas largas, gruesas y deliciosas. Es una morena tropical importada desde los carnavales de Rio de Janeiro. Recuerdo la noche que la conocí, con Peluca y mostrando sus tetas en la puerta de la base.
―Mi sargento―y le señalo su gorra camuflada y Acosta se la quita con un movimiento nervioso.
―¿Es un hombre? ―me dice asustado.
La sala es amplia y tiene un delicioso aroma femenino. Una lámpara blanca alumbra el piso con baldosas relucientes en negros y blancos. Este sofá es rojo, igualito al otro que tenemos al frente. Estamos en el Motel San Sebastián para hablar con Baby Alexandra. Como pude, concerté esta reunión entre Baby Alexandra y mi sargento. A ver si comenzamos a figurar en las estadísticas de impacto militar.
En la pared hay un afiche enmarcado con un cerro de dólares arrumado. Abajo dice: A million dollars. Al fondo hay una barra con butacas altas y docenas de copas y botellas de licor. Me arrepiento de la cerveza, debí pedir otra cosa: un vodka con naranjada, un ron en las rocas, un tequila con limón. Detrás de la cabeza de mi sargento Acosta veo un afiche de la supermodelo Cindy Crawford. Está posando con una actitud artificial, mostrando media nalga, abriendo los labios y su lunarcito asqueroso junto a la boca. Cindy, otro trago de aguardiente, nombre de perrita french poodle.
En esas aparece Baby Alexandra por el pasillo, en chanclas y ropa relajada, como si estuviera lavando platos. Recuerdo el episodio en la piscina del motel, esa tarde que quedé aturdido por sus tetas. Viene seguida de la brasilera en minifalda. Me pongo de pie y me saluda de piquito.
―Cómo vas.
Miro al sargento. Tiene la boca abierta y no le quita la mirada a Olga Patricia. Entonces los presento.
―Tan lindo ―dice la morena y me señala.
―Ay, niña, pero es que Cartagena está enamorado de Juliana.
Entonces nos sentamos todos en la sala. Baby Alexandra habla y habla sobre bandas, robos, pillos y sapos. Con disimulo giro la cabeza y mi sargento está alelado con la morena. Con esa cantidad de carne en el trasero para qué sofá. Ruego para que guarde la postura y no se antoje de refrescarse las palmas de las manos con un severo escupitajo. Otro trago de cerveza fría. Baby Alexandra menciona Los Killers, mi sargento reacciona y se entusiasma con el rollo. El negocio es sencillo: Baby Alexandra nos dará la información necesaria para dar con los negocios de esa banda, sus miembros, sus líderes y sus caletas con armas y droga con una condición: que la protejamos.
―Usted lo que quiere es una sociedad ―dice el sargento Acosta. ―Sí, entre usted y yo.
El sargento se queda pensado. El trato me parece justo. Me gusta y ver a mi sargento pensando las posibilidades me pone ansioso. Por fin dejaré de ser el soldado idiota.
―¿Sabe qué Cartagena? ―por fin contesta el sargento―. ¡Usted es sí es mucho marica!
Me quedo sentado y pasmado en el sofá. Acosta se pone la gorra y se larga escalas abajo. Desde la sala escuchamos sus pasos afanados. No decimos palabra. El sargento abre el cerrojo y cierra con un portazo.
Capítulo 86.
―¡Oiga moco! ―y me sacuden el hombro―. Cartagena, despierte.
Es mi socio William Copete El Zorrillo:
―Cartagena despierte.
―¡Qué hombre, qué! ―Siento impotencia y rabia.
Levanto la cabeza de la almohada y me apoyo con torpeza en un codo sobre el colchón. Los ojos me arden y hago un esfuerzo por mantenerlos abiertos.
Afuera pica el calor del día. Hasta acá entra el bochorno. El alojamiento está vacío y silencioso. Al Zorrillo le da risa. Tiene el armamento colgado y el fusil en la mano.
―Sus papás están afuera en el patio.
―¿Quien?
―Su papá, su mamá…, vinieron de visita.
Me rasco los ojos y miro la hora: 2:15 de la tarde.
―Dígales que ya voy ―y me dejo caer de nuevo en la cama. ¡Juliana! Y salto del camarote y dejo la foto debajo de la cobija.
Salgo al patio con los ojos ardidos, fastidiados por el sol. La base parece un patio de la cárcel Bellavista en día de visita: a media cuadra está Posada con su mamá, en una banca cerca de la jardinera, Andrade con su familia al pie del tronco del árbol, Cuervo con su novia metidos en el viejo Renault rojo, otros soldados y familiares sentados en las bancas almorzando. Todos como en picnic, a la sombra del laurel. Cada visita familiar es una renovación para nosotros. Basta con que vengan a saludarnos y el cambio anímico es sorprendente. Las visitas nos recuerdan que ellos estarán allí con nosotros cuando salgamos de este encierro. Según hemos acordado previamente, tenemos que estar con la familia muy cerca del árbol, en la jardinera o el pasamanos, para que las visitas estén lejos del calabozo y su olor. Cerca del pasamanos están mi mamá y mi papá parados y esperando. Mi mamá sacude la mano en alto con esa sonrisa. Juliana no está con ellos.
Siento un bajonazo anímico que me deja bajo tierra. Estoy agotado. Les hago señas para que me esperen y voy al baño para enjuagarme la cara.
Me miro en el espejo frente al lavamanos. Los ojos rojos y ojeras oscuras como cuencas. Mirándome en el espejo tengo imágenes de las últimas horas: una mierda. Me rasco los ojos. Estoy aturdido. Agacho la cara y contengo la respiración para mojarme el rostro. Siento que el frío del agua me revitaliza. Tomo aire, trato de restablecerme. Salgo al calor del patio.
Cuando estoy a dos pasos de darle un abrazo a mi mamá, mi papá me suelta:
―¡Hooola, soldadito!
Mi mamá lo manda a callar con la mirada. No sé por qué me da pena y miro el piso.
―Qué más, papá.
Mi mamá me da un sentido abrazo:
―Cómo está, mijo.
―Bien mamá, bien ―digo resignado.
―Hoy le trajimos hamburguesa ―y me estira un paquete de papel y una lata de Coca-Cola.
Me siento junto a ella en una jardinera, al lado del pasamanos. Papá se queda parado. La bolsa está caliente y me cruje la boca del estómago. Sostengo mi hamburguesa con queso y tocineta con ambas manos. Abro las piernas para dejar caer un par de gotas de grasa, mezcladas con salsa roja y mostaza. El primer mordisco me despierta el animal. El queso fundido y la textura gruesa de la tocineta me recuerda el tiempo que llevo sin comer bien. Mastico con ferocidad. El bocado me hace cerrar los ojos y masticar con la mayor conciencia que puedo.
Mi papá se mete las manos en los bolsillos, echa un vistazo alrededor con la tranquilidad de la tardecita y silba un tango de Carlos Gardel que reconozco de inmediato: Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.
Remojo el bocado con un sorbo de Coca-Cola bien fría. Me pasa el taco por la garganta y voy por otro trago de gaseosa. El gas estalla en mi boca y siento que mil enanos se hacen la paja en mi garganta. Me llevo el puño a la boca para eructar con decencia.
―Entonces ustedes se mantienen allí ―dice el viejo mirando la puerta―. Afuerita, en la calle.
―Sí, señor ―contesto y le pego otro mordisco a la hamburguesa.
―Esto acá es un paseo ―dice.
Cierro los ojos, pero lo que quiero cerrar son las orejas.
―Puro paseo… ―sigue divagando mi papá, como si no estuviéramos con él.
“Ahora sí se va a volver un hombre”.
―Yo no entiendo ―dice―, nada qué ver con las bases de Berrío o el Putumayo.
Mi mamá está preocupada.
―Porque… por allá es pura candela… por allá sí se presta el servicio militar. Dejo la hamburguesa y me le planto de frente.
―Tenés razón ―le digo nariz contra nariz― esto acá es fácil-fácil.
Mi papá me mira asustado.
―Es lo más fácil ―y le digo nariz con nariz.
Mi papá se retira, cruza los brazos y alza la barbilla. Nerviosa, mi mamá me agarra del brazo y me jala para que me siente de nuevo.
―¡No mamá, espere un momentico!
El viejo me mira con rabia y yo estoy a punto de ir por mi fusil.
―¿Entonces para qué viene?
Papá está colorado de la ira, pero se queda callado.
―Entonces no venga, cucho, no venga.
Papá me da la espalda y se larga en dirección de la salida. Mi mamá se levanta:
―¡Cómo se le ocurre decirle eso a su papá! ―me dice la mamá con los ojos brotados.
Mis ojos se humedecen y me tiemblan las piernas. Mamá recoge su bolso y cruza el patio con el paso desencajado. Me quedo parado mirando cómo se van. El resto de gente nos mira.
Desde la terraza nos sigue una marica. Me doy otro trago de Coca-cola y vuelvo con mi hamburguesa. Es inútil. Esta cosa ya no me baja por la garganta. Guardo los restos de la hamburguesa en la bolsa de papel, me levanto, y arrojo todo al fondo de la caneca de la basura. No vale la pena. Los viejos no valen la pena.
Capítulo 87.
¿Te acordás de Dagoberto, al soldado que le decíamos Flores?
Sí, claro.
Lea esto.
UN SOLDADO MATÓ A UN COMPAÑERO PARA ROBARLE EL FUSIL
MEDELLÍN. El soldado bachiller Dagoberto Ramírez estaba de vigilancia en una de las garitas orientales del Batallón Bomboná cuando fue abordado por otro soldado, que sin ninguna explicación le propinó tres puñaladas y le robó el fusil de dotación. Los gritos del soldado herido alertaron a la tropa, que capturó al agresor cuando huía de las instalaciones militares con el fusil hurtado. El herido fue trasladado al Hospital General, donde murió minutos después. El soldado capturado era dragoneante de la Policía Militar. Identificado como Bedoya, aceptó los cargos y en estos momentos espera la condena en el calabozo del batallón, sede militar a la que pertenecían ambos soldados. El coronel Enrique Tirado, comandante del batallón Bomboná afirmó: “Este ampón viene de una familia en la que infortunadamente sus padres son separados, he ahí donde radica la falta de valores y principios por parte de las familias”.
Capítulo 88.
En la grabadora de López sintonizamos Latina Estéreo, la emisora de salsa y ahora estamos cantando Tiempo pa´matar, ay mama abuela, tiempo pa’ matar, avemaría morena. Sacamos los porros y los gramos de perico y apagamos la luz del alojamiento de la base. Simulamos la dormida y dejamos a López de campanero al pie de la puerta. Sacudimos las manos y las piernas con el sabor de trompetas y tambores. Willy Colón canta y nosotros hacemos el coro con plenas sonrisas. A dolores la pachanguera, el charlatán le dio una pela. Me doy un trago largo de ron, pensando en la güeva de Bedoya y en sus intensiones de quedarse para siempre en el ejército, hacer una profesión, tener moto, pistola y conquistarse a todas las muchachas de su barrio. Y pensar que algún día lo envidié por su motivación y compromiso con el porvenir.
El vapor del ron me sube al cerebro y me destapan las vías respiratorias. El alojamiento está apenas iluminado por un bloque de luz que entra desde el patio. En las filas de camarotes hay dos grupos de soldados que tienen prendido el cerebro, pero el efecto les revienta en el quiebre de cintura y en las botas militares. Los pregones y los golpes de congas se van quedando atrás, como la ceniza de la bareta que se fuma y el papel mantequilla del perico que se mete: la merca confiscada en estos días en el barrio. Por el machismo, tiempo pa’matar, contra el comunismo, tiempo pa’matar, salen como un noble soldado vuelven agrios y mutilados. Tres soldados hacen guardia afuera y con envidia. Exhalo el humo y mi garganta empinada es una chimenea. Sacudo las maracas y canto con los ojos cerrados. Total pa’nada si al regreso todo fue igual.
Viene el negro Posada:
―Yo sé lo que pasó con tus viejos.
―Ajá ―y dejo de bailar―, y ¿qué con eso?
―Desde ese día no volvieron a la base.
Yo pensando en Bedoya y ahora viene este negro a hablarme de mis papás. Todo está putiado, jodido, cabreado: Juliana, mis viejos y ahora los que fueron mis amigos. Me detengo y lo miro:
―La mamá ―dice el negro―, es lo único que se tiene en la vida. Nadie te a va querer como esa vieja.
Me quedo callado y el negro remata:
Vos eras muy amigo de Bedoya, ¿cierto?
Lo miro muy serio:
Y a vos qué te importa, hombre.
Le recuerdo la promesa que todos en la base nos hemos hecho: nunca, jamás en la vida, hablaremos de los muertos que ponga este contingente. No importa que sean nuestros amigos, los más queridos, o nuestros enemigos, los más odiados, no importa. Nunca, jamás en la vida, hablaremos de nuestros muertos.
Otro trago de ron y la sangre me estalla en nostalgia. Me parece que voy dejando atrás una alegría común. Bedoya… De malas Bedoya, pero Flores… Para espantar la tristeza vuelvo con el coro de la salsa, con mi pasito para adelante y mi pasito para atrás. Matando tiempo no es lo mismo que tiempo pa´matar, no sea bruto. El tema se acaba y ahora escuchamos al locutor:
―Un salsaludo allá en Aranjuez, donde los parceros en la esquina del mono, La Mocha, La Pinga y El Chiqui y tengan para que se entretengan.
Comienzan los acordes salseros de El Preso, movida que me alborota los ánimos y las ganas de otro ron. Bedoya es un malnacido… que se pudra en el calabozo. Otra ronda de perico y los parados comenzamos a darle al tumba’o. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. No sé quiénes fueron los primeros, pero ahora estamos bailando varias parejas. Para mí no existen el cielo ni luna ni estrellas. Y le dedico el tema a Bedoya que será un preso toda su puta vida. Estoy cogido de Fabio y nos gozamos el tema de Fruko y sus Tesos. Lo llevo como si fuera una mujer entregada y paciente. Una vueltecita en el solo espero que llegue el día de la muerte y milagrosamente caigo en el paso y seguimos dándole al agite de botas y cogida de manos. Cuervo y La chita Castro están agarrados, en pantalones, botas y sin camisa. Bailan, cantan y cierran los ojos. López deja la puerta y con Andrade se da un pase de perico. Todo se ha vuelto difuso. El negro Posada aparece desde la oscuridad. Se acerca dando un paseíto, empuja a Fabio, que se deja cambiar, y el negro me agarra y me sacude como si yo fuera Natalia, su novia, y dejamos los rencores, y yo me dejo llevar y le pongo la mano en el hombro y por un momento me siento una mujer cálida y bailadora. Me da por pensar en Flores y el motivo de Bedoya para cogerlo a cuchillo. Pero menos mal está cerca Posada, para hacerme olvidar. El negro ilumina la oscuridad con su risa brillante, me coge la cintura y me lleva para un lado y me jala las palmas de las manos, pulpo ágil para bailar, y yo pienso que Natalia vive enamorada a causa de este baile, y le desfila en tanguitas rojas, y por lo mismo me prometo que de ahora en adelante, pura salsa es lo que yo voy a seguir escuchando, para que me importe un carajo que Juliana sea novia de PlayaRica, para tener muchas amigas y que todas me tengan cariño y devoción. Volvemos a cambiar de pareja y yo cojo a López, todo borrachito con esa carita toda pulida, y le doy una vuelta, un quiebre, sacando el hombro como el negro Posada, y López se ríe tímido, y yo pienso que estoy practicando, cogiendo confianza, sintiendo las congas en las piernas, imaginando que López es una mujer con los ojos azules y brillantes, una sacudida, rubia la mujer que me quiere. Y ya no quiero pensar más en Flores ni en Bedoya.
Alguien pasa la botella de ron, le doy un pico a la boca de la botella y me da por gritar: ¡Salud por Olga Patricia! Y todos muertos de la risa: ¡Salud! Cuervo me mira y grita ¡Ahora me voy para San Sebastián!
El tema sigue sonando y recuerdo el tremendo culo de Olga Patricia. Me parece que si no me estabilizo con otro pase de perico, esta borrachera me arrastrará hasta morderle los pezones.
Acaba la canción, suenan comerciales radiales y nos estamos fumando un porro, tomando un ron, esperando el próximo tema para comenzar a bailar de nuevo, cuando llega el sargento Acosta y prende la luz.
―¡Vean estos hijodeputas bebiendo!
La luz amarilla revela el desorden que tenemos: latas de salchichas, empaques de papitas, vasos, copas, botellas de ron y soldados descamisados.
―Estas lepras son campeones ―dice Acosta y camina por el pasillo.
Quedamos paralizados. El sargento avanza hasta el fondo y se devuelve sin decir una sola palabra. Espero que hayan tenido tiempo de tirar la merca por los rincones. Todos miramos aterrados. Ya me veo con la tula y el armamento encima trotando el resto de la madrugada.
―Por acá huele a vicio ―dice y se agacha.
Recoge del piso un porro apagado.
―Mi sargento, para solicitarle ―dice Cuervo.
―Quédese callado soldado, quédese callado ―responde Acosta, en un tono suave que me asusta.
―Qué maricada todo esto ―dice Acosta y camina de un lado a otro con las manos en el bolsillo del pantalón camuflado y la mirada clavada en el piso de cemento―. Mi coronel Tirado salió en Hummer del batallón y viene a la base a pasar revista.
Cuervo se desploma en la cama con las manos en la cabeza. En esta base, todos le debemos al coronel Tirado. Somos las lepras del batallón. Los peores soldados. Y de nuevo en mi cabeza la mujer de mi coronel, Magnolia y el capitán Salgado, la vaina entre ellos y la manera tan pendeja como quedé enrolado en la mitad de todo ese rollo. Menos mal ni Acosta ni Tirado nos encontraron bailando entre nosotros en la base militar de Bosconia.
Capítulo 89.
Arrastro mi carta y sonrío sintiendo la mirada rabiosa del negro Posada. Acomodo mis cartas, camuflando lo que realmente sucede: el as negro que acabo de sacar no sirve para forro. Tiro un cinco de trébol y la carta cae sobre el pañuelo rojo. El negro Posada mira la carta y piensa. Organizo mi juego con las dos manos a la vez que doy una calada al cigarro que tengo pegado en los labios. Aprieto los ojos para que el humo no me fastidie. Son las tres de la mañana, estamos sentados en una de las materas del patio y la luz amarilla y vertical hace que nuestras propias sombras caigan sobre las cartas.
Hace un rato esperamos a mi coronel Tirado. Luego de la repentina aparición de Acosta en el alojamiento estuvimos organizando la base. Barrimos el patio, lustramos las botas, trapeamos el alojamiento, nos afeitamos y nos cepillamos los dientes. El ron comenzó a bajar. Con baldados de agua intentamos borrar el berrinche que se fermenta en el calabozo, la piezucha maloliente donde dejé otro grafiti: Córtate las venas, maldita sea la ley. Mientras esperamos, y ya sin sueño a causa de la droga, repartimos cartas y hacemos apuestas.
―¡Mi sargento! ―gritan desde la puerta― ¡ya viene mi coronel!
Corremos para meternos en los catres como una pandilla de niños jugando al escondite. Apagamos la luz y nos cubrimos con las cobijas hasta la nariz muertos de risa. Hacemos como si no supiéramos de su visita y hacerle creer que mantenemos la base así de limpia y organizada. Desde la oscuridad del cuarto escucho el ronquido del Hummer cuando estaciona, escoltado por el gruñido de las motos. Murmullos y saludos. Pisadas de botas que se acercan a la puerta y varias sombras se proyectan desde afuera sobre el pasillo.
―¡Mi coronel… en el alojamiento! ―grita el sargento Acosta desde el marco y enciende las luces.
El pelotón salta de las camas y se pone firme. El pasillo queda iluminado y libre. Todos estamos en silencio, en posición firme, con botas, pantalón camuflado y camisilla verde militar. Todos tenemos los ojos brillantes como perlas. El coronel camina ceremonioso por el pasillo, con las manos atrás y nos va echando un ojo. Tenemos la cabeza erguida, sosteniendo la mirada al frente. No sé a qué vino, pero por ahora tengo que simular que lo respeto, así tenga el anillo de su mujer en mi bolsillo. Al menos, Salgado y Magnolia han sido prudentes con toda esta historia. El coronel se planta de frente a Cuervo.
―¿Ya dejó el vicio? ―dice y los escoltas en la puerta sueltan la carcajada con el chiste del jefe.
Estamos petrificados. El coronel voltea para mirar a los soldados en la puerta y les pica el ojo. Entonces tuerzo la vista y veo la escolta de mi coronel: sus fusiles nuevecitos, guantes negros de la motorizada y los cascos relucientes. Así estaría Bedoya de no ser por esa tontería suya. Junto a los escoltas está mi sargento Acosta que se ve desgastado y ojeroso. Solo espero que mi coronel no se entere de la farra que está interrumpiendo. Sigue caminando. El abdomen plano, el pelo gris, el bigote de brocha del mismo color del pelo.
―Y usted, Fabio Alzate ―le dice―, a ver… muestre las uñas.
Desconcertado por la orden, Fabio las muestra quebrando el codo.
―Qué asco de uñas ―y mi coronel aprieta la cara.
―Quítese las botas, soldado ―y señala a López, uno de los soldados más quisquillosos en su aseo.
Mientras que López afloja sus cordones, el coronel va diciendo:
―Ustedes son parte del ejército, y como tal son mi responsabilidad. Si pudiera, les revisaría las vergas, porque estoy seguro de que alguno tiene piojillo.
Viene y se para al frente de mí… Por primera vez cruzamos la mirada. Recuerdo todo lo que me reveló Magnolia esa noche, sentados en la sala de su casa, hablando acerca de su esposo y de mi capitán Salgado mientras mi coronel dormía. El hombre no me reconoce.
Cuando vuelvo a la realidad el pelotón está gritando en coro:
―… Patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino, y espero verte siempre grande, respetada y libre...
Al finalizar la oración, mi coronel se planta al frente del sargento.
―¿Cuánto le falta para el próximo acenso? ―Dos meses, mi coronel.
―¿Y usted cree que lo va a lograr con estos resultados de mierda?
Acosta mantiene en alto la mirada.
―No, mi coronel.
―¡A tierra la base!
Todos, incluido el sargento caemos para la posición de lagartijas. El castigo es para todos. Somos los últimos, los peores. Y con nosotros está Acosta, castigado, en el piso, con la lengua en las botas del coronel. Y así, mi sargento Acosta da la orden y todos comenzamos a gritar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! hasta el veintidós. Por mi parte no me da rabia. Por el contrario, me da hasta risa. El destino, milagrosamente, va por la ruta que me favorece. No sé qué está pasando conmigo. Por fin tengo un horizonte claro. Estas veintidós de pecho son para mí como una hamburguesa grasosa con una Coca-cola bien fría.
Ahora mi coronel Tirado tiene cara de putería:
―Usted verá, Acosta, usted verá cuando llega a sargento mayor.
En la base se sienten humillados. El coronel ordena resultados militares a los soldados más lepras. Mi coronel pica los dedos y los escoltas salen en trotecito en dirección a sus motos y carros. Nosotros quedamos estáticos, esperando la orden de descanso. Escuchamos el sonido de los motores que se alejan por la calle. Acosta está jodido. Si quiere resultados militares, tendrá que asociarse con mi amiga, la divina y siempre viva Baby Alexandra. Mientras todos están putiados en la base, yo tengo una solidez por primera vez en mi futuro. Ahora dejaré de ser el soldado imbécil de la base. Ahora será protagonista. Por fin tengo el volante de mi propio Renault 18. Si Acosta quiere ascender en la escala militar tiene que hablar conmigo.
El sargento Acosta se quita la gorra.
―A ver quién me ofrece un ron.
Capítulo 90.
La luz del alojamiento está apagada y nos iluminamos a medias por el chorro de luz que entra desde el patio, aunque ahora no tenemos que escondernos de nadie. Mi sargento Acosta bebe ron a pico de botella junto al combo de La Chita Castro y Cuervo, como si se identificara más con esos bandidos que con nosotros. Sabe que tiene que hablar conmigo y arrepentirse de su mala conducta la última vez que nos reunimos con Alexandra y Olga Patricia.
Estoy al otro lado con mis amigos cantando los temas de Héctor Lavoe. El humo de tabaco flota entre los camarotes, porque a pesar de todo nadie se atreve a encender un porro, mucho menos darse un pase de perico. Acosta me mira continuamente desde su rincón. Fastidiado con ese visaje, me levanto del catre y salgo al patio. Lo que necesito es tomar aire.
Voy al baño, orino y me lavo las manos. Lo raro de mirarse en el espejo borracho. Menos mal el perico me tiene electrizado, sino tendría los ojos apagados y rojos. Pero no. Tengo los ojos asombrosamente brillantes, la garganta entumida y las orejas paradas. Aun así, me dan ganas de hablarme, de decirme que soy un Policía Militar, que si otros se putearon en el ejército, yo saldré bien librado. Pero me contengo y salgo de nuevo al patio pensando en que, sin proponérmelo, comenzaré a ser el verdadero comandante de esta base militar.
Desde afuera veo la cueva oscura y olorosa donde hemos dormido los últimos meses. Me prendo un Marlboro y le doy una calada que me explota en el cerebro. Me tambaleo, pero me siento sólido, fuerte, como si tuviera en la cintura una pistola 9 milímetros. Mi sargento Acosta también deja la caverna, moviéndose con dificultad. El hombre no es pendejo. Se sienta conmigo y me pide un cigarrillo. Nunca lo había visto fumar y lo hace bien. El hombre me mira con una expresión que logro interpretar: su ascenso a sargento mayor depende de mí.
―Los escoltas de mi coronel son… ―y apaga los ojos― o no, Cartagena… En cambio nosotros, con la mierda hasta el cuello su aliento apesta a cigarrillo y aguardiente.
Y continua:
―¿Pero sabe qué? Yo a veces también me siento así de orgulloso como los escoltas, pero otras veces todo me vale picha, y me dan ganas de irme para donde mi vieja. Y buscar a Fabiola. Y tener hijos con ella. Y tener una vida normal. ¿O no? Marido y mujer. ¿Pero usted me imagina así? Yo no.
Hago cara de “Eso no es nada, mi sargento, relájese”.
―Mi hermanito es albañil. Hace trabajos en el pueblo. Se gana la vida así. El hombre es pobre, pero decente. Yo no… o sí. Pero a ratos. No siempre. Ni pobre, ni decente.
Entiendo lo que dice: no tiene otra opción. El sargento me apercuella y habla con los ojos apagados. Y se me viene a la cabeza el teniente con cara de bachiller marica, Ospina, y lo que dijo de los suboficiales: Son buenos soldados, pero muy brutos.
―Porque esto, Cartagena ―y el sargento se coge las insignias del uniforme―, este camuflado es para los que no tenemos oficio.
Y acá está Bedoya y el malestar que sentí cuando me dijo que haría una carrera militar. ¿Y qué le habrá pasado Bedoya con Flores para que lo hubiera apuñalado? Yo también estaría perdido si volvía a mi casa, y a la civil, sin una profesión definida. Ahora creo que la gente que es empujada a elegir una profesión es porque no tiene oficio, ni vocación.
Acosta cierra la boca, agacha la cabeza para aclararse las ideas y yo tengo que pasarle el brazo por la cintura para que no se caiga. Cuervo nos está mirando desde adentro, y está muerto de la envidia porque el sargento me abraza como si fuéramos parceros.
Acosta me pega la nariz en la frente
―¿Será que por ahí tienen un pase de perico?
Capítulo 91.
Cuando el sargento me pide perico no me aguanto una risita.
―Hágale, hermano ―me ruega― a ver si me baja esta borrachera.
La oscuridad me enceguece en el pasillo y tengo que guiarme por el sabor de las trompetas y tambores. Al fondo un coro de soldados canta: quien dice una mentira dice dos, y dice cien, se inventa mil, dice un millón. Me parece que nunca voy a recuperar la vista, ciego para siempre, esclavo de mis oídos. El humo espeso del tabaco me molesta y la nariz me pica. Me lleno de paciencia, y como llegaste a mí, aléjate bandolera. Extraño el patio y el aire fresco del laurel. Por fin las imágenes se aclaran y puedo ver el fondo y reconozco a Fabio.
―¿Tenés el perico? ―le digo.
―Uy, llave ―me dice tocándose con apuro los bolsillos de los pantalones―, ¿sabe qué? El perico ya se acabó.
―¿Se acabó? No jodás, y ¿cuándo?
―Ah, pelado, no se dio cuenta.
―Mi sargento está pidiendo un lance.
¿Qué?
Desde adentro veo al sargento Acosta bajo la luz del patio. Está con la cara levantada, mirando no sé qué en el cielo, y se fuma el Marlboro como si estuviera rezando. A esta hora nos toca mercar en el Motel San Sebastián. De una, le digo, hagamos recolecta y vamos por otro gramo. Fabio se frota las manos, lo que pasa es que un gramo no da para tanta nariz. Entre todos logramos reunir la plata para cinco gramos de perico y Fabio es el responsable de ir a comprarlos.
―Oiga, Cartagena… ―me dice Acosta en el patio― ¿Quien más sabe del trato? ―y señala con el índice a la terraza del motel. ―Nadie, mi sargento. Solo usted, Baby Alexandra y yo.
Acosta me mira y se le apagan los ojos.
―Usted es un héroe de la patria, hermano, un héroe ―me dice y me agarra el hombro.
Me parece que en cualquier momento se quedará dormido.
Capítulo 92.
DETENIDOS EN FLAGRANCIA
MEDELLÍN. Tropas del Batallón de Policía Militar No. 4 asentadas en la base militar de Bosconia dieron captura a dos sujetos, de 19 y 25 años de edad, pertenecientes al combo denominado Los Killers. El ejército los arrestó en flagrancia en la Calle Tenerife con la Avenida de Greiff mientras cobraban la suma de 5 millones de pesos a un comerciante del sector. A los detenidos se les incautaron dos revólveres y un cartucho. Luego de la detención fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para iniciar el respectivo proceso penal. Los Killers operan en el centro de Medellín, dedicados al microtráfico y cobro de vacunas a tenderos y transportadores de servicio público en el centro de la ciudad.
Capítulo 93.
El sargento Acosta ordena formar el pelotón en el patio de la base. Es seguro que acaba de recibir otra llamada de Baby Alexandra y planea otro golpe. Selecciona los soldados que lo acompañarán y en el escogimiento no faltan La Chita Castro y Cuervo, el par de ladrones de la base. Se sorprenden porque yo también soy escogido, siempre.
Después de la formación se acerca mi sargento.
―No crea que usted me parece muy soldado, no crea eso papacito.
―Si le parezco tan malo ―le digo― lleve al negro Posada.
Acosta me mira.
―No se haga el pendejo, Cartagena. Usted sabe cuál fue el requisito que me puso La Jefa para seguir soltándome información.
Capítulo 94.
―Cartagena― me dice el Sargento Acosta― cuando quiera.
Estamos frente a la casa que le señaló Baby Alexandra. Cuervo y La Chita Castro están pegados del muro, a lado y lado de la puerta. La Chita besa su fusil y se da una rápida bendición. Mi Sargento está ansioso, parece que fuera a derribar la puerta con su mirada. Doy un paso atrás en la acera, levanto la pierna como un martillo y le mando un violento golpe al cerrojo de metal. Se ve fácil, como en televisión, pero qué va. Me voy de culos al suelo.
―Puta güeva ―gruñe Cuervo.
Me levanto.
―¡Como un varón, Cartagena! ―grita el sargento.
Me estruja, le pega un culatazo a la puerta y le revienta el cerrojo.
―¡Joche! ¡Joche! Ahora entramos por las escalas y Castro se queda en la acera, custodiando la puerta, como lo hemos planeado. Corremos por las escalas. El estrecho y oscuro corredor parece no tener final. A veces le pego culatazos a la pared. Las cartucheras estorban. Cuervo apunta al frente y es el primero en llegar al segundo piso.
―¡Por aquí no hay nadie! ―grita y mete la cabeza en la primera pieza.
El sargento se le adelanta y empuja otra puerta. Veo el corredor que va hasta un patio trasero. Apunto al fondo. Residencia de mala muerte.
―Cartagena, pilas pues mijo.
Otra puerta y me hago al lado del marco. Mi sargento la empuja de una patada y yo apunto al interior. Un asqueroso olor me golpea en la cara. Es una mezcla de pecueca y humo de bazuco. En una esquina están recogidos tres sujetos con los ojos rojos de un zombie. Apunto con el fusil. Están sentados en cartones. Mi sargento los mira y se larga de inmediato. Los tipos alzan las manos y dicen que no los mate.
―¡Se va a volar! ―gritan desde afuera―. ¡Cogélo!
Salgo de la pieza. Acosta se pierde por unas escalas descendientes y oscuras al fondo. Lo sigo por el pasillo solitario hasta el fondo, llegando al solar. Escucho los gritos de Cuervo entre paredes.
―¡Por el patio, parcero, por el patio!
Ya estoy en la boca de las escalas del interior. De golpe se abre una puerta a mis espaldas. Un sujeto me apunta, atrincherado en el marco. Dispara dos venenosos cartuchos. Los estallidos son secos. Me agacho y salto dos escalas abajo. Las balas destrozan el cemento y abren un par de bocados en el muro a media altura. Por un pelo y me rompen los riñones. Me tiemblan las manos. Siento calor en el pecho. En una sacudida apunto al corredor y veo que el sujeto se pierde escaleras abajo, en dirección de la salida. Aprieto el gatillo. No sale. ¡Mierda! El seguro, el maldito seguro del fusil.
―¿Todo bien, Cartagena? ―me grita Acosta desde abajo. ―Todo bien, mi sargento ―le contesto, pero cuál “todo bien”. Tengo los nervios destrozados. En la puerta de salida estalla un disparo. Castro tostó al pillo o lo tiene pasmado con las manos arriba. Salto por las escalas abajo, buscando a mi sargento. Me aterra la idea de ser sorprendido por un balazo. En el primer piso hay tres corredores. Estas casas viejas son un laberinto. Escucho tropiezos. Estallan vidrios.
―¡Soltá el fierro! ―gritan desde el patio.
Ahora estamos en un espacio abierto donde entra el sol. Veo a Cuervo apuntándole a un gordo que tiene las manos arriba. En lo alto, una pistola 9 milímetros. El gordo está muerto del susto. Desde atrás llega mi sargento corriendo. Avanzo, le arrebato la pistola al gordo y la meto en mi correa. Obligo al gordo a ponerse de espaldas y lo estrujo para requisarlo. No encuentro nada más. El sargento Acosta se adelanta y le pega un patadón en ese culo grande y flácido. El gordo nos mira con terror. Sus manos regordetas están temblando y respira como una vaca corriendo.
Desde los corredores internos llega La Chita Castro. Trae al sujeto con las manos en la cabeza. El pillo tiene la mirada desafiante.
Casi me mata este hijueputa digo.
Y el hombre me mira con los ojos apagados, con el mayor desapego.
―Dele duro ―me dice Acosta―, dele bien duro.
El patio es amplio, del tamaño de un parqueadero, el hombre tiene las manos en la cabeza y espera mirándome. El miedo me agarrota. Su mirada violenta me tiene aterrado. No soy capaz de reaccionar. El hombre se ríe. Deja de mirarme y se ríe. Le encajo un culatazo en la barriga.
Alrededor hay montones de repuestos de carros, cajas de madera y escombros. Me recupero y veo una moto, un escampado y varias canecas de basura. Agarro al pillo que aún no puede respirar bien, lo pongo junto al gordo.
―No me haga nada, parcerito… ―dice el pillo que me disparó, con la voz apagada por la asfixia. Otra patada y otra y otra.
―Mi sargento, la encontramos ―dice Cuervo.
Volteo. Es una caneca plástica, metida en el escampado. Cuervo saca una bolsa negra. Es un fusil M-16.
―¡Coronamos, hijueputa! ―celebra Acosta.
Cuervo saca otro costal y riega una bolsa llena de cartuchos.
―Qué belleza, los señores…
Cuervo sigue escarbando en la caneca.
―¡Cuervo, mirá! ―dice Castro, doblado de la risa.
―¡Mirá! ―y muestra un par de rines.
Son los del viejo Renault 18 de la base.
Capítulo 95.
CALETA CON ARMAS Y DROGA
MEDELLÍN. Tropas del Batallón de Policía Militar No. 4, destacadas en la capital antioqueña, dieron captura a dos individuos durante una operación de cateo y control. En el desarrollo de la operación militar se logró la ubicación de una caleta en las inmediaciones de la plaza Rojas Pinilla, en el corazón de la ciudad. En el interior estaban ocultos dos fusiles M-16, 450 cartuchos y 3 proveedores. Según la investigación, este material pertenecería a una banda criminal Los Killers que delinque en el centro de la ciudad. Además de las armas se decomisaron 846 gramos de marihuana, 418 gramos de cocaína 391 gramos de bazuco, y se inmovilizó una motocicleta. Los detenidos se dedicaban a la distribución de droga, especialmente a jóvenes del sector.
Capítulo 96.
Al frente de la base se ha instalado un vendedor con su carreta hasta el tope de manzanas rojas. El hombre tiene pantalones cortos y un sombrero largo y desflecado. Mira y mira para la base donde estoy prestando mi turno de guardia. El hombre no me gusta ni cinco. Con todo lo que ha pasado con la banda de Los Killers estamos esperando su reacción. De modo que dejo a Posada en la entrada de la base y alcanzo la carreta.
―Te largás ―le digo al señor.
El hombre me mira asustado y no dice una sola palabra. Alza la carreta y avanza. Media cuadra arriba se detiene, gira para mirarme y yo le hago señas para que camine más abajo, mucho más, que se largue, porque no lo quiero ver por acá.
A las cuatro de la tarde, cuando quedo libre, dejo las cartucheras colgadas del camarote y me voy a jugar cartas. Con dos manos me dejan sin un peso. Aburrido, pido prestado y vuelvo al juego. Menos mal en la PM hay comida gratis. Vuelvo y apuesto. Dos manos y me dejan de nuevo por fuera. Lo mejor es encarar lo que hace rato vengo reprimiendo: buscar a Juliana. Dejo las cartas y subo al cuarto de mi sargento para llamarla por teléfono. Hasta entonces he permanecido tranquilo con todo lo que pasó con ella. Pero hoy sucedió una cosa rarísima: pensar que Juliana siente amor por mí me causó la doble sensación de ilusión y angustia. Me parece que llevamos años sin hablarnos. Asomo la cabeza por la única pieza del segundo piso y veo que está infestada de soldados con los ojos clavados en la tevé. Nadie me determina. Miran la última tanda de películas de acción que alquilamos. La pieza es pequeña, como un cuarto de hotel con cama y nochero. El único acostado es mi sargento Acosta. El resto está sentado en el piso. Una docena de calvas arrumadas contra el televisor. Mi sargento nos ha dicho: “pueden ver la programación que quieran hasta las 10 de la noche, siempre y cuando nadie se siente en mi cama”. Quiero llegar hasta el teléfono, al otro lado, cerca del balcón. “Permisito, oiga, permisito”, y me abro paso entre las botas y las cabezas rapadas. A medida que avanzo voy tapando la pantalla y ellos estiran el cuello. Balas y gritos en la tevé.
Marco el número y espero a que conteste la mamá.
―¿Aló? ―contestan al otro lado del teléfono.
¡Juemadre es Juliana!
―¿Aló? ―repite.
Mi cerebro queda paralizado. Las manos me sudan. Este silencio explota en mis oídos. Oigo que se rastrilla el teléfono y ahora escucho su respiración. Chorros de aire que chocan contra la bocina. Su frecuencia sorda me recuerda su cuello largo. Las manos me tiemblan y cuelgo de golpe. Tengo el corazón a mil y el teléfono me tiembla en la mano.
Echo una ojeada arriba, a la terraza, y allí está Olga Patricia fumando y mirando para la calle. Miro al patio y veo el viejo Renault 18. ¡Carajo! ¿Juliana supo que era yo? Me muerdo los labios. No, no creo, yo nunca hago estas maricaitas. Discuten en inglés en la tevé: ¡What are you going to do now?! Tan bueno para Juliana que sabe inglés y puede ver las películas sin mirar los subtítulos. ¿Será que vuelvo a llamarla? Al frente una rama extendida del laurel está a punto de llegar hasta el balcón. ¡No la vuelve a llamar el putas!
Posada me mira desde el rincón.
―¿Habló con ella? ―pregunta por encima de una playa de calvas.
Todo el personal deja la pantalla y alza la cabeza para mirarme. Incluso el sargento acostado en la cama me clava los ojos. Este negro pendejo sí será imprudente.
―Sí-sí… claro ―y pongo cara de ganador―, acabo de hablar con ella.
Todos vuelven al televisor y Posada me hace señas de Okey con el pulgar. Me recuesto en el marco de la puerta y me hago el loco mirando la película. Unos sujetos en chaquetas de cuero y gafas oscuras disparan metralletas recortadas. Los vidrios saltan y se revientan, las porcelanas son atravesadas por balazos y los cuadros quedan hechos trizas. Qué caspa. Salgo al balcón.
El cielo está oscuro. Una oleada de viento sacude las ramas del laurel y desprende una lluvia de hojas verdes y amarillas que sale despedida en dirección al motel San Sebastián. El patio y la piscina del motel deben estar forrados de hojas. Trago saliva y siento un profundo malestar. Un nuevo ventarrón y cierro los ojos para evitar que me entre polvo. Cuando vuelvo a abrirlos, recuerdo que hace un rato Olga Patricia estaba en la terraza. Alzo la cabeza y ya no está. Necesito un polo a tierra, un vínculo que me motive. Pienso en mis viejos: aún no escribo la carta que prometí escribir. Me agarro la cabeza. ¿Por qué le colgué, hombre? Si al menos el gordo Quico viniera a hacerme la visita. Entro de nuevo a la pieza, y como puedo voy buscando la salida por la mitad de todos estos soldados.
Capítulo 97.
Baby, baby, I gonna leave you, yeah, baby, baby, yeah, I gonna leave you. La ventaja que tiene el rock es que dice cosas bien cursis, pero camufladas en voces desgarradas y en inglés, para que yo crea que estoy diciendo cosas bonitas y distintas. Lo mejor es evitar su traducción porque entonces caigo en cuenta de las pendejadas que dicen. Para sentir, nada como una buena balada rockera, pero para entender, nada como un buen tema de Kraken. Y con este desamor tan hijueputa, nada como escuchar Vestido de cristal, que se quiebra en silencio, y ahora le diré porque no he vuelto a esconderme bajo su piel. Qué vaina, Vestido de Cristal es igual o más cursi todavía. Parece un tema de Silvio Rodríguez, o de Ricardo Arjona. Pero no importa, a este desafecto tan horrible cualquier letra lo califica. Así es de obvio el amor. Así que sigamos: Black Sabbath y She's gone, Cinderella y No body´s fool. Def Leppard y Bringin on the hearbreak. I Still loving you, Juliana, I won't forget you, mamacita.
Capítulo 98.
Camino por el patio abierto, sintiendo el ventarrón que no cesa y me voy para el Renault. A lo que queda del Renault. El carro está sin llantas y ahora tiene dos listones y cuatro ladrillos gruesos por debajo, que lo mantienen levantado como una casa de manglar alzada en pilotes. Me siento en la silla de atrás, las manos en la cabeza y los pies estirados en la banca. Lo único que conserva el carro es la carcasa y la cojinería.
Así me quedo un rato, mirando el techo de lata, recriminando mi torpeza y cobardía. Llega el negro Posada y se sienta en el puesto del conductor, pero no tiene donde poner las manos porque ya no hay rueda del volante. Esta mañana, el carro amaneció sin el panorámico delantero. Las ratas de la base lo debieron sacar y vender por cualquier peso. El negro Posada se queda callado. Ahora que lo pienso, me conmueve su pleno sentido de la amistad. Su cultura de barrio, con gente parada en las esquinas desde las diez de la mañana, y viejos con una copita de ron a la una de la tarde. Un barrio con gente acostumbrada a cerrar la calle los fines de semana para preparar sancocho y bailar en el pavimento las canciones del Combo de las Estrellas. Su educación le impide entender que uno tiene privacidad, así estemos metidos en el maldito ejército. Por eso es que anda a toda hora preocupado por las vainas de uno. Ambos nos quedamos callados. Otro ventarrón pasa y levanta el polvo y las hojas del patio. Le doy vueltas a la hojita de laurel. Le digo al negro que me parece muy sucio que Cuervo aproveche cada noche para quitarle al carro algún repuesto.
―A mí me gusta más el carro así ―dice el negro― sin las puertas.
Me incorporo, me siento en la silla y veo que William Copete El Zorrillo, el centinela del patio, está comiéndose un paquete de galletas Festival. Termina las galletas y ahora viene donde nosotros.
―¡Acá no vengas sin galletas! ―le digo en broma, pero el hombre se lo toma en serio, da una vuelta y se larga.
―¡Ey, Copete…! Vení güevón no seas tan sentido, pendejo.
―Mejor ―dice Posada―, que se vaya…y ¿qué te dijo Juliana por el tel? Ya entiendo por qué no quiere que esté cerca Copete. Le confieso que en realidad no fui sido capaz de hablarle. Me sorprende la sinceridad que este negro me provoca.
―Vos parecés un muchachito ―me dice―. O apretás las güevas, o ese man PlayaRica se te queda con la novia.
Este negro tan metido, como siempre.
―Vaya y la llama de una vez ―me dice.
―¿Será?
―¡Claro, parcero…! Llámela. Dígale que la quiere y la extraña.
―No sé, no sé.
En la terraza del motel San Sebastián ahora hay dos hombres con pelucas rojas de payaso, gorritos incas y gafitas verdes y azules. Se ríen y me señalan. No se pierden ni media estos chismosos. Nos vigilan constantemente.
El teléfono suena una vez. Dos veces. Suena cuatro veces. Cinco. Seis. Estoy por tirar la bocina y mandar todo al carajo. Camino de un lado al otro estirando el cable.
―¿Aló?
―Hola, Juliana ―digo sin pensarlo.
―Ay… era usted ―dice decepcionada, y su voz es un puñetazo en el estómago que me deja sin aire.
―Sí-sí soy yo ―silencio al otro lado―. Cómo estás July, ¿cómo estás?
―Ay Julián, sabe qué… no me llame más.
―¡Pero July!
―Vaya y llame a su Magnolia ―y me tira el teléfono.
El pitido intermitente al otro lado de la línea. Quedo comprimido, reducido a una masa de carne, huesos en picadillo y pelos. Colgar el teléfono me cuesta terrores. Mucho negro, Posada, carajo, cómo me empuja a estas cosas. Juliana ya es novia de PlayaRica, ese hijo de la chucha. Me apoyo en la pared. Voy a sacar mi fusil, me largaré, cogeré un taxi, buscaré a ese hijodeputa para romperle el pecho con un par de disparos…
Por poco resbalo escaleras abajo. El negro sigue tumbado en las sillas del Renault sin puertas. Arrastro mi desaliento. Ahora lo que quiero es tirarme a descansar y no hablar con absolutamente nadie. Entro en la sombra del alojamiento, siento la frescura de adentro, camino por el pasillo y veo unos cuerpos tumbados en los catres. Cuando llego a mi cama, encuentro mi toalla rota, inservible, como toalla de baño, útil como trapo para sacudir el polvo. La sábana y la funda con enormes huecos hechos con tijeras. ¡La Chita Castro! En un segundo se apaga el desánimo y se dispara la rabia. Camino hasta el fondo más oscuro del pasillo y no lo veo. Pero más adelante, ¡golazo! Encuentro el panorámico delantero del Renault debajo de su cama. La Chita Castro lo tiene allí para venderlo. Así que le dañaré el negocio. Cruzo el pasillo del alojamiento, salgo de nuevo al patio, salto a una matera y sin volver a mirar al negro en el carro, agarro una piedra y vuelvo a la oscuridad de la pieza. Algunos me miran y no entienden ni forro. Voy hasta el final del pasillo. Sacudo el brazo con la roca y el vidrio salta en pedazos. Un fresquito me reconforta el cuello y me siento más liviano. Salgo de nuevo al patio y una nueva oleada de viento me pega en la cara. El estallido los alerta a todos. Sigo caminando en dirección al Renault y escucho las risas de los maricas en la terraza. Llego a la sombra del laurel y encuentro a Posada, al lado del carro, mirándome aterrado. Ahora La Chita Castro nos mira desde la puerta del alojamiento y se deja venir.
―Si pasa algo, negro ―le digo a Posada―nos toca llamar a Fabio y agarrarnos a puños con este par de ladrones.
Capítulo 99.
Son las cuatro de la tarde, y suena el teléfono mientras estamos sentados en el piso viendo televisión.
―Es para vos, Cartagena ―me dice Copete.
―¿Una mujer? ―pregunto.
―No, papá, es mi sargento Acosta y está putísimo.
Ahora qué querrá este pedazo de montañero. Me ordena cambiarme a ropa civil y luego ir a la discoteca Zeus. Inmediatamente recuerdo la noche en que conocí a su portero, la loca de Johnny Bravo. Me huele feo esa llamada de mi cabo. No entiendo ni forro, pero toca hacerle caso.
Con el bluyín, la camisa y los Converse me siento más fresco, más liviano, pero completamente extraño, como si esta ropa la hubiera usado otra persona. Cuando camino por la calle congestionada de gente, nadie me reconoce. Todo el mundo en lo suyo. Su indiferencia me aplasta. Un ser anónimo, como todo el mundo. Sin el fusil siento que algo me falta para estar completo. Quiero devolverme, portar el camuflado y el brazalete de PM; llegar armado a la discoteca. Me alivia pensar en eso. Entiendo perfectamente el miedo que siente el sargento Acosta cuando piensa en volver a la civil. Así que me devuelvo.
De camuflado y armado con mi fusil me siento con más confianza. Llevo mi walkman y un casete. Me pongo los audífonos para disimular. Subo las escalas de Zeus y Johnny Bravo me está esperando arriba con su camiseta apretada y su sonrisa de mujer. Esta vaina no me gusta para nada. Johnny Bravo dice que lo siga y atravieso la pista de baile para entrar en la sala del dueño. Johnny Bravo me señala el camino, otra sala parecida a la primera, al fondo de la discoteca, y me indica que debo seguir solo. Estas salas parecen reservados para los clientes VIP. Mierda, adentro hay una reunión secreta: mi sargento Acosta en jean y camisa, Baby Alexandra vestida como una señora católica y cuarentona. A su lado hay una cara familiar. Cuando lo veo quedo pasmado. Es mi capitán Salgado sentado junto a Baby Alexandra. Me mira, sonríe y la horrible cicatriz del cachete se despliega. Acaba con su trago de aguardiente a mi salud. Con ellos hay otro señor barrigón que desconozco.
Capítulo 100.
En un acto reflejo pongo cara de vinagre y finjo solidez. ¿Yo qué putas hago aquí? Mi capitán Salgado está vestido como jugador de golf, menos mal tiene esa cicatriz en la cara. Todos se ponen de pie como si hubiera llegado el más teso de todos. Están sorprendidos. Nadie esperaba a un militar en la reunión. Mi capitán Salgado estira la mano para saludar, pero lo primero es lo primero. Lo dejo con la mano en el aire y saludo de pico y abrazo muy sentidos a Baby Alexandra. Mi capitán carraspea, como si hubiera cometido una imprudencia y con la mano estirada se limpia la cara.
En adelante saludo de mano a mi capitán, que sonríe y me da palmaditas en el hombro. Cuando aprieto la mano de mi capitán Salgado recuerdo el odio y la admiración que me ha despertado. Parece que Salgado ya superó el tema de Magnolia. Luego estrecho la mano a mi sargento Acosta, que me mira como si acabara de robarle a la novia. Por último al señor panzón que desconozco. Nos sentamos, dejo mi fusil en las piernas y mi walkman sobre la mesa. Pienso que todo en mi vida ha sido a punta de trancazos. El destino me lleva como un palo arrojado a un río y se da duro contra las piedras.
Intentan cerrar un trato con un cargamento de munición para fusil. Discuten y discuten. Acosta parece un escolta de mi capitán Salgado. No sé de qué lado estoy: si soy parte de los militares o estoy con Baby Alexandra y el señor panzón, si compro o vendo. Hacen su última oferta: mil cartuchos calibre 7.62 por cuatrocientos mil pesos. El panzón aprieta los labios pero finalmente acepta comprar. Baby Alexandra se levanta, evade la respuesta y se va al bar.
―¿Y usted qué opina, Cartagena? ―dice Salgado, sacando una botella de aguardiente.
Los tres sujetos me clavan la mirada.
―Pues, no sé ―digo.
Todos estiran el cuello y me clavan los ojos brotados, como si no pudieran creer que esté dudando. Giro la cabeza y Baby Alexandra afirma con la barbilla desde la barra.
―Pues, sí ―carraspeo―, me parece bien, todo muy bien, hagamos el negocio. Los tres sujetos se dejan caer de espaldas y estiran las piernas. Todo está claro: estoy del lado de los compradores, de Baby Alexandra y la clandestinidad. Al fondo aparece una figura sofisticada, delgada y fibrosa: ropa ceñida, pómulos salidos, chivera y arete. Es Damato. Me levanto y voy hasta el fondo hacia él pero Baby Alexandra me tapa el paso.
―No se vaya ―me ordena y me pone en el pecho una bandeja de plata con botella de aguardiente.
La miro y en sus ojos veo la gravedad del asunto. Lo mejor es volver a sentarme. En la bandeja también hay una jarra de agua helada, vasos largos y cinco copas. Estoy aturdido y no puedo sacar los ojos del fondo del pasillo. Lo mejor que puedo hacer es proyectar experiencia cerrando la boca, como un profesional. Entre el panzón y mi capitán Salgado terminan de detallar la entrega del material y la plata. Para intentar conectarme de nuevo, me detengo en los movimientos de Baby Alexandra que sirve las copas.
A mi sargento Acosta se le ha borrado el malgenio, se nota que ganará una buena tajada en todo este rollo. Es el primero de varios cargamentos que negociaremos. Yo también sonrío, pero el terror me aprieta el cuello y me nubla los ojos. Tengo que dejar mi fusil a un lado para hacer el brindis. Cojo la copa con tres dedos. Todos nos miramos sonrientes y complacidos. “Salud”, y de un trago despachamos el aguardiente. El penetrante sabor me despeja la garganta y una llama intensa enciende mis mejillas. De ahora en adelante voy a estar con el pantano hasta el cuello del culo. Yo mismo sirvo otro aguardiente en las cinco copas.
―¡Eh! Pero bebe el soldado ―dice mi capitán.
Baby Alexandra me pica el ojo, como una mamá orgullosa. Otro trago. ¡Ufff, carajo! Qué rico un vaso de agua bien helada. Nos ponemos de pie, se despiden y yo también voy de salida, cuando Baby Alexandra me coge de un brazo y me detiene. Mi sargento Acosta nota el movimiento.
―No se vaya a demorar, Cartagena, no quiero ese fusil por la calle. Mi capitán Salgado me da la mano como si yo fuera el patrón. El gordo repite el gesto. Los tres se largan y ahora puedo echarme otro aguardiente. Dejo el fusil y voy corriendo al fondo de bar en busca de Damato.
Capítulo 101.
Cuando vuelvo me dejo caer en el sofá y Baby Alexandra me echa una mirada en un claro reclamo femenino. Reconozco esa mirada resentida y la garganta queda echa un polvero. Todas mis dudas han quedado despejadas. Me llevo el vaso de agua fría a la boca y esa frescura me limpia la garganta.
A lo largo del mes escuchamos que el daño a Los Killers ha sido importante. Hemos golpeado su armamento y su economía. Me preocupa Baby Alexandra. Además de su cercanía con la base militar, es la más beneficiada. Evita la competencia en el terreno. Por otra parte, Acosta y yo tenemos en cuenta que todo el barrio sabe de nuestra sociedad. Esto es fácil concluir: además de la vecindad, todos los golpes que hemos dado han sido en contra de Los Killers. A banda La Ramada no le hemos tocado un pelo.
En vez de tener un travesti vigilando desde la terraza, como se ha tenido hasta ahora, instalamos un soldado como centinela. De modo que los tres soldados que cubren la guardia los repartimos así: dos atrincherados en la puerta de la base, y el centinela que normalmente estaba en el patio, se instala en la terraza del motel y desde allí vigila las otras terrazas.
Capítulo 102.
ESTALLA GRANADA CERCA A UN BASE MILTAR
MEDELLÍN. Una granada M-67 estalló anoche en la base militar de Bosconia y causó lesiones a un elemento del ejército, así como daños en tres vehículos. La Policía Militar identificó al soldado lesionado como Carlos Mario Castro, de 19 años, quien resultó con heridas graves en las piernas y el tórax y fue trasladado al Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social. Se añadió que no se descarta que el ataque haya sido realizado por la banda Los Killers, que operan en el sector. De acuerdo con las primeras versiones, el artefacto fue lanzado desde un vehículo en movimiento.
Capítulo 103.
En adelante la paranoia. Ahora la base comienza a poner sus heridos y La Chita Castro puede quedar paralítico. Hoy, a eso de las doce del día, se parquea un carro frente a la base y cuando vamos a ver, el conductor no está por ninguna parte. De inmediato hay voz de alarma y hacemos desalojar los locales cercanos y llamamos a la Unidad Antiexplosivos de la Cuarta Brigada. Llevamos diez minutos en la operación, cuando aparece el conductor muy campante, con las llaves en la mano. Por supuesto se gana su patada en el trasero. El hombre me mira sin entender un pito y el resto de la gente está admirada con su PM.
Cuando vuelvo a la puerta de la base, Acosta me llama desde el balcón de su pieza. El hombre está satisfecho trabajando para Baby Alexandra y La Ramada. En las escalas siento el fresquito de la sombra y me entran ganas de quitarme el armamento y descansar un rato. Cuando estoy arriba, al frente del televisor, Acosta se ríe y me dice: “Siéntese ahí, Cartagena, siéntese ahí”. El hombre está feliz. Y yo con este calor y este sudor para sentarme en su sábana limpia y tensionada. El sargento abre un cajón y arroja un fajo de billetes sobre la cama. Yo sigo intentando parecer indiferente.
―Ahí le mandó La Jefa ―me dice.
El sargento me mira y se ríe. El corazón me palpita. No lo aguanto y me dejo llevar. Descargo el fusil sobre la cama y me quito la gorra. ―Eso es, Cartagena ―me dice―, cuente la plata porque La Jefa está loca porque usted la llame.
El sargento sale a la puerta del balcón y desde allí mira cómo voy dejando la plata sobre la sábana. La cama se va a ensuciar con ese dinero encima. Levanto el rostro y el sargento tiene los ojos muy abiertos, esperando mi impresión. Doscientos mil pesos en total. El sargento se ríe y aplaude. Vamos viendo el resultado de varios negocios.
―Logramos sacar mucho más de la cuenta, Cartagena.
Ahora soy pura emoción. Me dejo caer de espaldas en la cama del sargento y lo primero que pienso es, ¡jueputa!, qué voy a hacer con todo este billete. El sargento entra desde el balcón y se sienta a un lado. Tiene la cara complacida. Se mira las palmas de las manos y escupe sobre la derecha. Ahora no me importa su cochino vicio. Me siento revitalizado y vivo.
Cuando llamo a Baby Alexandra me pregunta si la plata estaba completa. Me pregunta si sigo enojado con ella. Me rasco la cabeza. Pues enojado, enojado, no.
Capítulo 104.
En adelante termino el turno de guardia y no le comento nada a nadie lo de mi plata, ni siquiera a Posada. Más tarde pido un permiso a mi sargento y me pongo la ropa de civil. Alzo las manos, tomo aire, me empino y me siento satisfecho. Quiero meterme todo el aire en mis pulmones y me crujen las costillas. En el centro, voy hasta un banco y abro una cuenta, consigno ciento cincuenta mil, dejo cincuenta menudos para gastar y me dan tarjeta débito. Salgo del banco y entro en una discotienda. Compro Causas y azares, un cidí de Silvio Rodríguez, y voy a una floristería. Escojo un ramo con manzanas y mangos amarillos, empotro el cidí, una tarjeta grande con paisaje playero que dice “Te quiero” y doy la dirección de Juliana.
De regreso a la base militar voy pensando en que debo escribirles a los viejos una carta bien sentida, ofreciéndoles disculpas. Mientras camino por la acera voy pensando algunas frases: “Hace rato quería escribirles y decirles que los extraño… quiero volver a la casa y estar bien con ustedes, sin pelear…”. Entro a las hamburguesas de la Avenida La Playa. Pido una con doble adición de queso fundido, tocineta y una Coca-cola con hielos.
Por la noche, de nuevo en la base y tirado en mi catre no dejo de pensar en Juliana. Mamacita, quiero volver a quitarle la camisa, besarle el cuello, desabrocharle el brasier y resbalar las tangas por los muslos. Besarle las rodillas, amasarle el culo y dejar que me empuje la cabeza con las dos manos para que le chupe las tetas. Le confesaré la falta que me han hecho Silvio Rodríguez y Sui Generis. Recuerdo sus manillas en los tobillos, sus camisas anchas, sus amigas problemáticas y las uñas de los pies pintadas de rojo. Le prometeré bailar salsa. Le confesaré la mentira de Magnolia.
Al día siguiente llamo a Juliana y contesta su mamá. La señora me confirma la llegada del ramo de flores pero Juliana no quiere pasar al teléfono.
―Usted tuvo que hacerle algo muy malo ―me dice doña Margarita en un tono claramente desdeñoso.
Capítulo 105.
EXPLOSIÓN EN BATALLÓN BOMBONÁ
Medellín. Por lo menos dos soldados muertos, seis desaparecidos y diez heridos es el balance preliminar de las explosiones que destrozaron el depósito de armas del Batallón Bomboná de la Policía Militar.
Al parecer el desastre se originó por el disparo de un arma dentro de la bodega donde se guardaban fusiles, granadas de alto poder, cartuchos de varios calibres y material de artillería. Por más de cinco horas se escucharon explosiones del material confinado en los sótanos, afectando seriamente el edificio. El coronel Tirado, comandante del batallón, señaló que las continuas detonaciones del material impedían el ingreso de los organismos de socorro para recuperar los cuerpos de los soldados. Sin embargo, ya por la tarde dos helicópteros del ejército realizaron aspersiones sobre el edificio con el fin de controlar las llamas que lo consumían.
Fernando Aranda, vecino del lugar, cuenta su testimonio: "Hubo caos en el batallón. Los soldados corrían y gritaban, alejándose del lugar de la explosión”. Los soldados desaparecidos recién habían ingresado a la compañía de reclutas. Llevaban 23 días en el ejército.
Capítulo 106.
Un ron doble. Ahora suena la misma jodida canción con la que me besé con Juliana por primera vez. Miguel Bosé y su amante bandido. Me agarro la cabeza. ¡Un ron, por favor, necesito un ron!
En la sala del bar todo está extrañamente solitario. Me siento en el sofá rojo y descargo el fusil a un lado. Al frente está el afiche de Cindy Crawford.
―Yo conozco esa canción ―le digo.
―¿Sí? ―me dice mientras sirve el ron―. ¿Lo quiere solo o mezclado con Coca-Cola?
―No, así, bien vivo.
―¿Y ya conocía esa canción?
La voz de Bosé me hace recordar las piernas largas de Juliana.
―Es una canción muy gay, ¿sabía? ―Baby Alexandra se acomoda el pelo de la frente―. Es como un himno para nosotras. ―Pero la letra no dice nada de eso ―digo.
―No importa, es como esa canción, I will survive. ¿La ha escuchado?
―¿I will survive? No, no, no la conozco.
―Espere y se la pongo.
―¡No venga! la detengo Es que no me puedo demorar.
Zanjo el trago y me pongo de pie. Me levanto y voy con ella a sentarme en una de las sillas altas de la barra. Dentro del bar, Baby busca en las cajas de cidís. Encuentra el que está buscando. Stop al Amante bandido, y la sala queda en silencio. Uno, dos, tres segundos, y ahora suena una música disco que reconozco de inmediato. Claro, I will survive, reconozco esa voz de negra.
―¿Y también es gay?
―Sí, mucho, esta música nos da fuerza, porque ser marica no es fácil.
―¿No es fácil? ―digo distraído, recordando que Peluca alguna vez mencionó viajes a Italia.
―Hay una lista de canciones y grupos ―dice― como Mecano, Locomía, Village People, Gloria Trevi, Alaska y Dinarama.
Baby Alexandra cambia el tema y me pregunta qué voy a hacer cuando salga del ejército. El gran tema, carajo. Pero no le pongo misterio a mi respuesta.
―Pues, se supone que trabajar ―le digo― y estudiar en la universidad.
―¿Y ya sabe qué va a estudiar?
La pregunta me molesta, pero igual le digo que aún no tengo ni la menor idea.
―Hmmm, ¿y usted cree que así va a ganar plata?
El ron empieza a ablandarme las piernas. Siento la boca pastosa. ―Lo que digo es ―me dice y le vibra la manzana de la garganta― ¿cómo se va a ganar la vida?
―Supongo que tendré que terminar la carrera universitaria.
Afirma con la barbilla azul de lo rasurada.
―Mire, Cartagena, usted cree que las cosas le suceden así no más, sin pensarlo, pero eso es falso. Usted es quien siempre está decidiendo.
Los travestis, para su desgracia, tienen la voz más ronca que los hombres promedio.
Dígame una cosa ¿qué quiere usted de la vida?
―¿Qué? ―y arrugo la cara sin entender.
―Trabajemos juntos ―dice. Piense en la novia, a ella le gustará.
―A July lo que menos le interesa es la plata.
―Ay, Cartagena no sea bobo, a usted le falta conocer mucho a las mujeres, lo principal es el amor, pero si viene con dinero, a ninguna le choca. Las mujeres no están pensando solo en sexo, como ustedes. Ellas piensan en el futuro, es su naturaleza, y nada mejor que un novio con plata para hacer proyectos juntos.
Me pongo la gorra militar y agarro mi fusil.
―Mire Cartagena, este señor necesita gente limpia, pero con güevas, gente en la que pueda confiar y usted es honrado…, a pesar de todo.
Me largo.
―¡Ah! y otra cosita antes de que se vaya. dice ¿Usted dónde vive?
La miro con cara de “A usted qué le importa”.
―Porque le aconsejo que no vuelva al centro de Medellín. Lo sabe, ¿no?
―No, no tengo idea ―digo―. Nosotros acatamos órdenes y defendemos la patria. ―No sea tan güevón, Cartagena, eso no se lo cree ni usted mismo.
Ella se queda arriba y voy bajando las escalas cuando me grita:
―¿Y quién les explotó el batallón?
Me detengo y por fin vuelvo a mirarla:
―Fue Damato, el soldado desaparecido.
Capítulo 107.
Las apuestas en el juego de cartas han perdido todo sentido para mí. Ver a Fabio haciendo fuerza y peleando con Posada por una K de trébol me hace sentir distinto y liberado. Mientras juego de mala gana siento el calor de la tarjeta débito desde la billetera. Ace of Spades. Para terminar la noche debería comprar una botella de brandy Domecq. Sigo jugando, más que nada por matar el tiempo de este encierro y porque quiero estar acompañado. I don’t share your greed, the only card I need is the Ace of Spades.
Acosta se enteró de que La Chita Castro está mejor y no tendrán que amputarle la pierna herida. Cuervo ahora está más calmado sin la compañía de su amigo y ha comenzado a ser más blando con todos nosotros. Hoy, domingo, hubo visita. La base militar se llenó de gente. Todos llegaron al medio día, trajeron almuerzo y se quedaron hasta las cinco de la tarde. Los soldados recargaron sus baterías anímicas y ahora por la noche están relajados y restablecidos. De mi casa no vino nadie. Así que gasté la tarde durmiendo. Tirado en mi cama, pensé que debía hacer todo lo posible por dejar mi casa. Renunciar a sentirme culpable por la indiferencia de papá. Liberarme definitivamente del ahogamiento de mamá. Mi vida tiene que ser otra cuando salga del ejército. Desperté con un frío terrible. El alojamiento estaba solo y oscuro. Afuera las visitas, las risas. Me dieron ganas de ahorcarme en las duchas. Pienso en lo que dijo Baby Alexandra de las mujeres. De sus cariños y motivaciones. Entonces ponemos salsa. Ahora entiendo porque no me visitas, ni me llamas, ni me escribes. De qué tamaño es tu amor, cuánto vale para mí, si tuviera que comprarlo. Héctor Lavoe, lo canta mejor que yo. Cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir. Los rockeros damos un salto directo a la salsa. Y menos mal. De qué tamaño es tu amor, crees que soy un punki de mierda, dime sin ningún temor, no sabes que viviré en apartamento con balcón a la montaña, dímelo cariño, y perro San Bernando voleando cola, que me estoy muriendo por ti, nevera con dos puertas, dime cariñito, cocina con campana, que yo te quiero a ti, y servicio doméstico, ya no soporto el dolor, para que no te preocupes, te lo estoy pidiendo, cariño malo. Qué va, Juliana no me quiere porque le puse los cachos con Magnolia. Así será Magnolia también. En el bolsillo tengo su anillo. Hace rato no hablo ni con ella ni con Juliana. Juliana y Magnolia, par de malas obsesiones. Ahora, sé cómo quiero vivir. Me parece que estuve cerca de la gente rica para ver como es, para sacarme de mi barrio, de mi casa, de mis papás, para que viera las casas de los ricos, sus carros, sus comodidades, sus profesiones.
De modo que ahora no me importa si gano o pierdo en las cartas. En el patio de la base, Posada recoge su carta y la mete con satisfacción en su abanico. López sube y baja su pierna como un pistón. Está ansioso. Tiene cara de esperar una carta, una sola para ganar el juego. De repente escuchamos un grito. Quedamos detenidos. ¿Fue una mujer o un hombre? Ni idea. En adelante un repertorio de maldiciones y alaridos.
Copete El Zorrillo asoma la cabeza desde la terraza con el fusil en alto.
―¡La mataron! ―grita y estalla un disparo.
Soy el primero en soltar las cartas y salir pitando al alojamiento por mi fusil. El resto del personal va entrando en carreras y buscan sus armas. Cuando salimos al patio, el sargento Acosta tiene colgado su armamento y me mira muy preocupado.
―Al parecer aquellas pintas de Los Killers se metieron en el motel y están pasando factura a los maricas por sapos.
Nadie razona lo que dice, menos yo, que entiendo perfectamente lo que está pasando. Sin Baby Alexandra no hacemos nada en esta base militar.
El sargento nos reparte: unos van por la derecha, otros por arriba y otros por el patio para rodear el motel. Voy con el negro Posada y Alzate. Corremos a la puerta y giramos a la izquierda como locos. La calle está iluminada de amarillo y no se ve un alma por la acera. Las botas pisan duro. Las cartucheras saltan. ¡Vuelta a la palmera! Agito el fusil. Posada nos gana distancia. Corremos y corremos. Me falta el aire. Fabio me pasa y quedo rezagado. Posada es el primero en llegar a la esquina, la cuadra del motel. Se recuesta en el muro y asoma la cabeza. Fabio le da alcance y se pega a su espalda. Yo de último en la fila. Con mi descarga los empujo, y Posada queda afuera de la esquina. Recupera el equilibrio y vuelve a empujar para adentro. Los tres maldecimos. Agitados, con la espalda pegada a la tapia.
―¿Qué viste, men? ―dice Fabio.
―Nada, parcero, nada.
Escuchamos gritos. Son alaridos de hombre, de loca, gritos encajados y huecos. Aún están adentro. Los Killers se fueron directamente a la fuente de sus desgracias. Alarmados, cargamos el fusil, como un pelotón de fusilamiento y lo sostenemos en alto. Otro grito y ahora escuchamos la algarabía en la claridad de la calle. Maldicen y se golpean. Fabio se arroja al piso, hace rollos con el cuerpo y queda en posición de tiro en mitad del pavimento. Copio sus movimientos y quedo con el pecho sobre la calle. Ahora puedo ver las fachadas y la atmósfera amarillenta. Siento el pavimento frío en el vientre.
―¡Dejáme, marica! ―grita Baby Alexandra.
En mitad de la calle aparece un sujeto que sale del motel. Tiene el brazo estirado y arrastra a Baby Alexandra del pelo. El sujeto jala y Baby Alexandra es arrastrada por la calle abierta. Posada se arrodilla en el filo del muro y apunta. Levanto el seguro del fusil. El gatillo en el índice. La sangre bombea. Me tiembla el G-3. En la calle hay un escándalo de maricas. Gritan insultos desde el balcón del motel.
―¡La van a matar! ―gritan y el tipo la jala hasta la acera contraría.
Contengo el aire. Cierro un ojo y alineo el disparo. El sujeto gira la cabeza, nos echa un vistazo. Lo reconozco. Los Killers, los malditos Killers. El tipo nos ve en posición de tiro, da un paso atrás con el puño cerrado en el pelo de Baby Alexandra. Advino su próximo movimiento y disparo. El fusil patea y me golpea el pómulo derecho. A touch of
evil. Estallan otros tiros. La calle queda saturada por un pito ensordecedor. Huele a pólvora. Recuerdo el tierrero del polígono. Levanto la cabeza y Baby Alexandra corre hasta la puerta del motel. Tiene las manos en el rostro. Me taladran los tímpanos. Veo el cuerpo tendido. La luz amarilla ilumina las suelas de los zapatos, que se agitan como si estuvieran friéndose. Los tres nos levantamos y avanzamos con cautela. Camino seguro, apuntando con el fusil. Siento el calor del cañón, listo a disparar por si algo más pasa. Alguien grita por una ambulancia y ese grito es un eco en este aturdimiento.
Rodeamos al tipo tendido y bajamos los fusiles. Está bocarriba. Los ojos abiertos. No vemos sangre por ningún lado. Estamos seguros de que un disparo le atravesó el cuerpo pero no hay sangre ni en el cuerpo ni en la calle. Desde el motel aparece el sargento. Está agitado y tembloroso. Detrás viene Cuervo con la misma ansiedad del sargento. Ambos tienen la frente sudada. Por encima de la cuadra llega López corriendo con otros dos soldados. Solo entonces vemos la sangre. Primero un hilo. Luego un río emerge de la espalda y nos rodea las botas a todos. Fabio abre los ojos enloquecidos. ¿Quién lo mató? Posada se asquea y se corre a un lado. El resto de soldados hacen como si la cosa no los tocara. Baby Alexandra se acerca temblorosa. Moquea y llora como un hombre. Desde atrás la sostiene el cowboy. El sombrerón tiene una camisa sisa negra que le deja por fuera los hombros gruesos. Tiene su sombrero vaquero y las extrañas gafas de sol. Los otros maricas miran asustados desde el balcón y las manos en la boca. Estoy un poco mareado. El aturdimiento del disparo me ha perforado los oídos.
―Está muerto ―dice Acosta y señala un huequito de sangre en el pecho.
Mi sargento lo sacude con la bota. Empuja y empuja. Con cada sacudida brota más sangre de la boca. El cuerpo se resiste y se abre el charco de sangre. Acosta se agacha y levanta el cuerpo con las dos manos. En la espalda hay un asqueroso hoyo negro. Lo deja caer y salpica el charco de sangre.
―Qué hijodeputa pillo tan flojo ―maldice Acosta.
Fabio está petrificado. Una bala, una sola bala lo derribó. Por delante: un huequito rojo de sangre. Por detrás: la espalda destrozada. El proyectil impactó el pecho y licuó sus pulmones. El negro Posada va y viene con impaciencia. Le doy un vistazo a sus ojos abiertos. Están opacos como el plomo. Nunca había estado tan cerca de un muerto. Se lo ve sereno. Hace poco arrastraba con rabia a Baby Alexandra por la calle. Ahora la muerte le da una paz inusual en su rostro. Un penetrante olor a sangre me cala hasta el cerebro. Es un olor metálico y áspero. Fabio pierde el equilibrio, se quita la gorra con rabia y vomita sus tripas.
Capítulo 108.
Siempre imaginé lo que sentiría cuando matara a un hombre. Hoy acabo de matar a uno y estoy tranquilo. No se siente nada especial.
Capítulo 109.
El sargento se agacha y requisa la cintura del sujeto los bolsillos y palmotea las botas de los pantalones. Ni una navaja.
―Un problema entre maricas ―dice y le clava la mirada a Baby Alexandra― ¿o me equivoco?
Baby tiene los ojos colorados y afirma con la barbilla. Mi sargento avanza dos pasos y le grita en plena cara:
―¿Y el hijodeputa ejército qué tiene que ver aquí?
Baby Alexandra esquiva al sargento y va hacia el muerto. Se inclina con ceremonia y le cierra los ojos. Luego se persigna y hace una oración. Acosta va de un lado para otro.
―Uno solo, fue un solo ―dice―. ¿Quién fue? ―nos grita― ¡A ver… ¿quién putas lo mató?!
Fabio tiene una última arcada y se tambalea. Deja la gorra en la acera. Se limpia las babas de la boca y resopla como una vaca. Fabio Alzate: el guardaespaldas de mi coronel con el mejor puntaje en los polígonos. Posada escupe una y otra vez sin dejar de maldecir. ―¡Nadie! ―gruñe preocupado el sargento―. ¡Nadie lo mató!
Maricas y soldados me miran. Cuervo tiene los ojos iluminados como si yo fuera su héroe.
―¡Todos nos vamos para la cárcel! ―dice Acosta furioso― ¿Qué hacemos?
El cowboy avanza y toma de los hombros a Baby Alexandra para que deje el muerto. La levanta, la lleva a un lado y le dice algo en secreto. Baby Alexandra afirma con la barbilla y el cowboy extiende la palma de su mano con un revólver calibre 22. Todos quedamos pasmados. De un tajo entendemos su oferta. La primera reacción del pelotón es girar la cabeza a un lado y a otro buscando testigos. Cuervo alza el fusil:
―¡Qué estás mirando, malparido! ―y le apunta a un señor sin camisa.
El civil tiene media panza afuera de la ventana en un segundo piso. Se retira y cierra la ventana de golpe. Todos los curiosos meten la cabeza y dejan de mirar a la calle, menos los amigos de Baby Alexandra. La PM apunta y amenaza hasta que supuestamente nadie nos está viendo.
―Ya saben, pues ―dice Acosta―, el cuento de siempre: el tipo nos disparó y tuvimos que meterle un tiro.
Fabio está de cuclillas, al lado del poste de luz amarilla con una mano en el estómago. Su gorra está tirada en el suelo. Después de las últimas arcadas debe tener la garganta ardida, como si la hubieran pulido con un papel de lija. Pongo una mano en su hombro, deseando que se restablezca. El hombre se sacude con rabia y me mira con rencor.
Lo fácil de cagarla en el ejército. ¿Y el negro? ¿Dónde está el negro? Está a dos pasos de Fabio. Recoge su gorra y se la entrega. Fabio la recibe y le pide una mano para levantarse. Ambos avanzan y se pierden por la acera amarilla y me dejan allí, solo con el muerto.
Escuchamos el eco de una sirena. Se acerca desde el fondo de la noche y los edificios del centro. Ya sabemos la dirección por donde aparecerá la patrulla. Tengo sed y ganas de fumar. Camino hasta la esquina por donde llegamos y hago de campanero para avisar cualquier novedad. El ejército debe cuidarse de la ley. Me recuesto en una pared con la boca reseca.
Siento hueco el resto del cuerpo, como si fuera una alcancía. ¿Lo maté yo?
―¡Cartagena, quite de ahí,! ―giro y mi sargento me apunta con el revólver.
¡Carajo, está loco! Salto detrás de la esquina y mi sargento dispara contra el muro: el tiro que nos hizo el marica. Ahora asomo un ojo por el muro. Acosta limpia la cacha del revólver con una punta de su camisa. Pone el revólver en las manos del cadáver como si nos fuera a salvar del embale que se viene.
Capítulo 110.
Play al casete y mi cabeza se inunda con un afinado grito de Rob Halford. Esta vez no me importa subir las botas a la sábana y quedar sin cobija. Stop, adelantar y escuchar A touch of evil. Stop, adelantar y escuchar. Ángel exterminador. Un hombre dice “No disparen” y cae muerto. Me toco la frente. Está sudorosa. El resto de soldados duerme. Between the Hammer & the Anvil. Somos los malditos sicarios del Estado. Recuerdo el cuerpo sin vida. All guns blazing, yo también quiero ser ministro de la muerte. Suicide Solution. Quiero volver a casa. Me siento sucio y repulsivo. Life Goes On, Painted in black, Send me an angel, Something to believe in.¿Pienso decirlo a mis viejos? Sinceramente, ¿creés que ellos merecen escuchar algún día esa historia? ¿Se lo dirás a tus mis amigos? Me siento una cucaracha. Ya no hay ejército. Y cuando todo esto termine, ¿qué pasará, soldado mutilado? ¿Has sido condecorado? El ejército lavará tu culpa. Volver a mi barrio. Volver a mi casa.
Recuerdo los últimos momentos en el levantamiento del cadáver. Ahora estoy detenido en la esquina. Al fondo de la calle se acercan dos motos sin luces. Avanzan lentamente como en una emboscada. Están a media cuadra de distancia y escucho el motor. Son agentes de la Policía.
―¡Mi sargento, la policía! ―grito y todos me miran aterrados.
Segundos más tarde les hago señales a los dos pilotos para que suba por esta cuadra. Los parrilleros tienen el revólver en la mano y apuntan al suelo. Los cuatro hombres alzan la cabeza y yo les respondo con cortesía sin decir una sola palabra. Malparidos. Y los cinco esbozamos una sonrisa negra.
Fabio va de un lado a otro con los nervios destrozados. Cuervo lo mira como si fuera una mierda de perro. Escucho el ruido de la sirena que se acerca. Por la esquina aparece la camioneta de Policlínica con escándalo y luces estridentes rojas y azules. Por la cuadra revolotean agentes de policía, soldados, médicos y patrullas. Se realiza el procedimiento de rigor para el levantamiento del cadáver con hombres de guantes y caretas. Ponen al muerto en una bandeja larga de latón, lo meten en la ambulancia y mi sargento Acosta habla y habla con un sujeto que tiene carnet de la Fiscalía. El resto de soldados parecen nerviosos y no se despegan de los pocos vecinos que han salido a la calle. A todos se les narra nuestra versión de los hechos, la versión oficial, una historia que se repite en los labios de los soldados, de Baby Alexandra y de los maricas que han salido del motel para sustentar nuestra versión.
Fabio y el negro Posada me echan una mirada de reojo en la calle amarilla, como si no se atrevieran a mirarme de frente. Otro cigarrillo, sí, lo que necesito es otro cigarrillo. Uno de los maricas, con faldita y las piernas peludas sale del motel en chanclas y el pelo largo. En las manos tiene un balde lleno de agua. Se tambalea con el peso del balde hasta que llega a la acera contraria y arroja un lapo de agua contra el charco de sangre. La mezcla rojiza se diluye y comienza a correr hacía el desagüe. Todos le dicen que traiga otro baldado.
William Copete El Zorrillo viene y me coge del hombro.
―Relax, hermano.
La calle va quedando despejada lentamente.
―En adelante ―dice el sargento―, vamos a cuidar a los vecinos. Respiro hondamente y me trago el aire fresco de la noche. El silencio se hace más profundo. El vacío y la oscuridad me restablecen. Me abandono. Dos minutos de serenidad y de inmediato me bombardea el cabrón ahogándose en la sangre. Su pecho perforado, su espalda vuelta mierda. Suena Welcome to the machine, Killing machine y Machine man, Hell patrol. ¿Dormir? Cuál dormir.
Acostado en el catre, cierro los ojos y veo un primer segundo de luces que me enceguecen. Luego la oscuridad. Tengo ganas de largarme. Perderme estas tres semanas que faltan para salir del ejército. Despertar como un hombre nuevo, con las fuerzas y el ánimo renovados, con una nueva memoria y con el total convencimiento de que no fui yo quien mató a ese mancito.
Capítulo 111.
La raíz de la montaña oriental comienza en el río Medellín y desde allí se extiende hasta el cerro Santa Elena. Los barrios Manrique, Aranjuez y Popular. Montañas infestadas de luces amarillas. Al frente está el bloque occidental, y formando el Valle del Aburrá, están los barrios Castilla, San Cristóbal y París. La terraza del motel San Sebastián, metida en el pozo de la ciudad, es un buen sitio para mirar los barrios. Estas horas son las peores sin el negro Posada. Con el hombre no he vuelto a cruzar palabra. Me desprecia tanto como Fabio Alzate. Luego de las guardias los he visto bebiendo brandy y jugando cartas sin que nadie los moleste. Todo el mundo los respeta. Ni mi sargento Acosta se atreve a interrumpirlos. Y para ellos el resto no existimos.
Luego de la guardia me voy al viejo Renault. Ahora estoy sentado en el piloto a la sombra del laurel y Cuervo me cuenta las historias de su PitBull, de las peleas callejeras de perros. Me revela que sus historias son las mismas que le ha contado a La Chita Castro todo este año.
De Castro no volvimos a saber nada. Lo único seguro es la indemnización que va a recibir. El hombre quedará con una pensión de por vida. Cuervo habla con envidia de su amigo, el mismo que casi le quiebra el culo a Posada en los bosques de ISA. La Chita Castro tendrá una renta mensual por cuenta de Los Killers y su venenosa granada que le destrozó la pierna.
Cuervo me habla de los planes que tiene para cuando salga de acá. Me quedo callado y dejo que hable y hable. En el ejército uno se disuelve o se endurece, pero nunca queda lo mismo. A veces le miro las orejas puntudas. Recuerdo los tropeles que hemos tenido y pienso: “Ahora soy amigo de este sujeto”. Al rato viene William Copete El Zorrillo y se mete con nosotros al Renault.
―¿Por qué no jugás con ellos?―, preguntamos.
Vemos al negro Posada y a Fabio jugando solos con las cartas en la mano y nosotros tres nos quedamos callados.
Pasado mañana llegará nuestro relevo y seremos trasladados de nuevo al batallón Bomboná. Entonces comenzaremos los ensayos para la ceremonia de finalización del servicio.
Nunca he querido pertenecer a ningún grupo, pero ahora quiero ser parte de algo, ahora tengo miedo del futuro. Tengo la misma sensación del prisionero veterano que queda libre y vagando por las calles.
Capítulo 112.
Salgado sostiene una copa de aguardiente y la despacha de un saque. Lo sigo y sirvo otra copa. Estamos en la barra que yo elegí: Canciello Bar. El barman va de un lado a otro, sacando botellas y copas, preparando cocteles y tragos. Al fondo suena Money. Aún así tengo mi walkman a la mano.
―Y le voy a decir otra cosa, Julián dice: de ahora en adelante usted será distinto. Mírese nada más: ¿cuándo había estado vestido como un caballero de verdad, dígame?
Dejo de mirarlo a los ojos.
―No se avergüence. Usted ya no tiene que matarse para ganarse la vida ―y Salgado me palmotea― ¡Está hecho, hermano! Usted tiene una profesión.
Un trago de aguardiente y la garganta me estalla en fuego. Salgado dice que con la voladura del batallón van a mejorar las cosas. Llegará más armamento y por fin cambiarán esos podridos G-3. Llegarán los fusiles Galil, y toneladas de cartuchos calibre 5.56, que son más comerciales.
―¿Qué relación tenemos con Herrera Molina? ―le pregunto, pensado en el monito care-piña detenido en el batallón por el atentado frustrado.
―¿Usted no sabe? ―me mira incrédulo―. Yo lo infiltré para volar el armerillo, pero se dejó pillar.
―¿Y él no lo delató?
―¡Nooo, Herrera no va a decir nada! Y yo sé porque se lo digo.
Dejo el aguardiente a un lado.
―En el batallón dice creen que Herrera era un guerrillo. No tienen idea de nosotros.
―¿Por eso Herrera Molina nunca estuvo con la tropa de entrenamiento?
―Por eso mismo ―contesta, como si lo que acaba de revelarme no tuviera importancia―. Por eso siempre lo sacaba del volteo… esa era la condición. Oiga, Julián ¿y para qué ese walkman?
―Para escuchar música en la calle ―le contesto, pero no quiero que cambie el tema.
Su comentario me asusta, pero tengo que seguir adelante con el plan. Otro trago y nos quedamos en silencio.
―Es que me gusta mucho la música ―le digo.
Salgado no presta cuidado y sigue hablando:
―Yo sé que usted va a entender, Julián. Yo sé que usted es capaz de distinguir las cosas importantes de la vida.
Entonces le hago saber que rechacé la oferta de Baby Alexandra de trabajar con ella.
―Espere la civil ―me dice con una calma inesperada―. Busque trabajo, compare y hablamos.
Un trago de aguardiente. Ahora recuerdo la confesión que me hizo Magnolia y entiendo perfectamente su decepción por este sujeto. Lo mejor es cambiar de tema.
―El negro Posada hace mucha falta ―le digo― y más con esta agonía esperando la salida a la civil y sin poder dejar de pensar en los muertos.
―Y Fabio Alzate ―dice mi capitán―, amarrado y tomando droga siquiátrica en el calabozo del batallón. Pero mi coronel dice que tenemos que seguir con los operativos militares.
El hombre mete la mano en el bolsillo y saca las placas de identificación del negro Posada. Las miro colgando, una más larga que la otra. Posada hizo que el ejército tuviera una pizca de alegría. Durante los últimos meses prestamos guardia cuatro horas diarias, sin nada más que hacer que estar juntos. Hace quince días me dijo: “estamos a punto de irnos de baja y no conozco a Juliana”. Su comentario me dejó pasmado. Ahora que está muerto, muerto y enterrado, metido en una urna y pudriéndose bajo la tierra, recuerdo los bocados de carne en salsa chimichurri que me ofrecía en la fiesta del casino. Mirándome como si fuéramos amigos de toda la vida, con la plena seguridad que nunca le iba a fallar.
―Perro ―dice Salgado en la barra del bar―, mi coronel Tirado es un maldito perro.
Salgado maldice y me pide que deje de mirar las placas como un idiota y las guarde de una vez. Pero no soy capaz. Tampoco fui capaz de ir al velorio. Dios y Madre. “Esa maricada no te salvará de lo que viene” le dijo Fabio Alzate, mirando la gargantilla del negro. Mi coronel mandó una comisión de acompañamiento de la PM y la mamá de Posada se dedicó a insultarlos y a pegarles puños en pecho.
Capítulo 113.
SOLDADO MATÓ “SIN CULPA” A UN COMPAÑERO
Medellín. Un militar adscrito al batallón No. 4 de Policía Militar asesinó accidentalmente a su compañero Albeiro Posada. Supuestamente, el soldado Fabio Alzate terminó la guardia, ingresó al pasillo de las instalaciones militares, y al llevarse su fusil de reglamento al hombro, disparó el arma y le propinó un balazo en la cabeza a su amigo. Otros soldados pidieron auxilio para trasladar el joven hasta el centro asistencial más cercano; no obstante, Posada falleció en el mismo momento del impacto.
El fiscal explicó que el procedimiento normal es revisar la recámara del fusil para que no permanezca cargada ni durante ni después de la guardia. “Alzate no tenía por qué tener un cartucho en la recámara del fusil”, dijo.
Albeiro Posada salía de baja en siete días y pensaba continuar una carrera administrativa. Su cuerpo fue trasladado a la 1:30 de la tarde de ayer a las instalaciones de la morgue del Hospital Universitario. El soldado que disparó se encuentra recluido en el calabozo del batallón. Está loco, dicen, pero aún no se tienen evidencias de que haya sido un accidente.
Capítulo 114.
En la oscuridad del bosque siguen sonando disparos. Y más ahora, que vuelven a mencionarse el tema de Flores y el negro Posada, que cierra los ojos y se encomienda a su escapulario. En el funeral, la mamá de Posada lloró y golpeó el pecho de los militares. Esto sin contar a Fabio Alzate, encerrado en la enfermería, sentado en una esquina y tomando droga siquiátrica. Ni a Bedoya, metido en un calabozo esperando una condena. “Esa maricada no te salvará de lo que viene”. Es una zanja cerrada entre el barro, tacos de madera y alambre de púas. Bedoya se tira en voladora bajo los alambres. El negro Posada y Fabio Alzate se miran con rabia. Fabio y sus libros y el negro Posada con un escapulario. Bedoya embute su cuerpo por la grieta y los codos se raspan en los troncos. Si no quiere cortarse con una púa, que no levante la cabeza.
Capítulo 115.
Acabarás con mi vida, pero yo acabaré con la tuya: ahora suena The Trooper. Posada se quedará metido para siempre en el ejército. Lo mismo que Damato, lo mismo que Bedoya, lo mismo que Flores y ahora Fabio: loco de remate, esperando una sentencia de la Justicia Penal Militar, que al menos lo deje con su tormento en un hospital psiquiátrico.
Capítulo 116.
En el patio interno continua la compañía D. Nos vamos de baja. De alguna manera tengo que relajarme. Quiero aflojar la tensión, restablecerme, teniendo la seguridad de que en dos horas esto terminará y dejaré de relacionarme con estos sujetos.
―Miren quién anda por allí ―dice El Zorrillo y Cuervo y yo giramos al tiempo.
Por el pasillo va mi capitán Salgado. Su vestido es sólido y sus zapatillas puntudas y relucientes. Viene cogido de gancho con una mujer vestida con falda arriba de las rodillas y escote. Es barrigoncita, de brazos gruesos y piernas largas. Si no fuera por el capitán Salgado, estallarían en silbidos. Esto no puede estar sucediendo. Palidezco, siento mareos, me acomodo en las escalas del patio interno y me cojo la cabeza con las dos manos.
Cuervo ríe y aplaude:
―Vinieron por usted, Cartagena.
William Copete El Zorrillo se apiada y me palmotea el lomo cuando vemos al capitán Salgado caminando de gancho con Baby Alexandra. Maldigo. Después de todo lo que detesto a Cuervo y al Zorillo y tuve que amistar con ellos en estos últimos días. Ellos dicen que se volverán a ver cuando salgan a la civil, pero yo lo único que quiero de dejar de verlos para siempre.
Cuervo no para de molestar y mueve sus orejas de duende. Baby Alexandra tiene un sombrero ancho y lentes de sol. La pareja cruza el pasillo, nos ignoran y el volumen de las bromas en la compañía D vuelve a subir. Mi teniente Ospina aparece por el patio interno, vestido con casco blanco, guantecitos blancos y camuflado verde. Nos hace callar y ordena salir del edificio.
Este saco negro absorbe todos los rayos solares que caen sobre Medellín y me estoy asando. Meto las manos en los bolsillos y aprieto las placas de Posada. Ahora mismo estoy de pie en la plaza de armas, alineando y cubriendo en la formación del segundo pelotón. Cuervo alza la mano para que la mamá lo reconozca y el teniente Ospina lo mira como a una rata. A esta hora, y todavía quiere disciplina en las filas. Ospina es un militar honesto, como pocos. El hombre tiene que quedarse encerrado en esta prisión y nosotros nos largaremos hoy para la casa. Lo mismo mi sargento Acosta, que se quedará con su nuevo ascenso y encerrado forever en un camuflado. Busco el sombrero y las gafas de Baby Alexandra en la tribuna. Cierro los ojos como ranuras a causa de la intensa luz. Estoy ansioso. Todo me suda: las manos, el cuello y el interior de las piernas. Tengo hinchadas las venas de la cabeza. No sé por qué siempre termino metido en los líos más ridículos. Todo el mundo saluda a sus viejos. Intento ubicar a Cuervo en el primer pelotón para encontrar un poco de calma. Lo veo entretenido, alzando la mano y sonriendo a la tribuna. El hombre está feliz. Busco al Zorrillo y ahora puedo verlo en el quinto pelotón, sonriendo sin moverse. Reconozco a su novia: la chica que finalmente pudo conquistar con una detallada táctica que Cuervo le recomendó. Al lado de la novia, su papá: un moreno gigante con la sonrisa blanca y encendida. Me recuerdan a Posada. Cagarla en el ejército es muy fácil. El negro Posada entró al ejército, pero no va a salir con nosotros.
En otro bolsillo tengo el anillo con la turmalina verde de Magnolia. Sigo buscando en la tribuna. Si al menos viera a Juliana. Nunca escribí la maldita carta para mis papás. Ahora la ansiedad me duele en el vientre, y en un segundo se escurrirá por mi intestino. Porque, como cosa rara, esta ansiedad, me da ganas de cagar. El teniente Ospina se detiene al frente de la formación.
―¡Soldado Cartagena!
Giro a la derecha, a la izquierda. Que salga el culpable, que salga el maldito reo y ponga la cabeza sobre el cepo. Arrastro las zapatillas fuera de la formación.
Mi teniente Ospina dice que el capitán Salgado me espera en el rancho. Por lo visto no estaré en la ceremonia de finalización. Camino en dirección al edificio, con paso decidido para camuflar lo que sucede en realidad: las piernas me flaquean y están por derretirse.
El capitán Salgado tiene la misma categoría y porte de un detective gringo de los 70. Parecemos hijos de la misma familia. Lo que no nos ayuda es permanecer de pie en el patio de la cocina, rodeados de paredes mugrosas. Huele a sancocho, los lavaderos están engrasados y las canecas de basura destapadas. El aroma me recuerda los primeros días de recluta, sentado en los comedores despachando mi plato de papas cocidas.
Nos apretamos la mano, mirándonos los ojos. Me monto en el carro tratando de conservar la solidez. Le pregunto, como si nada, a qué vino Alexandra si ya no vamos a trabajar juntos. Mi capitán pone en marcha el vehículo, sintoniza una emisora de jazz y avanzamos por la vía empinada que atraviesa el batallón. A lado y lado prados y árboles. El capitán mueve la cabeza como un negro de Nueva Orleans. Una cosa que quedó clara este año es que para ejercer la carrera militar hay un requisito indispensable: tener un tornillo flojo. Y si nosotros, ni el resto de gente quiere tener problemas con estos animales, hay que seguirles siempre la corriente. Así que actúo según lo aprendido.
Nos desviamos a la izquierda, cerca de los edificios para los suboficiales. Unos edificios con ropa extendida en los balcones y niños y perros merodeando por las escalas externas. El calor apesta y buscamos dónde paquear. Dejamos el carro y nos asomamos al filo del parqueadero, donde se abre la visión de la plaza de armas. Es un buen sitio para presenciar el desfile militar. Abajo siguen formadas la banda de guerra, la compañía de la PM y los gamines calvos en traje formal. La silla del coronel Tirado sigue vacía y las tribunas están llenas de invitados. Una de las esquinas del batallón está destrozada. Las paredes negras y sin techo, producto del incendio del armerillo. El tricolor de la bandera de Colombia ondea en lo alto. Amarillo, azul y rojo, contra el cuartel negro de la PM. La bandera de Colombia tendría verdadero honor si fuera unicolor, toda azul, limpia, como un lugar sereno y luminoso. Una bandera que en lugar de representar el pasado nos prometiera un futuro.
Salgado se llena los pulmones en el filo de la loma.
―Me encanta ―y suspira― me encanta tener todo un batallón a mis pies.
Abajo la maldita ladrillera, ese rancho al que tantas veces dimos vuelta, castigados por el teniente Ospina. De malas los reclutas que apenas comienzan el servicio y la humillación. De malas los oficiales y suboficiales que están condenados a permanecer encerrados en esta sofocante finca.
Desde la montaña veo el centro de Medellín, sus edificios como piezas plateadas en un tablero de ajedrez. Salgado no me entrega el certificado del muerto que llevo encima. Con todas estas menciones de honor, solo falta que me levanten una estatua en el parque donde caguen los pájaros. El capitán toma aire, borra cualquier síntoma de complacencia y ahora me clava una mirada desafiante. Dice que todavía me veo con Magnolia. Y me amenaza para que no vuelva con ella. Creí que ese asunto estaba superado. Saca su pistola y me apunta.
―A la maleta del carro ―me ordena.
Alzo las manos horrorizado. Yo también me quedaré para siempre en el ejército.
Capítulo 117.
Falta poco para el amanecer y espero. A una cuadra de distancia sigue la fiesta en el casino de oficiales. Hago un esfuerzo por mantener a mi coronel de pie mientras Doña Magnolia abre la puerta de la casa. Luego entramos los tres y ella se queda en la sala, mientras yo hago un esfuerzo por subir a mi coronel a la segunda planta. Soy bombardeado continuamente por la imagen del escote de doña Magnolia y me siento ansioso.
Ya en el cuarto principal miro al coronel borracho y completamente rendido. Está tirado en la cama. Me provoca hacerle algo. Decirle “viejo güevón”, hacerle el fuck you. Ya voy saliendo del cuarto cuando lo pienso mejor. Me devuelvo y acumulo saliva sobre la lengua. Le arrojo un severo escupitajo la cara. Inesperadamente el viejo abre los ojos y se incorpora gruñendo. ¡Carajo, se levantó el hijodeputa! Le doy un empujón que lo clava de nuevo en la almohada y mi coronel cae en un profundo sueño.
De nuevo en la sala, Magnolia me pide que vaya por un par de copas y una botella de whisky. Voy al bar de la sala. Un calor me estalla en la frente. Esas tetas a punto de saltar del escote me convencen de quedarme otro momento. Si Salgado me revira en el casino, le hablaré del problema que me dio mi coronel para subirlo por las escalas. De regreso con el whisky y las copas, veo que doña Magnolia está sentada en el sofá con las piernas cruzadas y la falda muy arriba de las piernas. El color negro de la falda contrasta con el blanco de su piel. En la mesa de centro hay un cúmulo de cocaína. A su lado, un anillo verde y me lo robo. Caigo en la cuenta de lo que estoy haciendo y quiero largarme de aquí ahora mismo. Doña Magnolia me sonríe iluminada y feliz. Me ofrece una barbera filosa para que pique la droga y le sirva un par de líneas. Nervioso, me siento a su lado. Ella sirve el whisky y yo pico el polvo. Separo dos líneas blancas y delgadas de unos tres centímetros.
―¿Seguro que mi coronel no se despierta? ―le digo―. Si me encuentra aquí me mata.
Ella se levanta, camina descalza por la alfombra. Los deditos de sus pies son salchichitas para morder. Regresa con una bandeja de hielos. Me sirve dos y para ella son cuatro.
―Sí… lo mata, pero yo lo conozco, con esa borrachera, no se levanta sino hasta pasado mañana ―dice y se toma un trago.
Magnolia tiene un pitillo en la mano, se inclina sobre la mesa, y con un par de veloces saques borra las líneas de la mesa. Me sorprendo por la limpieza de sus movimientos.
―Qué perico tan efectivo ―dice ahogada, aguantando la respiración. La señora se tapa la nariz, relaja el cuerpo en el sillón, con la cara levantada al techo. Se sorbe mocos con fuerza. Es asqueroso el sonido que hace, pero a esta mujer le perdono lo que sea. Le miro los pies y sus deditos parece snacks de Yupi. No quiero pensar nada, no quiero pensar nada, no quiero pensar nada.
Se incorpora y termina de bajar la droga con otro sorbo de whisky.
―Pero es muy poquita… necesito más.
Capítulo 118.
Durante el periodo de instrucción eres una basura, un bobo que no sabe cantar las once estrofas del himno nacional, ni disparar un fusil de largo alcance. Durante el entrenamiento militar tu autoestima queda kilómetros bajo tierra y durante noventa noches te vas a la cama con toneladas de humillación. Te sumergen hasta el cuello del culo, pero a la vez te ofrecen su resguardo: si quieres dejar de ser una basura tienes que ser un buen recluta, dejar de usar el Habano y colgarte un brazalete de la PM. En vista de que estás llevado del carajo aceptas la oferta. Entonces has caído en la trampa.
En lo alto de la montaña del batallón Bomboná, mi capitán Salgado me apunta con su pistola y me hace meter en la caja de su carro. Luego guarda su pistola y se ríe de mala gana.
―Mentiras hombre, relax ―y me hace salir de la caja de su carro.
Dice que de alguna manera tenía que vengarse.
―Olvide lo de Magnolia ―dice sin mucho convencimiento―. Entre usted y yo no pasó nada.
Salgado me palmotea el hombro y suelta la carcajada: ―¡Güevón!
Capítulo 119.
El capitán vuelve al carro y me deja solo al borde de la pendiente. Una corriente de aire baja por la montaña y por fin puedo levantar los brazos para refrescarme las axilas.
Salgado regresa con champaña. La botella verde aún conserva la capa de escarcha. Lo miro y no puedo creerlo.
―No me pregunte nada Julián, limítese a disfrutar lo que viene en camino.
Le sigo la corriente para espantar mi ansiedad.
―Pero deje el afán ―me reclama cuando voy por el primer sorbo.
―Salud, usted y yo haremos buenos negocios, yo sé que sí, espere y verá.
Estoy aterrado. ¡¿Brindemos?! ¿Por qué? Levanto la copa y digo entusiasmado:
―Salud, mi capitán.
Y yo brindo de mala gana, a ver cuándo se acaba toda esta payasada. Me doy un primer trago. El gas del champaña revienta en la boca y me espabila los ojos. El trago frío me pasa por la garganta como una lluvia luminosa en un campo amarillo y cuarteado por el sol.
Salgado sostiene unos binoculares clavados en la nariz y apunta al edificio central.
―Bueno-bueno ―murmura excitado, a la vez que intenta ubicarse ―, ¿usted quería saber por qué su amiga Alexandra está vestida con ese sombrero y esas gafas?
Palidezco. Después de todo, ya no quiero ni imaginarlo. Esto es una pesadilla interminable. Sin dejar de mirar por los binoculares, el capitán Salgado me narra lo que está viendo.
―Ahí viene mi coronel Tirado con Baby Alexandra ―y se ríe nervioso―, cierran la puerta del despacho privado y mi coronel se sienta en su silla presidencial.
Salgado baja los binoculares y me golpea con ellos en el pecho.
―Mire antes de que caigan en cuenta y cierren las ventanas de la oficina. Rechazo los binoculares y me doy trago de champán. Miro de reojo al capitán y lo encuentro rabioso, con el entrecejo cerrado. Pienso en las conversaciones que he tenido con mi coronel. Estoy ansioso y quiero que venga ya por nosotros.
Luego de media hora esperando por fin baja mi coronel de su oficina. En la tribuna reconozco a Magnolia. Tiene una falda roja por arriba de las rodillas blancas y está a la derecha del coronel. No sé si escupir a Magnolia o llevármela a un motel.
En la plaza de armas siguen las compañías de la PM en formación cerrada. Al mando está el teniente Ospina. Saluda con su guantecito blanco, llevando la mano a su ceja, y ofrece el parte de las compañías al coronel Tirado. Mi coronel pone la cara más recia que sabe de memoria y recibe la información de su teniente. Los familiares están pensando que este señor terminó de educar a los hijos. No tienen idea de lo que estamos cargando en la conciencia.
Por los parlantes suena el himno nacional de la república de Colombia. El batallón está firme y la compañía de la PM cerrada en bloque presenta sus fusiles. Hay solemnidad en el coro de mil soldados.
El coronel Tirado está al frente de su batallón y su voz se amplifica por cuatro monitores. Tirado, en efecto, quedó tirado. En lo alto de la tribuna repite las mismas tonterías que dicen los militares en los discursos. Tiene un tajo de su cabello desordenado sobre la frente y la camisa mal metida en el pantalón. Reconozco el perfil que vi ayer en su oficina. A veces se abanica el rostro con la palma, suspira y quiebra la cintura.
Termina su discurso y levanta la cabeza para mirarnos en el filo de la loma.
―Oiga, Salgado ―ahora me doy el lujo de llamarlo como me da la gana―, dígame una cosa: ¿para qué la trajo donde mi coronel?
El capitán me arrebata los binoculares mirándome como si le hubiera dejado un pelo enroscado en el jabón.
―¿Para que traje a Baby Alexandra? O mejor dirás: Rodolfo. No pregunte esas bobadas, Cartagena. Mi coronel Tirado se levanta, camina y deja la plaza de armas. Salgado se asusta: ¿Dónde estará Baby Alexandra? Sale al trote y se mete en el carro:
―¡Vamos por ella! ―me apura sacando la cabeza por la ventanilla.
No queda más remedio. Reversamos con un chillido y repicamos el carro montaña abajo. A la altura del edificio central vemos una Hell patrol de la PM que nos cierra el paso. Un teniente señala un pare con la mano. Detrás de él hay un pelotón apuntándonos con fusiles. Al fondo vemos a Magnolia y al coronel. Salgado frena en seco:
―¡Este cucho nos descubrió!
No hay otra opción que seguir adelante y detenernos al frente de la patrulla. Magnolia cruza los brazos y se queda atrás. Tiene tacones, falda y un escote del carajo. Mi coronel Tirado abre los ojos:
―¿Qué hacen ustedes juntos?
Nos bajamos del carro y alzamos los brazos. El teniente estira la mano y Salgado entrega la pistola mientras otro soldado lo requisa por la espalda. El coronel se acerca.
―¿Si trajo lo que prometió? ―me pregunta el coronel Tirado.
―Claro, mi coronel ―contesto nervioso.
Salgado está mudo y mira sin entender nada de lo que está sucediendo.
―Todo está hecho, mi coronel le digo.
―¿Está seguro, Cartagena?
―Seguro, mi coronel, lo tengo todo. ―Y repito una frase―: Nosotros acatamos órdenes y defendemos la patria.
―Muy bien, veamos.
Entonces desembolsillo el casete que he grabado con mi walkman en nuestras reuniones. ―¡Malnacido! ―dice Salgado y viene contra mí.
El teniente lo devuelve con un puñetazo en el estómago. El saque lo deja sin aire. Salgado se dobla y cae de rodillas con los ojos brotados y la boca abierta. El pelotón aprovecha para esposarlo.
Estoy contento. La PM es una mierda, pero una mierda que te da seguridad.
Salgado me mira con odio y resopla:
―Alexandra te va a matar resopla mi capitán.
Magnolia está con el resto de la patrulla. Nos mira con los brazos cruzados y cara de resentimiento.
―Y se acostó con tu mujer ―le dice el capitán arrodillado a mi coronel.
El coronel me mira y abre la boca sorprendido.
―Cómo se le ocurre, mi coronel ―me defiendo―, pregúntele a ella.
―Es mentira, por supuesto ―se adelanta Magnolia.
Salgado se repone, termina levantándose y enfrenta al coronel:
―¿Y cómo le pareció Baby Alexandra? O le digo mejor Rodolfo.
Otro puñetazo del teniente.
―Lléveselo ―ordena mi coronel y ahora grita desencajado― ¡Mar, todo el mundo!
Quedo solo con mi coronel y su esposa.
―¿Alexandra? ―dice Magnolia―, ay coronel Tirado, usted no se pierde media.
―Sí, mujer ―dice el coronel―, pero vos tampoco.
Mi coronel saca ahora un diploma y me lo entrega orgulloso. Leo mentalmente: “República de Colombia, Batallón N°4 de Policía Militar. Mención Honorífica. En testimonio de sus virtudes militares y ejemplar comportamiento durante su permanencia bajo banderas”. Agito el diploma en el aire. Todo lo que digan que somos, lo somos y aun peor.
Ahora vamos caminando los tres, comentando los sucesos de los últimos meses. Vamos animados, haciendo planes para el futuro y en camino de encontrarnos con la turbamulta que sale de la ceremonia. Pasamos a un lado del muro alto, blanco y curtido donde el primer día apareció el loco que nos dio la bienvenida al infierno. Por la misma ventana corroída aparece Bedoya. Tiene el rostro pálido, flaco, barbado y ese lunar en mitad de las cejas.
―¡Charly! ―me llama muy contento― por acá está Damato ―y se ríe con una felicidad plena.
Nos despedimos y el hombre se queda como solo un desquiciado puede mirar. Condenado por las puñaladas que le propinó a Flores. A la salida del batallón me reúno con el vendaval de familiares y soldados que ahora son civiles. Juliana corre y se me tira en un abrazo. Me llena la cara de picos:
―Te amo te amo te amo.
Ahora me aprieta la cabeza con las dos manos y me mira con sus ojos rojitos y brillantes de lágrimas. Así no debería ser. Estoy frío como una cubeta.
―¿Sí me escuchaste? ―y moquea― ¿Sí me entendés que te amo?
Atrás está mamá, y con ella, sorpresivamente también están mi papá y Carlos Eduardo, mi hermano menor, buen ejemplo para mí. Mi papá lee orgulloso el diploma que me dio el coronel Tirado. Papá me felicita, me regala un billete de cinco mil pesos y me da palmaditas en el hombro. Lo recibo y le sonrió. Lo normal es que lo guarde en la billetera, pero lo guardo en el bolsillo porque no quiero que vean lo que tengo.
Mientras miran mi tarjeta militar, hago a un lado a Carlos Eduardo. El hombre me mira asustado.
―¿Usted quiere prestar servicio militar? le pregunto. ―¿No, por qué? ―contesta de inmediato y me mira prevenido.
―Muy bien ―le digo y le sonrío―. Yo le pago la libreta.
Es nuestro secreto y le pido que no le diga nada a papá. Carlos Eduardo me da la mano y se ríe. Por fin me mira con respeto, dándome el lugar de hermano mayor que nunca antes había reconocido.
Capítulo 120.
Abro los ojos y lo primero que veo es la coronilla de Juliana. Estamos cubiertos con sábanas blancas de algodón y siento el olor de su pelo castaño. Beso la espalda y tengo la suavidad de su piel en los labios. Aprieto mis piernas contra las suyas y siento en mis muslos la cálida carne de su culo. La intensa luz del ventanal se refleja en las sábanas y me siento flotando en nubes blancas y resplandecientes. Otro beso en el hombro y Juliana se frota contra mí. Por las cortinas abiertas veo los balcones de otro edificio. Son amplios como terrazas. En uno de ellos hay dos palmeras con las ramas verdes extendidas sobre poltronas de fique y cojines blancos. Un pastor collie camina por el balcón. Es un sitio tranquilo, de cara a la ciudad, para tomar vino en una reunión familiar un sábado en la noche.
Al fondo está la montaña. Una montaña verde, recortada contra un cielo radiante y azul. Otro cerro en la geografía que rodea a Medellín. En la montaña hay prados empinados y tres pinos que le hacen sombra. Abrazo a Juliana. Me gusta la sensación de la mañana, el color del campo y el cielo. Este es mi lugar favorito para despertar. Un lugar en la ciudad, pero de espaldas a ella. Siento una paz extraña, una tranquilidad que no es parte de mi vida.
Miro el reloj: 6 y 10 de la mañana. Tengo la cabeza embotada como si hubiera dormido una semana entera. La rutina del ejército ha dejado huella en mi ritmo orgánico. Escucho la respiración profunda de Juliana y retiro el brazo que tengo bajo su cuello. Dejo la cama, me pongo los pantaloncillos y voy al baño. Orino, me lavo las manos y echo un vistazo al espejo. Me juago el rostro y el agua me refresca como una oleada de menta. Ahora estoy más despierto y consciente de lo que está pasando. En la alcoba hay exceso de luz. El ventanal es un vidrio que va de pared a pared y del suelo al techo. Por la ranura de las hojas se filtra una delgada pero potente lámina de aire. Respiro profundo y el aire me dilata la nariz. Llevo la ventana al fondo y el viento de la montaña rodea mi cuerpo. Alzo los brazos y siento el vigor de la mañana en el pecho y las axilas.
Reconozco en el fondo los edificios sofisticados que observé desde las garitas de la base militar de ISA. Unos edificios que son el símbolo del progreso de Medellín. Suspiro, y una bocanada me despeja la garganta. Estoy completamente despabilado. Quiero más pulmones para absorber todo el aire del barrio El Poblado. Un aire de odontólogos, de pilotos y cirujanos, de rectores universitarios y presidentes de compañías. Este es el aire que quiero respirar. Uno contaminado por camionetas de vidrios polarizados y motos de alto cilindraje. No quiero seguir ahogándome en un cuarto con una ventana de un metro por un metro. No quiero asomar a un patio interno absorbiendo el olor de la carne cocinada por la vecina. No quiero un cuarto congestionado, ni afiches de Iron Maiden, ni AC/DC. Ya no quiero un espejo detrás de la puerta de la alcoba. Ni hacer fila para bañarme y sentarme en una tasa caliente. Fabio Alzate tenía razón, lo mío es la calle. Siempre pensé que el ejército cometía un sabotaje, un deterioro, un estrago en mi vida. Pero siendo sinceros esto no fue un sabotaje y por el contrario fue un favor, un beneficio, un acierto, porque gracias al ejército ya sé quién soy.
Desde el ventanal escucho un grito. Es un ruido chillón y molesto. Busco la fuente y alzo la cabeza. Son dos enormes pájaros recortados contra el cielo limpio. Dos guacamayas sobrevuelan el balcón con sus alas azules, verdes y amarillas. Vuelven a graznar y ahora me gusta su chillido. De nuevo me lleno los pulmones y contengo la respiración. Siento que el aire me purifica y me llena de vitalidad.
Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos. Tengo que hacer todo lo posible por vivir en esta loma y disfrutar lo que ello representa. Quiero despertarme donde lo hacen los herederos afortunados y los perezosos. Quiero ser vecino de los traquetos y los mafiosos, los banqueros y la gente de bien de Medellín que ha ido a la Muralla China por cuenta propia. Juliana se mueve en la cama. La veo hermosa, con los ojos cerrados y el rostro claro. Cierro las cortinas para que la alcoba quede ensombrecida y Juliana pueda seguir durmiendo. Voy a la barra de la cocina y saco una Coca-cola de la nevera. La escarcha me quema la mano. Una servilleta alrededor y la destapo. El gas espumea y me doy un trago. El piso de madera hace contraste con las paredes blancas. Al fondo hay un sofá de cuero amarillo y una lámpara larga y plateada extiende la espiga hasta la mitad de la sala. Sencilla, sólida y clásica.
Play al equipo de sonido. Ahora suena El diablo en el ojo, de Tindesticks. La voz profunda me hace pensar en el azul oscuro y la presión de una caverna en el fondo de un océano. En adelante escucharé Pulp, Sonic Youth, Radiohead, David Bowie, Nick Cave, Tom Waits y Bob Dylan. Tengo que aprender la discreción y la hipocresía, como la gente más talentosa. Por eso nunca volví a mencionar a Fabio, ni a Posada. Juliana no lo sabe. Mucho menos lo sabe el gordo Quico, Mazzo o mamá. A nadie le menciono la historia de Bedoya, ni la de Flores, ni la del mariquita que matamos. Otro trago de Coca-cola. Espero que el aire de esta montaña pueda restablecerme plenamente, porque Juliana no lo hará. Papá tenía razón: “Ahora sí se va a volver un hombre”. Voy al cajón del armario y lo separo con atención de no hacer ruido. Quedo embrujado. Adentro sigue el cheque de mi último trabajo para Baby Alexandra, que ahora debe estar en Roma puliendo a sus pupilos. Mi coronel lo sabe.
El cheque y los números impresos son como piedras preciosas. A un lado están las placas de identificación de Posada y el anillo de Magnolia. Empaco todo lo mío en la maleta y lo dejo listo para irme. Baby Alexandra no se equivoca. A las mujeres les encanta un hombre bien querido, con capacidad para hacer proyectos de vida y no los rockeros de media trapera que no sirven para forro.
Me detengo en la cocina para pensar mi nota de despedida. Manijas plateadas, cajones de madera y cristales en el bar. Al lado del lapicero tengo una tarjeta con el número privado que me dejó Magnolia. La nevera tiene estampada una lata de sopa de tomate Campbell. Una cucaracha camina sobre el mesón de acero. Mueve sus antenas largas y sus patas peludas. Es un bicho grande de la montaña. Tiene una cubierta dura y crujiente en el lomo. Avanza con tranquilidad. Mete la cabeza en una copa tumbada y lame el charco de un champaña reluciente.
Me pongo la ropa, me unto loción, agarro las llaves del carro y tomo un lapicero. No tengo idea de cómo despedirme. Me asomo por la alcoba y la veo linda, serena, con los ojos cerrados, y una paz que ya no podemos compartir.

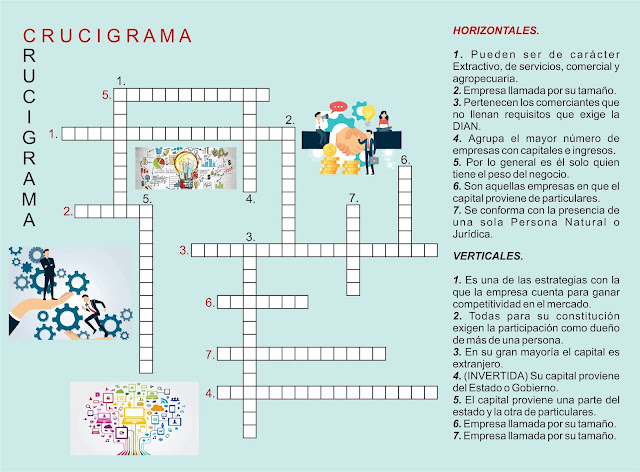

Comentarios
Publicar un comentario